We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Antropología
Cómo cambiar el curso de la historia humana, o al menos lo que ya pasó
La historia que nos hemos estado contando acerca de nuestros orígenes está mal y perpetúa la idea de que la desigualdad social es inevitable. David Graeber y David Wengrow se preguntan por qué el mito de la “revolución agrícola” permanece con tanta fuerza y plantean que hay mucho más que podemos aprender de nuestros ancestros.

David Graeber fue un antropólogo y activista anarquista estadounidense. Combinó su faceta académica como profesor adjunto en la Universidad de Yale con el activismo, participando en las protestas antiglobalización en contra del Foro Económico Mundial en Nueva York en 2002 y siendo uno de los primeros organizadores de Occupy Wall Street en 2011. Ver bio completa
El pasado 3 de septiembre nos dejaba el antropólogo y activista David Graeber. El presente artículo, escrito junto a David Wengrow y publicado en eurozine.com el 2 de marzo de 2018, incluye los aspectos fundamentales que ambos autores tenían previsto tratar en su próximo libro conjunto. Gracias a Julieta Gaztañaga y Julia Piñeiro Carreras presentamos aquí la traducción en castellano de dicho artículo.
1. Al principio era la palabra
Por siglos, nos hemos estado contando un simple cuento acerca de los orígenes de la desigualdad social. Durante la mayor parte de su historia, los humanos vivieron en pequeñas bandas igualitarias de cazadores-recolectores; después vino la agricultura, que trajo consigo la propiedad privada, y luego el crecimiento de ciudades, lo cual significó la emergencia de la civilización propiamente dicha. La civilización significó muchas cosas malas (guerras, impuestos, burocracia, patriarcado, esclavitud...) pero también hizo posible la literatura escrita, la ciencia, la filosofía y la mayoría de los demás grandes logros humanos.
Casi todo el mundo conoce esta historia a grandes rasgos. Desde los tiempos de Jean-Jacques Rousseau, ha enmarcado aquello que creemos que constituye la forma y dirección más general de la historia humana. Y es importante porque esta narrativa también define nuestro sentido de posibilidad política. La mayoría ve a la civilización, y por ende a la desigualdad, como una trágica necesidad. Algunos sueñan con un regreso a una utopía pasada, la de encontrar un equivalente industrial al ‘comunismo primitivo’, o incluso, en casos extremos, con destruir todo, y volver a ser recolectores. Pero nadie desafía la estructura básica de la historia.
Hay un problema fundamental con esta narrativa.
No es cierta.
Una cantidad de evidencia abrumadora de la arqueología, la antropología y disciplinas familiares, está empezando a darnos una idea bastante clara de cómo fueron los últimos 40.000 años de historia humana, y casi en ningún modo se parece a la narrativa convencional. De hecho, nuestra especie no pasó la mayor parte de su historia en bandas pequeñas; la agricultura no marcó un límite irreversible en la evolución social; las primeras ciudades fueron a menudo igualitarias. Aun así, e incluso cuando los investigadores han llegado gradualmente a un consenso sobre estas cuestiones, permanecen extrañamente reacios a anunciar sus descubrimientos al público ―o aun a investigadores de otras disciplinas― ni hablar de reflexionar sobre sus implicaciones políticas más amplias. En consecuencia, aquellos escritores que están reflexionando sobre las ‘grandes preguntas’ de la historia humana ―Jared Diamond, Francis Fukuyama, Ian Morris, y otros― todavía toman la pregunta de Rousseau como punto de partida (“¿cuál es el origen de la desigualdad social?”) y asumen que la gran historia comienza con algún tipo de caída desde una inocencia primordial.
La “desigualdad” es una manera de enmarcar los problemas sociales apropiada para los reformadores tecnocráticos, la clase de personas que parten de asumir que cualquier visión de transformación social ha sido retirada de la mesa política desde hace mucho tiempo.
Enmarcar la pregunta de esta manera implica una serie de supuestos: 1) que existe una cosa llamada “desigualdad”; 2) que ésta es un problema; y 3) que hubo un tiempo en que no existió́. Desde el colapso financiero de 2008 y, por supuesto, los trastornos que le siguieron, el “problema de la desigualdad social” ha estado en el centro del debate político. Parece haber un consenso, entre las clases intelectuales y políticas, respecto de que los niveles de desigualdad social se han descontrolado, y esa es la fuente, de alguna u otra manera, de la mayor parte de los problemas del mundo. Hacer este señalamiento es tomado como un desafío a las estructuras del poder global, pero comparemos con el modo en que cuestiones similares podrían haberse discutido una generación antes. A diferencia de términos como “capital” o “poder de clase”, la palabra “igualdad” prácticamente está diseñada para conducir a medias tintas y concesiones. Uno puede imaginarse derrocar al capitalismo o destruir el poder del Estado, pero es muy difícil imaginar eliminar la “desigualdad”. De hecho, no resulta nada obvio qué podría significar algo así, porque las personas no son todas iguales y nadie querría particularmente que lo fueran.
Antropología
Homenaje a Graeber
La antropología, y las ciencias sociales en general, han perdido a uno de sus grandes.
La “desigualdad” es una manera de enmarcar los problemas sociales apropiada para los reformadores tecnocráticos, la clase de personas que parten de asumir que cualquier visión de transformación social ha sido retirada de la mesa política desde hace mucho tiempo. Nos permite retocar los números, discutir sobre coeficientes de Gini y umbrales de disfunción, reajustar regímenes impositivos o mecanismos de seguridad social, e incluso impactar al público con cifras que muestran cuán mal se han puesto las cosas (¿puede imaginarlo? ¡0,1 % de la población mundial controla más del 50% de la riqueza!); todo eso sin abordar ninguno de los factores que la gente realmente objeta de esos arreglos sociales “desiguales”. Por ejemplo, que algunos se las ingenian para transformar su riqueza en poder que ejercen sobre otros; o que a cierta gente se le termina diciendo que sus necesidades no son importantes y que sus vidas no tienen valor. Esto último (se supone que debemos creer) es solo el efecto inevitable de la desigualdad, y la desigualdad, el resultado inevitable de vivir en una sociedad grande, compleja, urbana y tecnológicamente sofisticada. Ese es el mensaje político real vehiculado en las interminables invocaciones a una imaginaria edad de la inocencia previa a la invención de la desigualdad: que si queremos deshacernos de esos problemas, tendríamos que deshacernos del 99,9% de la población de la Tierra y volver a ser pequeñas bandas de recolectores. De lo contrario, lo mejor a lo que podemos aspirar es a achicar el tamaño de la bota que pisará para siempre nuestras cabezas, o tal vez disputar un poco más de espacio de maniobra en el cual algunos podríamos escabullirnos al menos temporalmente.
El “Estado de naturaleza” de Rousseau nunca fue pensado como una etapa de desarrollo. No se suponía que fuera equivalente a la fase de “Salvajismo”, que abre los esquemas evolutivos de los filósofos escoceses como Adam Smith.
Hoy la ciencia social dominante parece movilizada para reforzar esa sensación de desesperanza. Casi mensualmente encontramos publicaciones que intentan proyectar la obsesión actual con la distribución de la propiedad hacia la Edad de Piedra; colocándonos en una búsqueda falaz de las “sociedades igualitarias”, definidas de manera tal que sería imposible que existan más allá de alguna pequeña banda de recolectores (y posiblemente, ni siquiera). Lo que vamos a hacer en este ensayo son dos cosas. Primero, nos dedicaremos un poco a recorrer lo que se toma por opinión informada en estas cuestiones, para mostrar cómo se juega el juego, cómo aun los investigadores aparentemente más sofisticados terminan reproduciendo el sentido común de la Francia o la Escocia de, digamos, 1760. Luego, intentaremos sentar las bases de una narrativa diferente. Este es fundamentalmente un trabajo de despejar el terreno. Las preguntas con las que estamos tratando son tan enormes, y las cuestiones tan importantes, que tomará años de investigación y debate empezar a entender todas sus consecuencias. Pero en una cosa insistimos. Dejar de lado la historia de una caída desde una inocencia primordial no significa abandonar los sueños de una emancipación del hombre ―es decir, de una sociedad en la que nadie pueda transformar sus derechos de propiedad en un medio para esclavizar a otros, y donde a nadie se le pueda decir que su vida y sus necesidades no importan. Al contrario, una vez que aprendemos a deshacernos de nuestras cadenas conceptuales y percibimos de qué se trata en realidad la historia humana, ésta se vuelve un lugar mucho más interesante y contiene muchos más momentos esperanzadores que lo que nos han llevado a imaginar.
2. Autores contemporáneos sobre el origen de la desigualdad social
Empecemos resumiendo lo que nos han contado sobre el curso completo de la historia humana. Sería más o menos algo así:
Cuando se levanta la cortina de la historia humana ―digamos, aproximadamente hace doscientos mil años, con la aparición del Homo sapiens anatómicamente moderno― encontramos a nuestra especie viviendo en pequeñas bandas nómadas de entre veinte y cuarenta individuos. Estos salen a la búsqueda de territorios óptimos de caza y recolección, siguiendo manadas, recolectando nueces y bayas. Si los recursos se vuelven escasos o crece la tensión social, responden moviéndose y yéndose hacia otra parte. La vida para estos humanos tempranos (podemos pensarla como la infancia de la humanidad) está llena de peligros, pero también de posibilidades. Las posesiones materiales son pocas, pero el mundo es un lugar inmaculado y tentador. La mayoría trabaja sólo unas horas por día y el pequeño tamaño de los grupos sociales les permite mantener un tipo de relajada camaradería, sin estructuras formales de dominación. Rousseau, escribiendo en el siglo XVIII, se refirió a esto como “el Estado de Naturaleza”, pero actualmente se estima que de hecho abarcó a la mayor parte de la historia de nuestra especie. También se supone que es la única época en que los humanos lograron vivir en sociedades genuinas de iguales, sin clases, castas, líderes hereditarios o gobierno centralizado.
Rojava
David Graeber: “En Rojava saben que no te puedes librar del capitalismo si no te libras antes del patriarcado”
La mutación del capitalismo, la uberización del empleo, el poder del feminismo, la lacra moral de la deuda o el origen de la desigualdad son algunos de los temas que trata en esta entrevista el antropólogo estadounidense David Graeber, que visita Madrid para participar en un evento en apoyo al pueblo Kurdo y la revolución de Rojava.
Por desgracia, este feliz estado de cosas tuvo que terminar. Nuestra versión convencional de la historia mundial sitúa este momento hace unos 10.000 años, al final de la ultima Edad de Hielo.
Debemos concluir que los revolucionarios, pese a sus ideales visionarios, no han tendido a ser particularmente imaginativos, especialmente cuando se trata de vincular pasado, presente y futuro. Todos siguen contando la misma historia.
En este punto, encontramos a nuestros actores humanos imaginarios esparcidos por los continentes del mundo, comenzando a cultivar sus propios cultivos y criando sus propios rebaños. Cualesquiera que sean las razones locales (está en debate), los efectos son cruciales y básicamente iguales en todas partes. Los vínculos territoriales y la posesión privada de la propiedad se vuelven importantes de maneras hasta entonces desconocidas, y con ellos, las peleas esporádicas y la guerra. La agricultura otorga un excedente de alimentos, lo cual permite a algunos acumular riqueza e influencia más allá de su grupo familiar inmediato. Otros, al estar libres de la necesidad de buscar alimentos por sí mismos, desarrollan nuevas habilidades, tales como la invención de armas, herramientas, vehículos y fortificaciones más sofisticados, o la búsqueda de la política y la religión organizada. En consecuencia, estos “granjeros neolíticos” aprecian la magnitud de sus vecinos cazadores-recolectores, y se preparan para eliminarlos o absorberlos en una nueva y superior, aunque menos equitativa, forma de vida.
Para complicar aún más las cosas, o eso dice la historia, la agricultura asegura un aumento global de los niveles de población. A medida que las personas se establecen en agrupamientos cada vez mayores, nuestros antepasados involuntarios dan otro paso irreversible hacia la desigualdad, y así hace aproximadamente 6.000 años, aparecen las ciudades y nuestro destino está sellado. Con las ciudades viene la necesidad de un gobierno centralizado. Nuevas clases de burócratas, sacerdotes y políticos-guerreros se instalan en cargos permanentes para mantener el orden y garantizar el flujo fluido de suministros y servicios públicos. Las mujeres, que alguna vez disfrutaron de papeles importantes en los asuntos humanos, son secuestradas o encarceladas en harenes.
Los cautivos de guerra son reducidos a esclavos. La desigualdad con todas las letras ha llegado y no hay forma de deshacerse de ella. Aun así́, los narradores de historias siempre nos aseguran que no todo lo relacionado con el surgimiento de la civilización urbana es malo. Se inventa la escritura, al principio para mantener las cuentas del Estado, pero esto permite grandes avances en la ciencia, la tecnología y las artes. Al precio de la inocencia, nos convertimos en nuestro yo moderno, y ahora solo podemos mirar con lástima y celos a las pocas sociedades “tradicionales” o “primitivas” que de alguna manera perdieron el tren.
Esta es la historia que, como decimos, forma la base de todo debate contemporáneo sobre la desigualdad. Si, por ejemplo, un experto en relaciones internacionales, o un psicólogo clínico, desea reflexionar sobre estos temas, es probable que dé por hecho que durante la mayor parte de la historia humana hayamos vivido en pequeñas bandas igualitarias, o que el surgimiento de las ciudades también haya significado el surgimiento del Estado. Lo mismo puede decirse de la mayoría de la literatura reciente que trata de ver la amplia extensión de la prehistoria con el fin de extraer conclusiones políticas relevantes para la vida contemporánea. Consideremos Los orígenes del orden político: desde la Prehistoria hasta la Revolución Francesa de Francis Fukuyama:
En sus primeras etapas, la organización política humana es similar a la sociedad de bandas observada en primates superiores como los chimpancés. Esto puede considerarse como una forma predeterminada de organización social. [...] Rousseau señaló que el origen de la desigualdad política radicaba en el desarrollo de la agricultura, y en esto, en gran medida, estaba en lo correcto. Como las sociedades de banda son pre-agrícolas, no existe una propiedad privada en ningún sentido moderno. Al igual que las bandas de chimpancés, los cazadores-recolectores habitan en un rango territorial al que protegen y por el cual ocasionalmente luchan. Pero tienen un incentivo menor que los agricultores para marcar un pedazo de tierra y decir 'esto es mío'. Si su territorio es invadido por otro grupo, o si en el mismo se infiltran depredadores peligrosos, las sociedades de nivel de banda tienen la opción de mudarse a otro lugar debido a las bajas densidades de población. Las sociedades de bandas son altamente igualitarias [...] El liderazgo se concede a los individuos a partir de cualidades como la fuerza, la inteligencia y la confiabilidad, pero tiende a pasar de un individuo a otro.
Jared Diamond, en El mundo antes de ayer: ¿qué podemos aprender de las sociedades tradicionales?, sugiere que esas bandas (en las que cree que los humanos todavía vivían hasta “hace tan solo 11.000 años”) comprendían “solo unas pocas docenas de individuos”, la mayoría relacionados biológicamente. Llevaban una existencia bastante exigua, “cazando y recolectando cualquier animal salvaje y especie de planta que viviera en un acre de bosque”. (Nunca explica por qué solo un acre). Y sus vidas sociales, según Diamond, eran envidiablemente simples. Las decisiones se alcanzaban mediante una “discusión cara a cara”; había “pocas posesiones personales” y “ningún liderazgo político formal o una fuerte especialización económica”. Diamond concluye que, tristemente, es solo dentro de esas agrupaciones primordiales que los humanos alguna vez han alcanzado un grado significativo de igualdad social.
Desde los orígenes los seres humanos estaban experimentando conscientemente con diferentes posibilidades sociales.
Para Diamond y Fukuyama, como para Rousseau algunos siglos antes, lo que puso fin a esa igualdad, en todas partes y para siempre, fue la invención de la agricultura y los mayores niveles de población que sostuvo. La agricultura provocó una transición de “bandas” a “tribus”. La acumulación de excedentes alimentarios alimentó el crecimiento de la población, llevando a algunas “tribus” a desarrollarse en sociedades clasificadas conocidas como “jefaturas”. Fukuyama pinta una imagen casi bíblica, una partida desde el Edén: “Cuando pequeñas bandas de seres humanos migraron y se adaptaron a diferentes entornos, comenzaron su salida del estado de naturaleza mediante el desarrollo de nuevas instituciones sociales”. Lucharon guerras por los recursos. Desgarbadas y púberes, estas sociedades se metieron en problemas.
Era hora de crecer, era hora de designar un liderazgo adecuado. En poco tiempo, los jefes se habían declarado a sí mismos reyes, incluso emperadores. No tenía sentido resistir. Todo esto era inevitable una vez que los humanos adoptaron formas de organización grandes y complejas. Incluso cuando los líderes comenzaron a actuar mal ―quedándose con la mejor parte del superávit agrícola para promover a sus lacayos y parientes, haciendo que el estatus sea permanente y hereditario, recogiendo cráneos como trofeos y harenes de esclavas, o arrancando los corazones de sus rivales con cuchillos de obsidiana― no podía haber vuelta atrás. “Grandes poblaciones”, opina Diamond, “no pueden funcionar sin los líderes que toman las decisiones, los ejecutivos que llevan a cabo las decisiones y los burócratas que administran las decisiones y las leyes. Desafortunadamente para todos ustedes lectores que son anarquistas y sueñan con vivir sin ningún gobierno estatal, esas son las razones por las que su sueño no es realista: tendrán que encontrar una pequeña banda o tribu dispuesta a aceptarlos, donde nadie es un extraño, y donde reyes, presidentes y burócratas son innecesarios”.
Una conclusión triste, no solo para los anarquistas, sino para cualquiera que alguna vez se haya preguntado si podría haber alguna alternativa viable al statu quo. Pero lo notable es que, a pesar del tono presumido, esas declaraciones no se basan en evidencia científica de ningún tipo. No hay razón para creer que los grupos de pequeña escala sean especialmente igualitarios, o que los más grandes necesariamente tengan reyes, presidentes o burocracias. Estos son sólo prejuicios declarados como hechos.
En el caso de Fukuyama y Diamond, al menos se puede advertir que no fueron entrenados en disciplinas relevantes sobre el tema (el primero es politólogo, el otro tiene un doctorado sobre la fisiología de la vesícula biliar). Pero aún con todo, incluso cuando los antropólogos y arqueólogos prueban suerte con esas narrativas de “panorama general”, hay una extraña tendencia a terminar de manera similar, presentando una variación menor de Rousseau.
En La Creación de la Desigualdad: cómo nuestros antepasados prehistóricos prepararon el escenario para la monarquía, la esclavitud y el imperio, Kent Flannery y Joyce Marcus, dos académicos eminentemente calificados, presentan unas quinientas páginas de estudios de casos etnográficos y arqueológicos para tratar de resolver el rompecabezas. Admiten que nuestros antepasados de la Era de Hielo no desconocían por completo las instituciones de jerarquía y servidumbre, pero insisten en que las experimentaron principalmente en sus relaciones con lo sobrenatural (espíritus ancestrales, etc.).
La invención de la agricultura, proponen, condujo a la aparición de “clanes” demográficamente extendidos o “grupos de descendencia” y, al hacerlo, el acceso a los espíritus y los muertos se convirtió en una ruta hacia el poder terrenal (cómo ocurrió exactamente no queda claro). Según Flannery y Marcus, el siguiente gran paso en el camino hacia la desigualdad vino cuando a ciertos miembros del clan de talento inusual o renombre ―curanderos expertos, guerreros y otros notables― se les concedió el derecho de transmitir estatus a sus descendientes, independientemente de los talentos o habilidades de estos últimos. Eso prácticamente sembró las semillas, y significó a partir de entonces que era solo cuestión de tiempo la llegada de las ciudades, la monarquía, la esclavitud y el imperio.
Lo curioso del libro de Flannery y Marcus es que solo con el nacimiento de estados e imperios aportan algo de evidencia arqueológica. Todos los momentos claves en su explicación de la “creación de la desigualdad” se basan en descripciones relativamente recientes de recolectores, pastores y cultivadores a pequeña escala, tales como los Hadza del Rift de África Oriental o los Nambikwara de la selva amazónica. Las explicaciones de tales “sociedades tradicionales” se tratan como si fueran ventanas para vislumbrar el Paleolítico o el pasado neolítico. El problema es que no son nada de eso. Los Hadza o Nambikwara no son fósiles vivientes. Han estado en contacto con estados e imperios agrarios, invasores y comerciantes, durante milenios, y sus instituciones sociales se moldearon de manera decisiva a través de intentos de involucrarse con ellos o evitarlos. Solo la arqueología puede decirnos qué tienen en común, si tienen algo, con las sociedades prehistóricas. Entonces, mientras que Flannery y Marcus brindan todo tipo de ideas interesantes sobre cómo pueden surgir las desigualdades en las sociedades humanas, nos dan pocas razones para creer que así fue como realmente lo hicieron.
Finalmente, consideremos Recolectores, agricultores y combustible fósiles: cómo evolucionan los valores humanos de Ian Morris. Morris persigue un proyecto intelectual ligeramente diferente: poner los hallazgos de la arqueología, la historia antigua y la antropología en diálogo con el trabajo de los economistas, como Thomas Piketty, sobre las causas de la desigualdad en el mundo moderno; o el más orientado a las políticas Desigualdad: ¿qué se puede hacer? de Sir Tony Atkinson. El “momento profundo” de la historia de la humanidad, nos informa Morris, tiene algo importante que decirnos sobre estas cuestiones, pero solo si establecemos primero una medida uniforme de la desigualdad aplicable en todo su curso.
Si es así, entonces la verdadera pregunta no sería “¿cuáles son los orígenes de la desigualdad social?”, sino la de “¿cómo nos quedamos atascados?” tras haber vivido una gran parte de nuestra historia entre diferentes sistemas políticos.
Esto lo logra traduciendo los “valores” de los cazadores-recolectores de la Edad de Hielo y los agricultores neolíticos a términos familiares para los economistas modernos, y luego usándolos para establecer coeficientes de Gini, o tasas de desigualdad formales. En lugar de las inequidades espirituales que destacan Flannery y Marcus, Morris nos proporciona una visión materialista sin arrepentimientos, dividiendo la historia humana en las tres grandes “F” de su título [N. de T.: acrónimo de “Foragers, Farmers y Fossil Fuels”] , dependiendo de cómo canalicen el calor. Todas las sociedades, sugiere, tienen un nivel “óptimo” de desigualdad social, un “nivel espiritual” incorporado, para usar el término de Pickett y Wilkinson, el cual resulta apropiado para su modo predominante de extracción de energía.
En un trabajo de 2015 para The New York Times, Morris nos da cifras, ingresos primarios cuantificados en USD y valores de moneda fijos a 1990.2 Él también supone que los cazadores-recolectores de la ultima Edad de Hielo vivieron principalmente en pequeñas bandas móviles. Como resultado, consumieron muy poco, el equivalente, sugiere, a alrededor de U$S 1,10 / día. Consecuentemente, también disfrutaron de un coeficiente de Gini de alrededor de 0.25, es decir, lo más bajo posible que llegan esos índices, ya que había poco excedente o capital como para que alguna posible élite lo atrapara. Las sociedades agrarias ―y para Morris esto incluye todo, desde el pueblo neolítico de Çatalhöyük, de 9,000 años de antigüedad, hasta la China de Kublai Khan o la Francia de Luis XIV― eran más populosas y estaban mejor, con un consumo promedio de U$S 1.50 a 2.20 / día por persona y una propensión a acumular excedentes de riqueza. Pero la mayoría de la gente también trabajó más duro y en condiciones marcadamente inferiores, por lo que las sociedades agrícolas tendieron a niveles mucho más altos de desigualdad.
Las sociedades basadas en combustibles fósiles realmente deberían haber cambiado todo eso liberándonos del trabajo pesado del trabajo manual, y devolviéndonos a coeficientes de Gini más razonables, más cercanos a los de nuestros antepasados cazadores-recolectores, y durante un tiempo parecía que esto estaba comenzando a pasar, pero por alguna extraña razón, que Morris no comprende del todo, las cosas han retrocedido de nuevo y la riqueza vuelve a ser absorbida por una pequeña élite global.
Si los giros y vueltas de la historia económica en los últimos 15.000 años y la voluntad popular son alguna guía, el nivel “correcto” de desigualdad de ingresos (después deducir impuestos) parece estar entre aproximadamente 0,25 y 0,35, y el de desigualdad de riqueza entre aproximadamente 0,70 y 0,80. Muchos países se encuentran ahora en o encima de los limites superiores de estos rangos, lo que sugiere que el Sr. Piketty está en lo cierto al prever problemas.
¡Claramente habría que hacer algunos retoques tecnocráticos importantes!
Dejemos a un lado las prescripciones de Morris, pero concentrémonos en una sola cifra: el ingreso paleolítico de U$S 1,10 por día. ¿De dónde viene exactamente? Es de suponer que los cálculos tienen algo que ver con el valor calorífico de la ingesta diaria de alimentos. Pero si estamos comparando esto con los ingresos diarios de hoy, ¿no deberíamos tener en cuenta todas las otras cosas que los recolectores paleolíticos obtenían de forma gratuita mientras que nosotros esperaríamos pagar por ellas? Esto es: seguridad gratuita, resolución libre de disputas, educación primaria gratuita, atención gratuita a personas mayores, medicina gratuita, sin mencionar costos de entretenimiento, música, narradores de historias y servicios religiosos. Incluso cuando se trata de alimentos, debemos considerar la calidad: después de todo, estamos hablando de productos 100% orgánicos de campo abierto, regados con el agua de manantial natural más pura. Gran parte del ingreso contemporáneo se destina a hipotecas y a rentas. Pero consideremos las tarifas de acampe de las ubicaciones paleolíticas principales a lo largo de la Dordogne o la Vézère, sin mencionar las clases nocturnas de lujo en pintura rupestre naturalista y tallado en marfil, y todos esos abrigos de pieles. Sin duda, todo esto debe costar muchísimo más de U$S 1,10 al día, incluso en dólares de 1990. No es por nada que Marshall Sahlins se refirió́ a los forrajeadores como “la sociedad opulenta original”. Esa vida hoy no sería barata.
Ya no se admite la visión de que la agricultura marcó una transición importante en las sociedades humanas.
Sin duda todo esto es un poco tonto, pero de algún modo es lo que queremos señalar: si uno reduce la historia mundial a coeficientes de Gini, de ello seguirán, necesariamente, cosas tontas. Y también cosas deprimentes. Morris al menos siente que hay algo que está mal con los recientes incrementos galopantes de la desigualdad global. Por el contrario, el historiador Walter Scheidel ha llevado las lecturas de la historia humana al estilo Piketty a su conclusión más miserable en su libro de 2017 El Gran Nivelador: Violencia y la Historia de la Desigualdad desde la Edad de Piedra hasta el Siglo XXI (The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the 21th Century) concluyendo que realmente no hay nada que pueda hacerse acerca de la desigualdad.
La civilización invariablemente pone al mando a una pequeña élite que se apropia cada vez más de la torta. Lo único que ha funcionado para desalojarlos es la catástrofe: la guerra, la peste, el reclutamiento masivo, el sufrimiento y la muerte indiscriminados. Las medias tintas nunca funcionan. Entonces, si no quieres volver a vivir en una cueva, o morir en un holocausto nuclear (que presumiblemente también termina con los sobrevivientes que viven en cuevas), vas a tener que aceptar la existencia de Warren Buffett y Bill Gates.
¿La alternativa liberal? Flannery y Marcus, quienes se identifican abiertamente con la tradición de Jean-Jacques Rousseau, finalizan su investigación con la siguiente y útil sugerencia:
Una vez abordamos este tema con Scotty MacNeish, un arqueólogo que había pasado 40 años estudiando la evolución social. Preguntamos ¿cómo podría la sociedad ser más igualitaria? Después de consultar brevemente a su viejo amigo Jack Daniels, MacNeish respondió́: “Pon a los cazadores y recolectores a cargo”.
3. ¿De verdad corrimos hacia nuestras cadenas?
Lo que resulta realmente extraño de estas evocaciones interminables del inocente Estado de Naturaleza de Rousseau y la caída de la gracia, es que el propio Rousseau nunca afirmó que el Estado de Naturaleza haya sucedido. Fue un experimento mental. En su “Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres” (1754), donde se origina la mayor parte de la historia que hemos estado contando (y volviendo a contar), escribió:
No hay que tomar por verdades históricas las investigaciones que puedan emprenderse sobre este asunto, sino solamente por razonamientos hipotéticos y condicionales, más adecuados para esclarecer la naturaleza de las cosas que para demostrar su verdadero origen [y parecidos a los que hacen a diario nuestros físicos sobre la formación del mundo].
El “Estado de naturaleza” de Rousseau nunca fue pensado como una etapa de desarrollo. No se suponía que fuera equivalente a la fase de “Salvajismo”, que abre los esquemas evolutivos de los filósofos escoceses como Adam Smith, Ferguson, Millar, o más tarde, el de Lewis Henry Morgan. A estos les interesaba definir los niveles de desarrollo social y moral correspondientes a los cambios históricos en los modos de producción: recolección, pastoreo, agricultura e industria. Aquello que presentó Rousseau es, por el contrario, más bien una parábola. Como destacó Judith Shklar, la famosa teórica política de Harvard, Rousseau estaba tratando de explorar lo que él consideraba la paradoja fundamental de la política humana: que nuestro impulso innato por la libertad nos lleva de alguna manera, una y otra vez, a una “marcha espontánea hacia la desigualdad”. En palabras de Rousseau: “Todos corrieron al encuentro de sus cadenas creyendo asegurar su libertad, pues, con bastante inteligencia para comprender las ventajas de una institución política, carecían de la experiencia necesaria para prevenir sus peligros” (p. 39, Op. cit.). El estado imaginario de la naturaleza es solo una forma de ilustrar este punto.
Rousseau no era un fatalista. Creía que aquello que los humanos hacen, podían deshacerlo. Podemos liberarnos de las cadenas aunque no iba a ser fácil. Shklar sugiere que la tensión entre “posibilidad y probabilidad” (la posibilidad de la emancipación humana, la probabilidad de que todos nos coloquemos de nuevo dentro de alguna forma de servidumbre voluntaria) fue la fuerza central que animó los escritos de Rousseau sobre la desigualdad. Esto puede parecer un poco irónico ya que después de la Revolución Francesa muchos críticos conservadores consideraban que Rousseau era el responsable de la guillotina. Lo que trajo el Terror, insistieron, fue precisamente su fe ingenua en la bondad innata de la humanidad y su creencia de que un orden social más igualitario podía ser imaginado por los intelectuales y luego impuesto por la “voluntad general”. Pero muy pocas de esas figuras pasadas ahora ridiculizadas como románticas y utopistas eran realmente tan ingenuas. Karl Marx, por ejemplo, sostuvo que lo que nos hace humanos es nuestro poder de reflexión imaginativa ―a diferencia de las abejas, nos imaginamos las casas en las que nos gustaría vivir, y luego nos ponemos a construirlas― pero también creía que no se podía aplicar esto de la misma manera a la sociedad y tratar de imponer el modelo de un arquitecto. Hacerlo sería cometer el pecado del “socialismo utópico” por el cual Marx no tuvo más que desprecio. En cambio, los revolucionarios tenían que hacerse una idea de las grandes fuerzas estructurales que moldeaban el curso de la historia mundial y aprovechar las contradicciones subyacentes: por ejemplo, el hecho de que los propietarios individuales de fábricas necesitan forzar a sus trabajadores para competir, pero que si todos son demasiado exitosos nadie podría costear lo que sus fábricas producen.
Otra bomba: la “civilización” no llega como un paquete. Las primeras ciudades del mundo no surgieron en un puñado de lugares junto a sistemas de gobierno centralizado y control burocrático.
Sin embargo, es tanto el poder de dos mil años de escritura que incluso cuando los realistas recalcitrantes comienzan a hablar sobre la vasta extensión de la historia humana, recurren a alguna variación del Jardín del Edén: la Caída de la Gracia (por lo general, como en el Génesis, debido a una búsqueda imprudente del Conocimiento) o la posibilidad de una Redención futura. Los partidos políticos marxistas desarrollaron rápidamente su propia versión de la historia, fusionando el estado de naturaleza de Rousseau y la idea de etapas de desarrollo de la Ilustración escocesa. El resultado fue una fórmula de la historia mundial que comenzó con un “comunismo primitivo” original, superado por el albor de la propiedad privada, pero al que algún día estaríamos destinados a regresar.
Debemos concluir que los revolucionarios, pese a sus ideales visionarios, no han tendido a ser particularmente imaginativos, especialmente cuando se trata de vincular pasado, presente y futuro. Todos siguen contando la misma historia. Probablemente no sea una coincidencia que hoy, los movimientos revolucionarios más vitales y creativos en los albores de este nuevo milenio ―los ejemplos más obvios son los zapatistas de Chiapas y los kurdos de Rojava― sean los que se inscriben al mismo tiempo en un profundo pasado tradicional. En lugar de imaginar alguna utopía primordial, pueden recurrir a una narrativa más mixta y compleja. De hecho, parece haber un reconocimiento cada vez mayor, en los círculos revolucionarios, de que la libertad, la tradición y la imaginación siempre se han mezclado, y de que siempre lo estarán, de formas que no comprendemos por completo. Ya es hora de que el resto de nosotros nos pongamos al día y comencemos a considerar cómo podría ser una versión no bíblica de la historia humana.
Global
David Graeber sobre la economía política de la pandemia
4. ¿Como cambiar el curso de la historia (pasada)?
Entonces, ¿qué nos han enseñado la investigación arqueológica y antropológica desde la época de Rousseau?
La primera cuestión es que probablemente sea un mal inicio preguntarse acerca de “los orígenes de la desigualdad social”. Es verdad, antes del comienzo del llamado Paleolítico superior, no tenemos idea de qué se trató la mayor parte de la vida social humana. La mayoría de nuestra evidencia comprende fragmentos dispersos de piedra tallada, hueso y algún que otro material durable. Diferentes especies de homínidos coexistieron, y no es claro si podría aplicarse alguna analogía etnográfica. Las cosas comienzan a ponerse en foco en el Paleolítico superior, el cual comienza alrededor de 45.000 años atrás y abarca el momento más álgido de la glaciación y del enfriamiento global (hace cerca de 20.000 años), periodo conocido como el Último Máximo Glacial. Esta última gran Era del Hielo fue seguida por la aparición de condiciones más cálidas y una retracción gradual del casquete glaciar, derivando en nuestra época geológica actual, el Holoceno. Sobrevinieron condiciones climáticas más benignas, creando el estadio en el cual Homo sapiens ―ya habiendo colonizado buena parte del Viejo Mundo― completó su marcha hacia el Nuevo Mundo, alcanzando las costas más australes de las Américas alrededor de 15.000 años atrás.
¿Qué sabemos de este periodo de la historia humana? Gran parte de la evidencia temprana más sustancial respecto de la organización social humana en el Paleolítico deriva de Europa, donde nuestras especies se establecieron conjuntamente con el Homo neanderthalensis antes de la extinción de estos últimos, cerca de 40.000 AC (la concentración de información en esta parte del mundo tiende a reflejar un sesgo histórico de la investigación arqueológica más que algo peculiar acerca de Europa). En ese entonces, y a lo largo del Último Máximo Glacial, las partes habitables de la Europa de la Edad de Hielo lucían mucho más similares al Parque Serengueti en Tanzania que a cualquier hábitat europeo actual. Al sur de las capas de hielo, entre la tundra y las costas boscosas del Mediterráneo, el continente estaba dividido en valles y estepas ricos en presas de caza, atravesados estacionalmente por manadas migratorias de venados, bisontes y mamuts lanudos. Los prehistoriadores han señalado durante algunas décadas, y aparentemente con poco efecto, que los grupos humanos que habitaban esos entornos no tenían nada en común con las bandas de cazadores-recolectores dichosamente simples e igualitarias, imaginadas comúnmente como nuestros ancestros remotos.
No hay absolutamente ninguna evidencia de que estructuras de gobierno jerárquicas sean la consecuencia necesaria de una organización a gran escala.
En principio, está la existencia fuera de disputa de ricos enterratorios que se extienden en el tiempo hasta las profundidades de la Edad de Hielo. Algunos de estos, como las tumbas de Sungir, de 25.000 años de antigüedad, al este de Moscú, se conocen desde hace muchas décadas y son enterratorios famosos. Felipe Fernández-Armesto, quien revisó la Creación de la Desigualdad para The Wall Street Journal, expresó su razonable asombro por su omisión: “Aunque saben que el principio hereditario es anterior a la agricultura, el Sr. Flannery y la Sra. Marcus no pueden deshacerse de la ilusión rousseauniana de que comenzó con el sedentarismo. Por lo tanto, presentan un mundo sin poder hereditario hasta aproximadamente 15.000 AC mientras ignoran uno de los sitios arqueológicos más importantes para su propósito”. Al cavar en el permahielo debajo del asentamiento paleolítico, en Sungir se encontró la tumba de un hombre de mediana edad quien, como observa Fernández-Armesto, estaba enterrado con “impresionantes signos de honor: pulseras de marfil de mamut pulido, una diadema o visera de dientes de zorro, y casi 3.000 cuentas de marfil cuidadosamente talladas y pulidas”. Y a unos pocos pies de distancia, en una tumba idéntica, “yacen dos niños, de unos 10 y 13 años respectivamente, adornados con dádivas similares, incluyendo, en el caso del mayor, unas 5.000 cuentas tan buenas como las del adulto (aunque un poco más pequeñas) y una enorme lanza tallada en marfil”.
Esos hallazgos parecen no tener un lugar significativo en ninguno de los libros hasta ahora examinados. Menospreciarlos o reducirlos a notas al pie podría ser más excusable si Sungir fuera un hallazgo aislado. Pero no lo es. En gran parte del oeste de Eurasia, desde el Don hasta la Dordoña, hay pruebas de tumbas similarmente suntuosas pertenecientes al Paleolítico Superior, dentro de refugios rocosos y en asentamientos al aire libre. Entre ellos encontramos, por ejemplo, la “Dama de Saint-Germain-la-Rivière”, de 16.000 años, con ornamentos hechos de dientes de ejemplares de ciervos jóvenes que fueron cazados a 300 kms. de distancia, en el País Vasco del lado español; y los entierros de la costa de Liguria, tan antiguos como los de Sungir, que incluyen a “Il Principe”, un hombre joven cuyas galas incluían un cetro de pedernal exótico, porras de cuerno de alce y un elaborado tocado de conchas perforadas y dientes de venado. Tales hallazgos plantean estimulantes desafíos de interpretación. ¿Tiene razón Fernández-Armesto para decir que se trata de pruebas de un “poder hereditario”? ¿Cuál era el estatus en vida de esos individuos?
No menos intrigante es la evidencia, esporádica pero convincente, de la arquitectura monumental que se remonta al ultimo Máximo Glacial. La idea de que sería posible medir la “monumentalidad” en términos absolutos es, por supuesto, tan tonta como la idea de cuantificar el gasto de la Era de Hielo en dólares y centavos. Es un concepto relativo, que solamente tiene sentido dentro de una escala particular de valores y experiencias previas. El Pleistoceno no tiene equivalentes directos en escala con las Pirámides de Giza o el Coliseo romano. Pero sí tiene edificios que, según los estándares de la época, solo podían considerarse obras públicas, que implican un diseño sofisticado y coordinación de trabajo en una escala impresionante. Entre ellos se encuentran las sorprendentes “casas mamut”, construidas con pieles extendidas sobre un marco de colmillos, ejemplos de los cuales, que datan de hace unos 15.000 años, se pueden encontrar a lo largo de una franja glacial que abarca desde la actual Cracovia hasta Kiev.
Aún más asombrosos son los templos de piedra de Göbekli Tepe, excavados hace más de veinte años en la frontera turco-siria, y aún objeto de clamorosos debates científicos. Datados alrededor de 11.000 años atrás, el final de la última Edad de Hielo, comprenden al menos veinte recintos megalíticos levantados bastante por encima de los ahora áridos flancos de la llanura Harran. Cada uno estaba formado por pilares de piedra caliza de más de 5 m de altura y un peso de hasta una tonelada (respetable según los estándares de Stonehenge y unos 6.000 años antes). Casi todos los pilares de Göbekli Tepe son una obra de arte, con tallados en relieve de animales amenazadores que se proyectan desde la superficie y sus genitales masculinos exhibidos ferozmente. Las aves rapaces esculpidas aparecen en combinación con imágenes de cabezas humanas cortadas.
Los relieves dan testimonio de habilidades escultóricas, sin duda perfeccionadas en el medio más maleable que es la madera (la cual alguna vez estuvo ampliamente disponible al pie de las montanas Taurus), antes de ser aplicada los cimientos del Harran. Curiosamente, y a pesar de su tamaño, cada una de estas estructuras masivas tuvo una vida relativamente corta, terminando con una gran fiesta y el rápido llenado de sus paredes: jerarquías elevadas hacia el cielo sólo para ser nuevamente derribadas. Y los protagonistas de este juego prehistórico de festines, construcción y destrucción eran, a nuestro saber y entender, cazadores-recolectores que vivían solamente de recursos silvestres.
¿Qué vamos a hacer con todo esto? Una respuesta académica ha sido la de abandonar por completo la idea de una edad dorada igualitaria y concluir que el interés racional egoísta y la acumulación de poder son las fuerzas persistentes del desarrollo social humano. Pero esto tampoco funciona. La evidencia de la desigualdad institucional en las sociedades de la Edad de Hielo, ya sea en forma de grandes sepulturas o edificios monumentales, no es más que esporádica.
Los enterramientos aparecen, literalmente, separados por siglos y a menudo cientos de kilómetros. Incluso si lo atribuimos a lo fragmentario de la evidencia, todavía tenemos que preguntarnos por qué la evidencia es tan así: en definitiva, si alguno de estos “príncipes” de la Edad de Hielo se hubiera comportado como por ejemplo los príncipes de la Edad de Bronce, también encontraríamos fortificaciones, almacenes, palacios, todos los símbolos habituales de los Estados emergentes. En cambio, durante decenas de miles de años vemos monumentos y magníficos entierros, pero no mucho más que pudiera indicar el desarrollo de sociedades estratificadas. Luego hay otros factores, incluso más extraños, como el hecho de que la mayoría de los entierros “principescos” consisten en individuos con anomalías físicas sorprendentes, que hoy serían considerados gigantes, jorobados o enanos.
Una mirada más amplia de la evidencia arqueológica sugiere una clave para resolver el dilema. Esta se basa en el ritmo estacional de la vida social prehistórica. La mayoría de los sitios paleolíticos analizados hasta el momento están asociados a evidencia de periodos anuales o bienales de agregación, tienen que ver con las migraciones de rebaños de caza ―ya sea de mamut lanudo, de bisonte de las estepas, de renos, o (en el caso de Göbekli Tepe) de gacela― así́ como también a los movimientos cíclicos de peces y a las cosechas de frutos secos. En tiempos del año menos favorables, al menos algunos de nuestros ancestros de la Edad de Hielo sin duda vivieron y se procuraron alimento en pequeñas bandas. Pero hay muchísima evidencia para mostrar que en otros momentos se congregaban en masse, en la clase de ‘micro-ciudades’ que se halló en Dolní Věstonice, en la cuenca de Moravia al sur de Brno, y que disfrutaron de una gran abundancia de recursos silvestres, participaban en complejos rituales y ambiciosas empresas artísticas, y comerciaban minerales, conchas marinas y pieles de animales entre distancias sorprendentes. Los equivalentes europeos occidentales de estos sitios de agregaciones estacionales serían los grandes refugios rocosos del Périgord francés y la costa cantábrica, con sus famosas pinturas y esculturas que, de manera similar, formaron parte de un ciclo anual de agregación y dispersión.
Casi todos hoy en día insisten en que la democracia participativa o la igualdad social pueden funcionar en una pequeña comunidad o grupo de activistas pero que no puede “ampliarse” a nada como una ciudad, una región o un estado-nación. Pero la evidencia que tenemos ante nuestros ojos, si elegimos mirarla, sugiere lo contrario.
Estos patrones estacionales de vida social permanecieron mucho tiempo después de que la “invención de la agricultura”, se supone, viniera a cambiar todo. Nuevas evidencias muestran que las alternancias de este tipo pueden ser la clave para comprender los famosos monumentos neolíticos de Salisbury Plain, y no solo en términos de simbolismo del calendario. Stonehenge, resulta que fue solamente el último de una larguísima secuencia de estructuras rituales en madera y en piedra, dado que las personas convergían en la llanura desde rincones remotos de las Islas Británicas en épocas significativas del año. La excavación cuidadosa ha mostrado que muchas de estas estructuras ―hoy plausiblemente interpretadas como monumentos a los progenitores de dinastías neolíticas poderosas― fueron desmanteladas tan solo un par de generaciones después de haber sido construidas. Aún más llamativo es que esta práctica de erigir y desmantelar grandes monumentos coincide con un periodo en que los pueblos de Bretaña, habiendo adoptado la economía neolítica agrícola de la Europa continental, parecen haberle dado la espalda al menos a un aspecto crucial de la misma, abandonando la agricultura de cereales y revirtiendo, alrededor del 3300 AC, a la recolección de avellanas como fuente de alimento básico. Manteniendo sus rebaños de ganado, de los cuales hacían banquetes estacionalmente en las cercanas murallas de Durrington, los constructores de Stonehenge parecen no haber sido ni recolectores ni agricultores, sino algo intermedio. Y si algo parecido a una corte real prevaleció en la temporada festiva, cuando se reunían en gran número, luego sólo pudo haberse disuelto durante la mayor parte del año, cuando la misma gente volvió a dispersarse por la isla.
¿Por qué son importantes estas variaciones estacionales? Porque revelan que desde los orígenes los seres humanos estaban experimentando conscientemente con diferentes posibilidades sociales. Los antropólogos describen a este tipo de sociedades como sociedades que poseen una “morfología doble”. A comienzos del siglo XX Marcel Mauss, observó que los inuit circumpolares “y asimismo muchas otras sociedades [...] tienen dos estructuras sociales, una en verano y otra en invierno, y que en paralelo tienen dos sistemas legales y religiosos”. En los meses de verano, los inuit se dispersaban en pequeñas bandas patriarcales, cada una bajo la autoridad de un solo anciano varón en la búsqueda de peces de agua dulce, caribúes y renos. La propiedad estaba marcada de manera posesiva y los patriarcas ejercían un poder coercitivo, a veces incluso tiránico sobre sus parientes. Pero en los largos meses de invierno, cuando las focas y las morsas se reunían en la costa del Ártico, otra estructura social dominaba en tanto los inuit se reunían para construir grandes casas hechas de madera, costillas de ballena y piedra. Dentro de ellas, prevalecían las virtudes de la igualdad, el altruismo y la vida colectiva; la riqueza era compartida; esposos y esposas intercambiaban parejas bajo la égida de Sedna, la Diosa de las focas (Goddess of the Seals).
Otro ejemplo eran los indígenas cazadores-recolectores de la costa noroeste de Canadá́, para quienes el invierno, y no el verano, era el momento en que la sociedad se cristalizaba en su forma más desigual y lo hacía de una manera espectacular. Los palacios construidos con tablones cobraban vida a lo largo de las costas de la Columbia Británica, en los que nobles hereditarios tenían preeminencia frente a plebeyos y esclavos, y brindaban esos grandes banquetes conocidos como potlatch. Sin embargo, estas cortes aristocráticas se separaban para el trabajo de verano durante la temporada de pesca volviéndose formaciones de clanes jerarquizadas más pequeñas, pero con una estructura completamente diferente y menos formal. En este caso, la gente realmente adoptó nombres diferentes en verano e invierno, literalmente se convertían en otras personas, dependiendo de la época del año.
Tal vez las más llamativas en términos de este tipo de inversiones políticas fueron las prácticas estacionales de las confederaciones tribales del siglo XIX en las grandes planicies norteamericanas, quienes a veces o en algún momento fueran agricultores que habían adoptado una vida nómada de caza. A fines del verano, bandas pequeñas y sumamente móviles de Cheyenne y Lakota se congregaban en grandes asentamientos para los preparativos logísticos de la caza del búfalo.
En esta época tan delicada del año, designaban a una fuerza policial que ejercía poderes coercitivos plenos, incluido el derecho a encarcelar, azotar o multar a cualquier delincuente que pusiera en peligro los preparativos. Sin embargo, como observó el antropólogo Robert Lowie, este “autoritarismo inequívoco” funcionó sobre una base estrictamente estacional y temporal, dando paso a formas de organización más “anárquicas” una vez que terminaba la temporada de caza y los rituales colectivos que le seguían.
La academia no siempre avanza. A veces retrocede. Hace cien años, la mayoría de los antropólogos entendía que aquellos pueblos que vivían principalmente de recursos silvestres no estaban restringidos a pequeñas “bandas”. Esta idea es un producto de la década de 1960, cuando los bosquimanos del Kalahari y los pigmeos Mbuti se convirtieron en la imagen preferida de la humanidad primordial para las audiencias televisivas y para los investigadores. Como resultado, se dio un retorno de las etapas evolutivas no muy diferente a la de la tradición de la Ilustración escocesa: esto es en lo que se basa Fukuyama, por ejemplo, cuando escribe acerca de que la sociedad evoluciona constantemente desde “bandas” a “tribus” a “cacicazgos” y finalmente hacia el tipo de “estados” complejos y estratificados en los que vivimos actualmente, generalmente definidos por su monopolio del “uso legítimo de la fuerza coercitiva”. Desde esta lógica, sin embargo, los Cheyenne o Lakota tendrían que haber estado “evolucionando” directamente desde bandas a Estados aproximadamente cada noviembre de cada año y luego “involucionando” en primavera. La mayoría de los antropólogos ahora reconocen que estas categorías son irremediablemente inadecuadas; sin embargo, nadie ha propuesto una forma alternativa de pensar la historia mundial en términos amplios.
De manera bastante independiente, la evidencia arqueológica sugiere que en los ambientes estacionalmente tan variables de la última Edad de Hielo, nuestros antepasados remotos se comportaban de maneras similares: iban y venían entre acuerdos sociales alternativos, permitían que surgieran estructuras autoritarias durante ciertas épocas del año con la condición de que no pudiesen durar; entendían que ningún orden social particular era fijo o inmutable. Dentro de la misma población, se podía vivir a veces en lo que desde la distancia pareciera ser una banda, a veces en una tribu, y en ocasiones en una sociedad con muchas de las características que ahora identificamos con los Estados. Con una flexibilidad institucional semejante sobreviene la capacidad de salirse de los límites de cualquier estructura social y reflexionar, tanto hacer como deshacer los mundos políticos en los que vivimos. Como mínimo, esto explica los “príncipes” y las “princesas” de la última Edad de Hielo, que parecen aparecer en un aislamiento magnífico como personajes de algún cuento de hadas o de teatro. Tal vez fueron literalmente eso. Y si de hecho reinaron, entonces tal vez fue como en el caso de los reyes y reinas de Stonehenge, solo por una temporada.
5. Es hora de re-pensar
Los autores modernos tienden a utilizar la prehistoria como un lienzo para resolver problemas filosóficos: ¿los seres humanos son fundamentalmente buenos o malvados, cooperativos o competitivos, igualitarios o jerárquicos? Como resultado, también tienden a escribir como si durante el 95% de la historia de nuestra especie, todas las sociedades humanas hubieran sido muy parecidas. Pero incluso 40.000 años es un periodo muy, muy largo de tiempo. Parece intrínsecamente probable, y la evidencia lo confirma, que esos mismos humanos pioneros que colonizaron gran parte del planeta también experimentaron con una enorme variedad de arreglos sociales. Como Claude Lévi-Strauss a menudo señaló, los primeros Homo sapiens no eran solo físicamente iguales a los humanos modernos, sino también eran nuestros pares intelectuales. Es probable que la mayoría fuera más consciente del potencial que tiene la sociedad de lo que lo es la gente en general hoy en día; iban y venían entre diferentes formas de organización cada año. En lugar de haber permanecido inactivos en una inocencia primordial hasta que fue descorchado el genio de la desigualdad, nuestros antepasados prehistóricos parecen haber abierto y cerrado la botella con regularidad, limitando la desigualdad a los dramas rituales, construyendo dioses y reinos como lo hicieron con sus monumentos a los que luego alegremente desmontaban.
Si es así, entonces la verdadera pregunta no sería “¿cuáles son los orígenes de la desigualdad social?”, sino la de “¿cómo nos quedamos atascados?” tras haber vivido una gran parte de nuestra historia entre diferentes sistemas políticos. Todo esto está muy lejos de la noción de sociedades prehistóricas a la deriva que se dejan llevar ciegamente hacia las cadenas institucionales que las unen. También está lejos de las funestas profecías de Fukuyama, Diamond, Morris y Scheidel, en las cuales cualquier forma “compleja” de organización social significa necesariamente que pequeñas élites se encargan de los recursos clave y comienzan a pisotear a todos los demás. La mayoría de las ciencias sociales tratan a estos sombríos pronósticos como verdades evidentes; pero no tienen fundamento. Entonces, razonablemente podríamos preguntarnos ¿qué otras verdades atesoradas deben ser arrojadas al montón de polvo de la historia? Pues, bastantes.
En la década de 1970, el brillante arqueólogo de Cambridge David Clarke predijo que con la investigación moderna serían derribados casi todos los aspectos del antiguo edificio de la evolución humana: “las explicaciones acerca del desarrollo del hombre moderno, la domesticación, la metalurgia, la urbanización y la civilización ―que en perspectiva pueden emerger como trampas semánticas y espejismos metafísicos”. Parece que tenía razón. La información ahora llega desde todos los rincones del planeta sobre la base de un cuidadoso trabajo de campo empírico, técnicas avanzadas de reconstrucción climática, datación cronométrica y análisis científico de restos orgánicos. Los investigadores están examinando material etnográfico e histórico en una nueva luz. Y casi toda esta nueva investigación va en contra de la usual narrativa de la historia mundial. Aún así, los descubrimientos más notables siguen confinados al trabajo de los especialistas, o tienen que ser desenmarañados leyendo entre líneas en las publicaciones científicas. Concluyamos, entonces, con algunos titulares propios, apenas un puñado, como para dar una idea de cómo comienza a lucir la nueva, emergente, historia mundial.
La pérdida más dolorosa de libertades humanas comenzó a pequeña escala: en el nivel de las relaciones de género, los grupos de edad y la servidumbre doméstica; en el tipo de relaciones que contienen a la vez la mayor intimidad y las formas más profundas de violencia estructural.
La primera bomba en nuestra lista se refiere a los orígenes y la propagación de la agricultura. Ya no se admite la visión de que la agricultura marcó una transición importante en las sociedades humanas. En aquellas partes del mundo donde los animales y las plantas se domesticaron por primera vez, en realidad no hubo un “cambio” discernible entre el recolector paleolítico y el agricultor neolítico. La “transición” de vivir principalmente de recursos silvestres a una vida basada en la producción de alimentos tomó algo del orden de los tres mil años.
Si bien la agricultura habilitó la posibilidad de concentraciones de riqueza más desiguales, en la mayoría de los casos esto comenzó a suceder milenios después de su inicio. Mientras tanto, pueblos en áreas tan lejanas como la Amazonía y la región de la Media Luna Fértil de Medio Oriente, se probaban el talle de cultivar, “jugaban a la agricultura” podríamos decir, y cambiaban anualmente entre modos de producción, al igual que cambiaban sus estructuras sociales.
Además, la “expansión de la agricultura” hacia áreas secundarias como Europa (tan a menudo descrita en términos triunfalistas como el comienzo de un declive inevitable de la caza y la recolección) resultó ser un proceso muy tenue, que algunas veces fracasó y llevó al colapso demográfico para los agricultores, no para los recolectores.
Es claro que ya no tiene sentido usar frases como “revolución agrícola” cuando se trata de procesos de una longitud y complejidad tan excesivas. Si no existió un estado similar al Edén desde el cual los primeros agricultores pudieran dar sus primeros pasos en el camino hacia la desigualdad, menos sentido tiene hablar de la agricultura como lo que marcó los orígenes del rango o la propiedad privada. En todo caso es entre estas poblaciones ―los pueblos del “Mesolítico”― que rechazaron la agricultura a lo largo de los templados siglos del Holoceno temprano, que encontramos que la estratificación se vuelve más atrincherada; al menos, si el enterratorio opulento, la guerra predatoria y los edificios monumentales son las cosas por las que nos guiamos. En algunos casos, como en el Medio Oriente, los primeros agricultores parecen haber desarrollado formas alternativas de comunidad de una manera consciente, acordes a su modo de vida de trabajo más intensivo. Estas sociedades neolíticas lucen notablemente igualitarias en comparación con sus vecinos cazadores-recolectores, con un aumento dramático de la importancia económica y social de las mujeres, lo cual se veía claramente reflejado en su arte y vida ritual (contrastar las figurillas femeninas de Jericó o Çatalhöyük con la escultura hipermasculina de Göbekli Tepe).
Otra bomba: la “civilización” no llega como un paquete. Las primeras ciudades del mundo no surgieron en un puñado de lugares junto a sistemas de gobierno centralizado y control burocrático. En China, por ejemplo, ahora sabemos que hacia el 2.500 AC, existían asentamientos de 300 hectáreas o más en los tramos inferiores del río Amarillo, más de mil años antes de la fundación de la dinastía real más temprana (Shang). Del otro lado del Pacífico, y más o menos al mismo tiempo, se han descubierto centros ceremoniales de una magnitud sorprendente en el valle del río peruano Supe, en particular en el sitio de Caral: restos enigmáticos de plazas hundidas y plataformas monumentales, cuatro milenios más antiguos que el Imperio Inca. Estos descubrimientos recientes indican cuán poco se sabe aún acerca de la distribución y el origen de las primeras ciudades, y cuánto más antiguos pueden llegar a ser que los sistemas de gobierno autoritario y administración letrada, los cuales en algún momento se supusieron necesarios para su fundación. Y en los centros más arraigados de la urbanización ―la Mesopotamia, el valle del Indo, el Valle de México― hay una creciente evidencia de que las primeras ciudades se organizaron de maneras conscientemente igualitarias y que los concejos municipales retuvieron una significativa autonomía del gobierno central. En los primeros dos casos, ciudades con sofisticadas infraestructuras cívicas florecieron durante más de medio milenio sin rastros de enterramientos reales ni monumentos, ni ejércitos permanentes, ni otros medios de coacción a gran escala, ni indicios de control burocrático directo sobre la vida de la mayoría de los ciudadanos.
A pesar de Jared Diamond, no hay absolutamente ninguna evidencia de que estructuras de gobierno jerárquicas (top-down) sean la consecuencia necesaria de una organización a gran escala. A pesar de Walter Scheidel, no es cierto que solo a través de una catástrofe general sea posible librarse de las clases dominantes una vez establecidas. Por poner un ejemplo, bien documentado: alrededor del 200 DC, la ciudad de Teotihuacán en el Valle de México que por entonces tenía una población de 120.000 habitantes (una de las más grandes del mundo en ese momento), parece haber experimentado una transformación profunda, dando la espalda a los templos piramidales y al sacrificio humano, y reconstruyéndose como una vasta colección de cómodas aldeas, casi todas del mismo tamaño. Permaneció de este modo durante quizás 400 años. Incluso en los días de Cortés, el centro de México aún albergaba ciudades como Tlaxcala, administradas por un consejo electo cuyos miembros eran azotados periódicamente por sus electores para recordarles quién estaba al mando en última instancia.
Las piezas para crear una historia mundial diferente están todas allí. Por lo general, estamos demasiado cegados por nuestros prejuicios para ver las implicaciones que esto tendría. Por ejemplo, casi todos hoy en día insisten en que la democracia participativa o la igualdad social pueden funcionar en una pequeña comunidad o grupo de activistas pero que no puede “ampliarse” a nada como una ciudad, una región o un estado-nación. Pero la evidencia que tenemos ante nuestros ojos, si elegimos mirarla, sugiere lo contrario.
Las ciudades igualitarias, incluso las confederaciones regionales, son bastante comunes en la historia. No lo son, en cambio, las familias y los hogares igualitarios. Una vez que haya llegado el veredicto histórico, veremos que la pérdida más dolorosa de libertades humanas comenzó a pequeña escala: en el nivel de las relaciones de género, los grupos de edad y la servidumbre doméstica; en el tipo de relaciones que contienen a la vez la mayor intimidad y las formas más profundas de violencia estructural. Es aquí donde debemos mirar si queremos comprender cómo se volvió aceptable que algunos pudieran convertir la riqueza en poder y que a otros terminen diciéndoles que sus necesidades y vidas no cuentan. Aquí también, predecimos, será donde deberá darse el trabajo más difícil de crear una sociedad libre.
SOBRE LAS TRADUCTORAS:
- Julieta Gaztañaga es Doctora en Antropología, Profesora Adjunta UBA (FFyL y FSOC) e Investigadora Adjunta del CONICET.
- Julia Piñeiro Carreras es Doctora en Antropología (UBA), Jefa de Trabajos Prácticos UBA (FSOC)
Artículo originalmente publicado en Eurozine con el título “How to change the course of human history (at least, the part that’s already happened)”.
Videos de los autores relacionados con los temas tratados en este artículo:
En este blog trataremos de entender los acontecimientos del presente surcando –en ocasiones a contracorriente– la historia de la filosofía, con el objetivo de poner al descubierto los mecanismos que utiliza el poder para evitar cualquier tipo de cambio o de alternativa en la sociedad. Pero también de producir lo que Deleuze llamó líneas de fuga, movimientos concretos tanto del presente como del pasado que, escapando del espacio de influencia del poder, trazan caminos hacia otros mundos posibles.
Relacionadas
Filosofía
Carolina Meloni “Nunca será cómodo ser una filósofa”
Filosofía
Filosofía Cantando filosofía y bailando pensamiento crítico con Rigoberta Bandini
Filosofía
Filosofía La Idea de belleza o la belleza de una idea
Gracias por la información. La verdad es que Graeber ha sido uno de los referentes intelectuales más importantes de nuestra tiempo, si no el más importante aunque invisibilizado. Sus libros son pequeños tesoros, accesibles y brillantes.
Este blog es magnífico (junto al de 'Guerrilla translation'), un par de oásis de pensamiento.
Nota: Por favor, exploren otras voces y autores de las teoría del colapso civilizatorio en el que yá estamos inmersos.
En este blog trataremos de entender los acontecimientos del presente surcando –en ocasiones a contracorriente– la historia de la filosofía, con el objetivo de poner al descubierto los mecanismos que utiliza el poder para evitar cualquier tipo de cambio o de alternativa en la sociedad. Pero también de producir lo que Deleuze llamó líneas de fuga, movimientos concretos tanto del presente como del pasado que, escapando del espacio de influencia del poder, trazan caminos hacia otros mundos posibles.







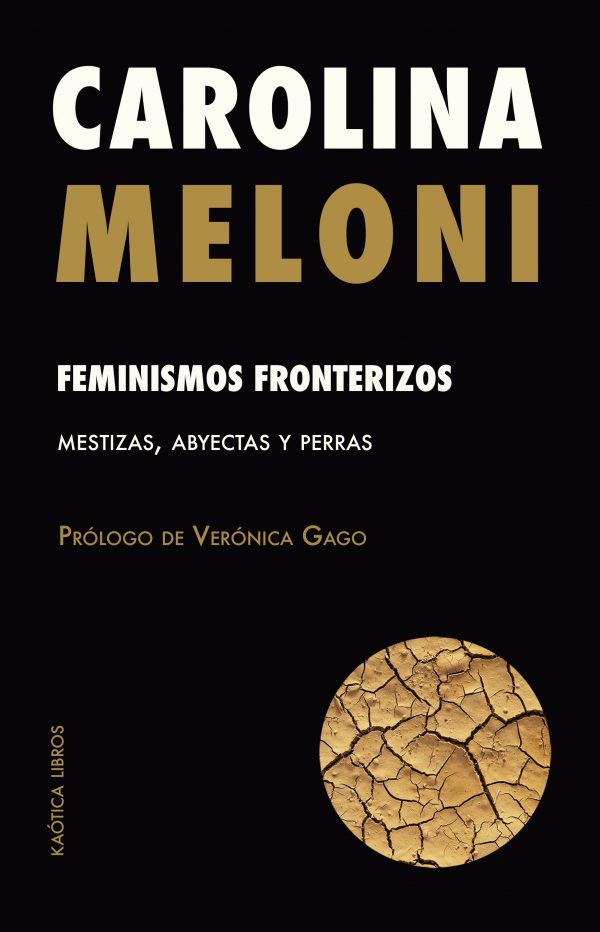








%20copia.jpg?v=63895603729)







.jpg?v=63912529538)
.jpg?v=63912529538)
.jpg?v=63912378381)
.jpg?v=63912378381)



