We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Filosofía
El enigma del capitalismo popular. 'El efecto clase media', de Emmanuel Rodríguez

El justamente añorado Julio Anguita señalaba, en una de sus últimas intervenciones, que los jóvenes de los 90, los que conocieron la revolución neoliberal en España, vivieron peor que sus padres. El problema estribaba en que, ajenos a las tradiciones de lucha, lo aceptaron con resignación. La revolución neoliberal empobreció a las clases trabajadoras y medias, pero contó con el aliado de la pérdida de combatividad en una juventud criada entre algodones. Este es el relato mayoritario de la izquierda sobre el proceso. Anguita era alguien tremendamente reflexivo con el cambio social y sabía bien que se puede sustituir al capitalismo por algo peor, incluso mucho peor. Cuando falta una alternativa viable, un edificio institucional solvente, carece de razón agruparse para combatir. Además de los peligros que arrostras ―perder el empleo, estigma social…―, en el fondo siempre cabe preguntarse si tiene sentido enfrentarse a la injusticia desde una injusticia mayor.
La obra de Emmanuel Rodríguez, El efecto clase media, corrige ese mito. Y también necesitamos preguntarle por la alternativa; lo mostraré al final. Pero antes vuelvo a ella, porque nos aporta mucho de lo que aprender. Rodríguez enseña que no se vivió peor, se vivió de otro modo, que fue tremendamente funcional a la estabilidad social. Rodríguez enmarca ese otro modo de vida dentro de una tendencia a largo plazo de eliminación de empleos, y por tanto de tendencia al colapso del capitalismo industrial, el cual viraría hacia los servicios y la ingeniería financiera. Ese diagnóstico se encuentra también en sociólogos como Randall Collins, quien señala que la automatización, que destruyó los empleos de clase obrera en los ochenta y los noventa, hará lo mismo con los empleos de servicios e incluso con los de la clase media (Randall Collins, “The End of Middle-Class Work–No More Escapes”, Immanuel Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann, Georgi Derlugian, Craig Calhoun, Does Capitalism Have a Future?, Nueva York, Oxford University Press, 2013).
Con el primer keynesianismo se compensaba socialmente a los trabajadores, se les convertía en consumidores, y se garantizaba la legitimidad social de Occidente ante el enemigo comunista
Pese a tal tendencia global degradante, lo que conocemos como revolución neoliberal encontró una salida de consenso social con lo que Robert Brenner conceptualizó felizmente como “keynesianismo de precio de activos” (Robert Brenner, La economía de la turbulencia global. Las economías capitalistas avanzadas de la larga expansión al largo declive, 1945-2005, Madrid, Akal, 2009, pp. 25, 43-44). El primer keynesianismo fue el del pacto social y el de la negociación colectiva, con el cual se compensaba socialmente a los trabajadores, se les convertía en consumidores ―evitando así las temidas crisis de sobreproducción―, y se garantizaba la legitimidad social de Occidente ante el enemigo comunista. El keynesianismo de precio de activos propone distribuir capacidades financieras entre la ciudadanía. Gracias a ello se asegura el consumo, pero modificando el perfil social de los agentes: donde antes había una negociación colectiva, ahora existe un acuerdo privado entre la banca y un agente a quien se le propone convertirse en gestor de una cartera de activos. Solo entonces puede enfrentarse uno a la Esfinge que atormenta a la izquierda: cómo la individualización de las relaciones laborales y la progresiva fragilización del derecho del trabajo, se conjugan con un apoyo, al menos pasivo, o un disgusto impotente ante los procesos de desprotección social (Emmanuel Rodríguez, El efecto clase media. Crítica y crisis de la paz social, Madrid, Traficantes de Sueños, 2022, p. 26).
Rodríguez propone una teoría novedosa de la legitimación del tejido social. Es la base de lo que denomina el efecto clase media. La clase media, en el modelo de Rodríguez, no se refiere a un conjunto de empleos ―aunque estos son un indicador importante― o a una posición separada de la cúspide y la base social ―aunque esa experiencia sea básica en la clase media―. La clase media es un campo social donde se agrupan todas las fuerzas centrípetas que atraen a los sujetos hacia el sistema establecido: esos sujetos pueden ser obreros o técnicos, propietarios de escasos patrimonios o más holgados, detentadores de capital cultural que cotiza más o se encuentra relativamente devaluado. La clase media ensambla una variedad heteróclita de capitales económicos, culturales y sociales cuyo resultado consiste en desinflar la lucha de clases. La perspectiva de Rodríguez difiere de la de Anguita, como de la de muchos marxistas, la cual se caracteriza por centrarse sobre todo en las relaciones laborales. Así, Rodríguez especifica la riqueza de la visión ampliada del capital propuesta por Bourdieu o por visiones weberianas de la desigualdad. En ese proceso de creación de una capa social amplia, recorrida por desigualdades múltiples, no aflora ningún antagonismo. La clase media no es una clase pacífica, sino que se encuentra corroída por mil conflictos, privilegios y miserias de posición. Lo que no hay en ella es antagonismo alguno y eso es gracias al apoyo que le presta el Estado. Siguiendo a Nicos Poulantzas, Rodríguez presenta al Estado como garante del campo de la clase media. La clase media recibe del Estado el empleo público, las credenciales académicas y las facilidades que permiten la inversión financiera. Esta visión unilateral, que no falsa, del Estado me resulta de lo más discutibles de la visión del autor. Volveré sobre ella.
Dos fases en la constitución de las clases medias
Existen dos procesos de constitución de las clases medias en España, aunque los parámetros se comparten con el mundo capitalista. La primera comienza en los años 50 del siglo pasado y se caracteriza por diferentes procesos. En primer lugar, una legislación laboral franquista que pretendió apaciguar la creciente conflictividad. En segundo lugar, el fin de la clase jornalera pobre, problema sempiterno de España, que pasará de agrupar en los años 60 a dos millones de personas a quedarse en setecientas mil en 1981. En tercer lugar, se desarrollan las profesiones de clase media tanto entre los especialistas de la empresa fordista, como en los profesionales de los servicios de salud y educación o las profesiones liberales. Como bien señala Rodríguez, en todo este proceso las credenciales educativas juegan un papel de eje (Rodríguez, p. 76).
Es en este momento cuando Rodríguez podría haber convocado un aspecto de la inspiración de Bourdieu que no llama su atención. Para Bourdieu, en la era neoliberal el campo del Estado se divide entre una mano izquierda destinada a la integración social y una mano derecha orientada hacia la gestión económica neoliberal (Pierre Bourdieu, Contre-feux. Propos pour servir à la résistance contre l’invasion néo-libérale, París, Raisons d’agir, 1998, pp. 9-10). A menudo, como señala, lo que llamamos movimientos sociales son sobre todo una revuelta de la mano izquierda del Estado contra la mano derecha. Por lo demás, la lógica del capital cultural exige una acumulación compleja. El poder económico no puede funcionar directamente, sino que exige un proceso de reconversión, mucho más intenso cuanto más codificado se encuentra un saber: participar en la cháchara cotidiana de la cultura puede adquirirse por ósmosis; explicar con éxito el Barroco en un centro de enseñanza media requiere preparación y estudio. Rodríguez otorga demasiado a la reproducción de clase e ignora cómo esta se reconfigura, se modifica o se detiene en los procesos de adquisición del capital cultural (Rodríguez, p. 118). De hecho, toda la sociología de la reproducción ―desde Bourdieu y Passeron a Althusser― diferenció siempre entre funciones técnicas y funciones sociales del sistema de enseñanza: las funciones técnicas tienen valor independientemente de las funciones sociales. Aunque esa idea hay que rastrearla en la obra de Bourdieu y Passeron titulada La reproducción ―un buen libro con un mal título―, es muy clara en otros trabajos, empezando por Los herederos. También es muy clara la idea de que no todos los universos educativos reproducen igual las relaciones de clase; incluso hay algunos que las suspenden.
Ejemplos del libro de Rodríguez permitirían modelizar la visión de servicio público surgida del eje del capital cultural. Así, Rodríguez analiza muy bien el efecto de la LOGSE: introdujo en la escuela a quienes no llegaban a secundaria o eran desviados a formación profesional (Rodríguez, p. 123-126). Al respecto existe un debate enorme, donde se dan buenas razones críticas con la medida: una parte del profesorado se confrontaba a tareas que les sobrepasaban y para las que les faltaban recursos y preparación. Pero también hubo una explosión de clasismo y racismo, a veces hasta con un pomposo lenguaje marxistizante, acerca del fin de la escuela. Parte de las familias de clase media comenzaban una huida masiva de la escuela pública, ya sea convirtiendo determinados centros públicos en guetos de clase excluyentes (donde, de hecho, estaban como en la privada), ya sea yendo directamente a la concertada. El análisis es magnífico y da claves muy importantes del giro de una fracción de las clases medias hacia el elitismo y su defección del espacio público. Mas la pregunta es la siguiente: ¿por qué algunos empezaron esa reforma? ¿Qué les hacía insistir en la labor inclusiva de la escuela y del tronco común educativo? Todo esto no puede explicarse sin explorar cómo, junto a la primera constitución de las clases medias, se extiende y desarrolla una idea específica de servicio público.
Pero volvamos a otros elementos de esta primera constitución. Rodríguez se da cuenta del papel integrador de la vivienda en propiedad, algo que el franquismo confía a constructoras privadas: este eje ―vivienda en propiedad más construcción privada― va a ser de ciclo largo y conferirá una potencia específica a la segunda constitución de las clases medias, la cual conoce dos fases: las integraciones en la Comunidad Europea (1986-1991) y ya, a velas desplegadas, en el Euro (1995-2007).
La nueva constitución de las clases medias recogerá a una fracción de la antigua clase obrera, reconvertida en trabajadores de servicios
La segunda constitución de las clases medias es lo que llamamos neoliberalismo, pero considero que el modelo de Rodríguez aporta novedad a la inmensa literatura disponible. La literatura suele insistir en la deslocalización industrial y la fragilización de las conquistas sociales ―es la versión marxista―, o en la empresarialización de la subjetividad ―es la versión foucaultiana―. La primera versión nos hace preguntarnos por qué el liberalismo no rebela a los pobres y desempleados. La segunda versión cuáles son las condiciones materiales de conversión de cada centro subjetivo en un pequeño capitalista. Rodríguez insiste en el aspecto creativo del neoliberalismo a través de la expansión enorme del crédito y la generalización de las plusvalías financieras e inmobiliarias. La nueva constitución de las clases medias recogerá a una fracción de la antigua clase obrera, reconvertida en trabajadores de servicios, pero también beneficiarios, como la clase media, de la potencia financiera fundada en el patrimonio inmobiliario. Se incrementaron así los activos de las familias. Cierto que hubo un eje, el del empleo estable, que se erosionó. Se inaugura un modelo que es sin duda la pesadilla de cualquier marxista: personas con condiciones laborales degradadas pero que adquieren su identidad en la financiarización del consumo y la revalorización inmobiliaria. Además, la llegada masiva de inmigrantes supuso una etnificación de la fuerza de trabajo y permitió a muchas clases populares autóctonas explotar sus antiguas viviendas de protección oficial. Es un entorno social en el que la identidad laboral tiene escasa repercusión en la identidad del individuo: esta situación comienza entre 1985 y 1992. Los datos son contundentes: en España, en la década de los 90, el 80% era propietario de una vivienda y el 20% de más de dos. Entre 1995 y 2008 el crédito hipotecario se multiplicó por once, se construyeron seis millones de viviendas, se multiplicó por tres el precio de estas y las familias se transformaron en centros de endeudamiento e inversión. España estaba entre las glorias de los mercados inmobiliarios del orbe (Rodríguez, p. 139-148, 267). Tal es el enigma del capitalismo popular: en palabras del autor, se había construido un país de propietarios y no de proletarios. El proyecto del camisa azul José Luis Arrese ―hacer una España de propietarios y no de proletarios― se realizó bajo la égida neoliberal (Rodríguez, p. 129). Ciertamente subsistían sectores empobrecidos de la antigua clase obrera y se estaba formando un proletariado inmigrante que tuvo y tiene escasa presencia política. Frente a ellos, personas con trabajos desprotegidos y precarizados, cierto, pero fuertemente empresarializadas por lo que Rodríguez llama “prótesis financieras”. En el mercado de trabajo no puede comprenderse la vitalidad de las clases medias, las claves están en otro lugar (Rodríguez, p. 275-276).
En ese contexto comienza una tendencia familiarista. El neoliberalismo solo puede sostenerse por la agregación de los grupos familiares, pues la prudencia aconseja gestionar los activos dentro de hogares ampliados. Grupos de pequeños rentistas florecen por doquier: uno de cada siete hogares tenía rentas de alquiler, todo ello sin contar las que se extrajeron de la economía sumergida (Rodríguez, p. 293-294). Un nuevo tipo de gestión del capital cultural, el que vigila los enlaces matrimoniales, empieza a generalizarse debido sin duda a su funcionalidad económica (Rodríguez, p. 201). De ese modo, se muestra lo ridículas que son las tesis de la sociedad individualista: no hay crianza, si se quieren sostener las prótesis financieras, sin fuerte homogamia matrimonial de clase.
Conflictos en las clases medias y posiciones contradictorias de clase
Rodríguez no considera relevantes los conflictos entre los dos tipos de clases medias. Para referirme a otra obra importante, en el libro de Modesto Gayo, Clase y política en España I (1986-2008). Estructura social y clase media en la democracia postransicional, se encuentran datos que confirman el análisis de Rodríguez y otros que apuntarían a cuestionarlo. Gayo muestra cómo en España el trabajo en el sector público no genera disposición a votar a la izquierda (Gayo, pp. 168, 190, 214-215, 274). Es verdad que el voto a la izquierda no es un indicador de la idea de sector público. Sin duda, se encuentra también en el voto a cierta derecha no neoliberal. Como me recuerda Carlos Calvo Varela, Manuel Fraga se asustaba, y seguramente con sinceridad, de lo neoliberal que era el “socialista” Miguel Boyer (Manuel Fraga Iribarne, La leal oposición, Barcelona, Planeta, 1983, p. 111). En cualquier caso, que el sector público no condicione el voto podría ser utilizado como indicador de la integración cultural profunda de las clases medias más allá sus empleos. Sin embargo, hay un sector de las clases medias, aclara Gayo, que mantiene una querencia permanente hacia el voto progresista radical: se trata de los profesionales socioculturales, que agrupan desde los profesores de universidad a los asistentes sociales, pasando por los científicos y artistas. Creo que este indicador, por limitado que sea, apuntaría a la existencia de un conflicto entre una clase media dividida entre profesiones técnicas y humanísticas ―las primeras más cerca del poder empresarial― y desde luego entre el poder económico o la ideología meritocrática de raíz escolar. Es la pequeña nobleza de Estado que Bourdieu considera unida a la mano izquierda de la administración pública. De hecho, Rodríguez caracteriza al 15M como un movimiento de la democracia imaginada por la clase media y que persigue un Estado protector, la igualdad de oportunidades y un sistema honesto de representación política (Rodríguez, p. 370).
Leo aquí el conflicto del primer modelo de constitución política de las clases medias con el segundo, protagonizado por quienes no se han integrado de manera duradera en el dispositivo neoliberal. Lo destaco porque es uno de los ejes donde resulta posible la resistencia política. Pero esto significaría vincular parte del Estado con la idea de servicio público, frente al parasitismo elitista del Estado por las clases medias privatistas, ya sea para que se les subvencionen las escuelas privadas, para que se les garanticen sus inversiones ―el denominado “socialismo para ricos” consistente en lavar públicamente las catástrofes financieras― o para extraer rentas salariales de empleos públicos que gozan de seguridad soviética mientras predican la desregulación. Solo un estudio de un corpus de trayectorias ―separadas por el tipo de capital cultural y el acceso al mismo― dentro de las clases medias podría resolver el debate de cómo afectan las dos constituciones de las clases medias a los distintos agentes, a su ideología y a sus disposiciones hacia la revuelta o el conservadurismo. Es una tarea de sociología cualitativa que ojalá encuentre quienes recojan el desafío. Si fuera el mismo Emmanuel Rodríguez, si es que ese programa de trabajo le convenciera, mejor que mejor.
Personalmente no creo que esta gente, si se empobrece, retorne al proletariado. Además, se encuentra el problema de lo que Bourdieu denominaba histéresis de las disposiciones (Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, París, Minuit, 1997, p. 190). Estas siguen perviviendo más allá de las condiciones en las que se generaron y funcionaban correctamente. Como ha mostrado el 15M y Podemos, la clase media funciona siempre jerarquizando y excluyendo. Mas todas las jerarquías no tienen el mismo sentido político: las fundadas en la educación pública y el empleo de calidad no son idénticas a las surgidas de las rentas inmobiliarias y el seguimiento de las bolsas. Y si se confunden, interesa decir que son incompatibles: o las primeras o las segundas.
Me intereso ahora por otro punto: el de las posiciones contradictorias de clase, tesis procedente de Erik Olin Wright. El esquema de Rodríguez bebe explícitamente del gran marxista que enseñó en Wisconsin. Recuerdo la aportación de Wright y posteriormente comento la muy original utilización propuesta por Rodríguez.
Wright contestó un presupuesto básico de la teoría estándar marxista: el de que una posición en la estructura social se ubica exclusivamente en una sola clase (Erik Olin Wright, Clases, Madrid, Siglo XXI, 1994, pp. 47-52). Wright no abraza pese a todo la idea de múltiples opresiones ―clase, género, raza…― sin que alguna ocupe posición de privilegio (Wright, pp. 67-68). Su idea, muy sutil y directamente procedente de la tradición althusseriana ―en concreto, de Balibar (Wright, p. 52)― consiste en diferenciar entre propiedad y apropiación: lo primero remite a quien controla formalmente un bien, lo segundo a quien se lo apropia de hecho. Alguien puede no ser propietario de algo, pero manejarlo de manera ―ya sea por sus credenciales educativas o sus habilidades― que puede extraer beneficios. Su posición por tanto articula las tradiciones marxistas ―centradas en la propiedad― y las weberianas, mucho más sensibles a la dominación cultural que permite el acaparamiento de recursos (Olin Wright, p. 94. Véase el majestuoso trabajo de integración de modelos de exclusión, dominación y explotación de clase presente en Erik Olin Wright, Comprender las clases sociales, Madrid, Akal, 2018, pp. 13-33).
Así, se configuran cuatro posibilidades: la de ser un explotador, la de ser un explotado, la de no ser ni una cosa ni la otra o la de ser un explotado en algunas relaciones y no serlo en otras. La explotación capitalista se basa en la propiedad de los medios de producción, pero existen otras formas de extracción del plustrabajo fundadas en el poder de organizar a los demás o en el de las cualificaciones que posees. Un conjunto de interesantísimas preguntas, donde el análisis sociológico se fusiona con la filosofía moral, se abre entonces. ¿Hasta qué punto los bienes de organización constituyen una aportación que merece reconocimiento salarial extraordinario? Puede ser que sin estos no funcione la actividad productiva y que, para decirlo con John Rawls, necesitemos reconocerlos como una diferencia necesaria que aumenta la suerte de los peor situados ―los cuales, como sabían bien Marx y Engels, se ahogarían en medio del caos organizativo― (John Rawls, La justicia como equidad. Una reformulación, Barcelona, Espasa, 2017, § 18. Acerca de la visión de Marx y Engels acerca de la autoridad véase José Luis Moreno Pestaña, “Los enigmas de la esfinge y el capital político: qué podemos aprender hoy de la lectura de Marx/Engels sobre la Comuna de París”, Argumenta Philosophica, en prensa).
Pero ¿y si junto a la aportación necesaria se une un modo de sumisión ajeno a los imperativos de producción? ¿No sería posible distribuir esos bienes de organización de manera equitativa? (Wright, 1995, pp. 104, 112-113) Si es posible y no se hace para mantener las jerarquías, la recompensa derivada de ello sería simple “explotación de status” (Wright, 1995. p. 79).
Porque los bienes de organización no se encuentran solo en la producción: el sexo o la etnia, nos dice Wright, son una credencial que ayuda a excluir arbitrariamente a personas a las que se minora: funcionan entonces como explotación de status. Quienes organizan o tienen determinadas habilidades las han adquirido por esfuerzos que son muy inferiores a los recursos que detraen. Es lo que sucede, por ejemplo, respecto de los obreros y sus mujeres en la esfera doméstica: los primeros se aprovechan del trabajo no pagado de las segundas y ocupan así una posición contradictoria de clase.
En tres puntos Wright mejora el marxismo ―aunque Marx se planteó problemas muy próximos―: primero, muestra la complejidad de la explotación ―frente al modelo de los dos campos enfrentados―; segundo, permite distinguir formas diferentes de explotación ―sin propiedad privada puede haber explotación por credenciales o cualificaciones: es lo que sucede en el socialismo―; y, tercero, muestra el problema filosófico ante el que se tiene que justificar la desigualdad: ¿cuándo ha quedado demostrado que sin tu retribución excedente no podría funcionar la producción, el hogar u otro tipo de relaciones? ¿Hasta qué punto es necesaria la desigualdad? ¿Dónde comienza el punto en que la renta no se justifica por su aportación a la mejora colectiva sino simple y llanamente por los privilegios?
Debe ensayarse otra política en la que se demuestre que la inversión, la gestión del patrimonio y la tendencia a la igualdad salarial mejoran la actividad común
Fíjense que estas son cuestiones que solo tienen cabida dentro de una visión meritocrática del capital cultural y de una sociedad que se concibe participando en una empresa común. Quien crea que toda desigualdad es dominación injusta, o que los privilegiados pueden vivir con reglas ajenas a la mayoría, sale de este imaginario de debate. Solo quien crea que las desigualdades dependen del mérito ―qué sea este, es discutible― pueden ser sensibles a estas cuestiones. ¿Cómo planteárselas a un especulador financiero? ¿Cuál es su aportación al funcionamiento social? ¿Cómo esperar que nos escuche el beneficiario miserable de alquileres en construcciones semiabandonadas que estuvieran pensados como vivienda pública? En tales situaciones no hay duda de que estamos ante explotadores y esos explotadores no siempre tienen el rostro de los potentados: abunda en ellos el rostro del capitalismo popular. Pero ¿y en las otras formas de desigualdad? En ellas la cuestión estriba en saber hasta qué punto la igualdad nos empeoraría a todos, o si existen formas de desigualdad que escamotean su carácter espurio. ¿No podemos unir a quienes entren en esos debates contra quienes imaginan un futuro basado en la simple extracción de rentas?
He discutido de esto con Rodríguez desde que me envió la primera versión de este libro y leo su respuesta en el apartado, posterior a la redacción primera, dedicado a Wright. Nos propone tres ejes de articulación de las clases medias: el empleo garantizado y con derechos, la posesión de títulos y credenciales educativas y la riqueza financiera o patrimonial. La máxima fortaleza de pertenencia a la clase media se sostendría sobre los tres ejes. El conflicto interno no existe porque el empleo público sigue presente en la época neoliberal y la función patrimonial ya se estructuró en el franquismo. Rodríguez no se pregunta por las clases medias con capital cultural, pero con escaso patrimonio y empleos inestables. Creo identificarlas dentro del paisaje cotidiano de oposición política. Seguramente, con muchas de esas personas se codea cotidianamente el autor del libro.
En cualquier caso, la utilización del modelo de Wright se hace sin preguntarse por lo que considero que resulta de mayor interés: gracias al concepto de explotación nos interrogamos por la justificación de la desigualdad social. Una posición de privilegio solo puede validarse si es necesaria para contribuir a la mejora colectiva. Si se demuestra que las funciones podrían distribuirse, y que no necesitan depositarse en una capa de privilegiados, estas solo proporcionan explotación de estatus.
Wright nos enseña que la moral es necesaria en la política y que debemos elegir contra qué privilegios luchamos y ante cuáles no: entre otras razones porque a menudo nos beneficiamos de explotaciones que padecemos en otros planos. En una sociedad como la nuestra existen personas que están absolutamente explotadas y no explotan a nadie. Como muy bien explica el autor, el tren de vida de la clase media necesita de “conglomerados baratos de trabajo y energía” en la agroindustria, la construcción, el turismo y los servicios personales (Rodríguez, p. 398). En el libro se apuesta porque una fracción de la clase media se proletarice y acabe aliándose con los pobres frente al nuevo patriciado construido al margen del capitalismo industrial, es decir, apoyado sobre la extracción de rentas y la mano de obra que les permite sus lujos. En ese sentido, al capitalismo industrial lo sustituiría algo que se asemejaría mucho a un nuevo feudalismo: una parte de la clase trabajadora tendrían un estatuto social y político rebajado, con contratos falsos por extremadamente desiguales y con capacidades de movilidad social poco menos que nimias.
Y en este camino también marcharíamos de Marx hasta a Proudhon. El pensador francés consideraba los privilegios como resultado de desconocer el trabajo colectivo que los sostenía. Marx consideraba que Proudhon pensaba con categorías de otro modo de producción. La burguesía industrial no se limitaba a apropiarse del trabajo colectivo, sino que generaba riqueza mediante la aplicación competitiva de la ciencia a la industria. Nuestro presente se parece cada vez menos al mundo analizado por Marx: la extracción de rentas tiene que ver con títulos de propiedad que permiten acaparar riqueza colectiva y, muy a menudo, con credenciales que justifican saberes que podrían ser diseminados por el conjunto social. Poco, casi nada, con la creación de riqueza. (véase Pierre Dardot, Christian Laval, Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014, pp. 196-198).
Pero para todo eso debe ensayarse otra política en la que se demuestre que la inversión, la gestión del patrimonio y la tendencia a la igualdad salarial mejoran la actividad común. Solo entonces la prueba de la explotación se mostraría con toda su fuerza: en situaciones de igualdad podemos hacerlo mejor, lo cual demuestra que el dominio solo era privilegio parasitario. De ese modo, la explotación se conecta con la democracia: como explicó Emmanuel Terray solo son justificables aquellas desigualdades que colectivamente se consideran necesarias (Emmanuel Terray, Combats avec Méduse, París, Galilée, 2011, p. 157). En ese caso, no procede hablar de explotación y hay que asumir ―aunque sea por el momento, el futuro puede darnos otras claves― la desigualdad como asumimos los cambios meteorológicos
De la lucha de clases hemos pasado al problema de la justificación democrática de la desigualdad. Podemos esperar a que llegue una proletarización masiva, se agrupe en un agente común y genere un conflicto social con visos de resolución para los buenos. Le plantearía a Emmanuel Rodríguez la misma pregunta que siempre se hacía Julio Anguita: ¿hemos probado que lo que lo sustituirá será mejor o que merece la pena pagar los costes de la desigualdad para que no se derrumben funciones sociales y libertades esenciales? La política democrática es la clave para finalizar con el nuevo patriciado. Y esa política democrática debe empezar a demostrarse todos los días, en nuestras prácticas cotidianas. Es la única garantía de que un día puedan generalizarse.





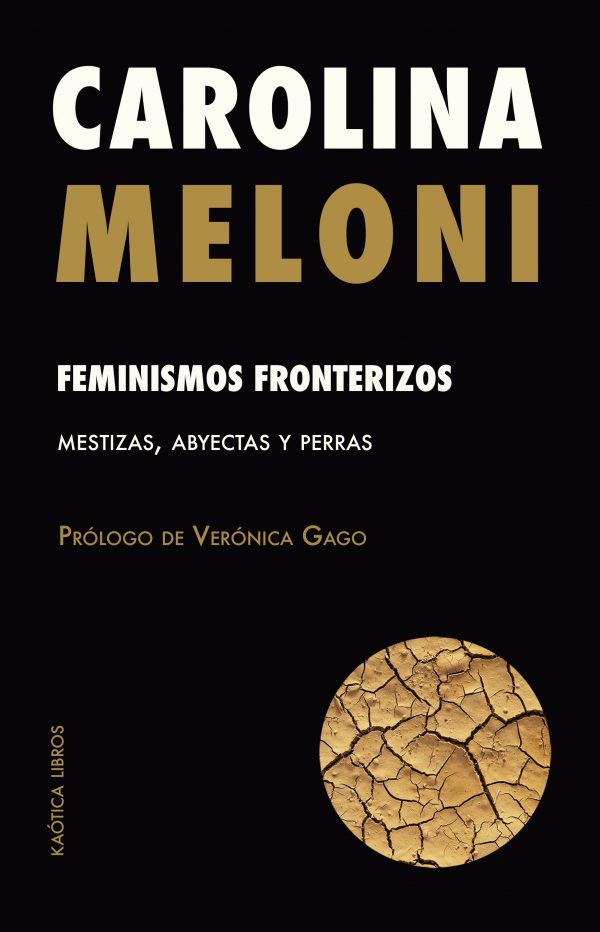














.jpg?v=63911500714)











