We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Filosofía
El meme de Noruega y el distanciamiento brechtiano

Quienes desean transformar el mundo siempre se encuentran con un debate: el de la radicalidad de su esfuerzo. Es comprensible. Cuando nos enfrentamos a lo que nos parece un problema, siempre desearíamos dar con sus causas últimas, para que este no se volviese a reproducir. La cuestión es que no resulta fácil saber cuál es específicamente el problema y, cuando lo conocemos, tampoco parece sencillo predecir si renovaría su presencia en otras circunstancias.
Así dicho todo esto choca por demasiado abstracto. Para lo que nos interesa, la transformación de los problemas políticos, el asunto se plantea como la diferencia entre reforma y revolución. Esta diferencia tiene una historia específica en el movimiento obrero. Rosa Luxemburg, por ejemplo, dedicó un ensayo al tema y se trataba de decidirse por un programa de abolición definitiva del capitalismo o por otro en el que la acumulación de reformas acabaría por instalar un orden social nuevo. Tras la caída de los regímenes del Este comenzó una nueva era de las revoluciones, valorándose solo aquellas que potenciaban una vuelta radical a los valores del capitalismo y la democracia representativa.
Creo que ese debate no es absurdo, pero también que carecemos de parámetros para planteárnoslo en serio en la práctica política. Quienes estudian las patologías de nuestro tiempo no se ponen de acuerdo y optar por una u otra visión es, con lo que conocemos, si no arbitrario, al menos muy arriesgado. Propongo que cambiemos la diferencia entre reforma o revolución por la que existe entre una práctica reflexiva e irreflexiva de la política. La segunda se significa por cegarse ante los efectos no deseados de la acción. La primera intenta distanciarse de sí misma y considerar qué la descarría por caminos donde no lo esperaba.
Esté el capitalismo o no condenado a morir, lo cierto es que aquello que lo sustituya puede ser bastante peor. Depende de nuestra capacidad de creación política que sea un sistema más habitable
Comencemos por una discusión docta acerca de si el capitalismo admite o no reformas. En 2013 se publicó una obra en la que diferentes científicos sociales se preguntaban si el capitalismo permanecería o se agotaría . Las respuestas diferían, aunque todos ellos coincidían en una idea poco halagüeña pero que nos da una clave importante. Esté el capitalismo o no condenado a morir, lo cierto es que aquello que lo sustituya puede ser bastante peor. Depende de nuestra capacidad de creación política que sea un sistema más habitable.
Dos autores se pronunciaban sobre la decadencia inevitable del capitalismo y ambos no solo eran científicos sociales solventes, sino que se habían ganado a pulso la reputación de realizar prognosis acertadas. Immanuel Wallerstein y Randall Collins previeron en la década de los setenta del siglo XX el hundimiento de los regímenes del llamado socialismo real. No era poco, ya que en aquel periodo incluso ortodoxos manuales universitarios de economía constataban la solidez del desarrollo económico soviético. Pues bien, tras la crisis de 2008 y ahora respecto del capitalismo, ambos indicaban que como sistema se encontraba en las últimas. Para Wallerstein por tres razones concatenadas. El sistema industrial estaba haciendo frente a un enorme problema de recursos naturales, lo cual va a obligar a un enorme esfuerzo de infraestructuras públicas en medio de problemas fiscales y todo ello cuando se ha generado un enorme desempleo. Randall Collins, por su parte, considera que el capitalismo entra en crisis por la pérdida creciente de empleos debido a una innovación tecnológica que vuelve superflua a la fuerza de trabajo. Antaño fueron los empleos obreros y hoy les toca a los empleos de clase media. Por supuesto, Collins sabe que los ideólogos del capitalismo conciben salidas para todo. Los cantos para convertirse en inversores financieros o a cultivar las competencias educativas sugieren que las soluciones consisten en aprovechar las oportunidades en la bolsa o en convertir el propio capital humano en algo atractivo para los empleadores. Los argumentos de Collins resultan devastadores. En las finanzas los éxitos se concentran en un pequeño grupo, viviendo el resto de los inversores con recursos modestos. Y la educación proporciona cada vez menos accesos a los empleos de clase media cualificada, siendo además cierto que lo que puede aprenderse se hace en la labor cotidiana. La formación proporciona empleo a los formadores y entretiene a los discentes dentro de un keynesianismo que aporta credenciales con poco poder de mercado. No es raro que los profesores sintamos disturbios crecientes en nuestra labor que quizá se encuentren unidos a una crisis de creencia por parte de quienes estudian.
Leemos a estos autores y creemos que llevan razón. Pero otros nos introducen la duda. Michael Mann insiste en que la depresión no es generalizada y que ha tocado sobre todo al capitalismo más dependiente del neoliberalismo occidental. En buena medida es el resultado de la hegemonía de una teoría económica determinada. Otros países, es el caso de Corea del Sur, conocieron menos la crisis pues controlaron las finanzas, insistían en el papel económico de un vigoroso sector público y evitaron el endeudamiento. No está escrito, concluye Mann, que el capitalismo sea incapaz de moderarse y de huir de la ganancia a cualquier precio. Tampoco que no sea capaz de buscar desarrollos que no sean tecnológicamente compatibles con la crisis ecológica, lo cual permitiría por lo demás crear empleo. Con esas líneas coincide Craig Calhoun, quien atribuye la crisis a la idea de que bastaba con inyectar préstamos en familias empobrecidas para que estas adquiriesen una capacidad de compra vigorosa. Esa burbuja financiera perseguía crear hábitos de inversores entre los más pobres y generó niveles inasumibles de endeudamiento personal. Como Michael Mann, no cree que el capitalismo carezca de nuevas vías.
Otra importante pensadora contemporánea nos ayuda a introducir más matices a aquello que anda mal en nuestro tiempo. Además de a la crisis ecológica ―en la que coinciden Wallerstein, Collins, Mann y Calhoun― tenemos que enfrentarnos a una crisis del sistema de cuidados. Tradicionalmente, nos explica Nancy Fraser , se socializó a las mujeres para cuidar a los hombres, racionalizar los salarios y, mediante un esfuerzo enorme, regular la existencia doméstica tanto a nivel afectivo como material. El neoliberalismo, buscando nuevos focos de beneficio, ha sacado a muchas mujeres del hogar dándoles a algunas de ellas empleos de clase media y, a otras, empleos mal pagados en tareas laborales de limpieza, restauración y cuidados. La mercantilización del hogar se produce a través de la generación de nuevas cadenas de explotación entre mujeres, las unas consagradas a carreras profesionales, las menos afortunadas a tareas sin reconocimiento ni simbólico ni salarial.
Filosofía
¿Cuánta falta de participación puede soportar la democracia?
No es ese el camino de la emancipación de las mujeres, concluye Fraser, sino el de reformular las actividades de cuidados al margen de los roles sexuales, asumiendo que a quienes se emplea en ellas se necesita otorgarles reconocimiento y salarios decentes. Por tanto, los cuidados no resisten las tendencias capitalistas a generar productividad con el menor coste humano. ¿Cómo aspirar a que nuestros escolares tengan una alimentación saludable en el restaurante escolar cuando lo que perseguimos es catering contratado a bajo precio? Fraser introduce así una dimensión que también encontramos en el sociólogo alemán Wolgang Streeck : el rechazo a que se pueda introducir la racionalidad capitalista en todos los ámbitos de la vida. Cuando salimos de los hogares y nos dirigimos hacia el espacio público, el pronóstico de ambos se ratifica: los partidos políticos convertidos en empresas de grupos que persiguen acceder a los recursos públicos generan un espacio público viciado donde oleadas de individuos sin principios entran y salen de la política en función del negocio personal que pueden rentabilizar. De ese modo, los partidos, lejos de aquilatar la conciencia pública mediante la deliberación razonada, la empobrecen y enlodan. Su actividad no es que sea políticamente innoble, es que son incapaces de generar las creencias en la actividad pública que se necesitan para dirigir una sociedad.
Los pronósticos difieren, pero las tareas políticas que podemos derivar del diagnóstico, creo que no tanto. No tenemos que preguntarnos si lo que nos disgusta procede de una pésima versión del capitalismo o de tendencias estructurales: eso es algo que, si se puede, se resolverá en la discusión intelectual. Al fin y al cabo, podríamos coger otra vía, que personalmente es la que prefiero, y que se inspira en Aristóteles: los regímenes sociales existentes son híbridos inestables de diversos modelos económicos y políticos. Decidir si algo es un capitalismo con un fuerte componente socialista o exactamente lo inverso donde existen regulaciones más o menos intensas según los sectores es un problema escolástico que recuerda a un meme sobre si Noruega era o no era capitalista. Dos sujetos discuten: el uno dice que el socialismo no funciona, el otro responde que Noruega es socialista y les va bien. El primero le aclara que son capitalistas con medidas de bienestar a lo que el otro, concediéndolo, propone que hagamos como ellos. El último replica enfadado: ¡eso es socialismo! Si el capitalismo soporta o no reformas no es algo que pueda nadie dirimir de antemano. Sabemos qué tipo de capitalismo es moralmente insoportable e insostenible. Basta con eso, si después lo llamamos de un modo u otro no creo que sea estratégicamente imprescindible.
Entremos ahora en la cuestión que propongo que sustituya el debate entre reforma y revolución. En lugar de esa distinción debemos centrarnos en otra: la de la conciencia acerca de los efectos indeseados de nuestra acción. La posición revolucionaria suele acusar a la reformista de falta de compromiso con la eliminación de los males que se desean erradicar. La reformista contesta indicando los costes que produce una revolución cuando se enfrenta a la resistencia: una violencia enorme que, cuando lleva al triunfo, acaba incorporando dinámicas que vuelven indeseable la revolución.
Tras años de proyectos revolucionarios fallidos, tendemos a darle inevitablemente la razón a los reformistas. Si el precio de la victoria es la militarización, la reducción de la democracia, la extensión de la desconfianza social y la ortodoxia ideológica, ninguna derrota es peor que la victoria. Sin embargo, buena parte de las reformas más interesantes solo han sido posibles gracias a las energías revolucionarias. Muy a menudo lo más comedido e indiscutible solo resulta de un exceso de pasión y de lucha. Además, existen males que no permiten medias tintas. Es el caso de la crisis ecológica. Debe actuarse y no es posible sin reducir los efectos en la naturaleza de nuestro estilo de vida, lo cual muchos vivirán como un ataque. Hemos visto en la pandemia cómo las medidas de restricción generan una enorme desconfianza social; imaginemos la situación cuando quepa reducir el uso de automóviles, nuestros viajes en avión o incrementar la imposición pública para acometer infraestructuras que permitan solventar los peores efectos del calentamiento global ―por ejemplo, el crecimiento de los océanos―. También encontraremos negacionistas violentos clamando por sus libertades e incapaces de imaginar su vida, por decirlo con los Sex Pistols, como algo más que un programa de compras ( “Your future dream is a shopping scheme” ) . Es muy probable que no se pueda deliberar y que los choques sean algo más que discursivos. Ocultárselo es mentirse. La creencia revolucionaria lleva en parte razón: a veces, ante la soberbia de la injusticia, no queda más remedio que actuar y asumir que cabe la violencia.
La clave se encuentra en que no todas las maneras de actuar son asimilables. La firmeza no equivale a violencia desatada ni sobre todo descontrolada. Pensando precisamente en el dislate de un siglo de revoluciones violentas, Étienne Balibar ha sido quien mejor ha planteado el problema. La violencia se nutre de dos modalidades, la del desprecio del otro y la del encarnizamiento obsesivo con su destrucción. La primera parece que lleva a olvidarse de él mientras que la segunda incita a focalizar la acción en destruirlo. Marx nos enseña mucho sobre la primera forma de violencia, la que encontramos cotidianamente cuando se explota a alguien. Es raro encontrar un explotador que experimente odio personal por quienes explota. Simplemente los ignora o los trata de manera paternalista, son para él instrumentos, cosas, objetos parlantes que manipula con los que se permite arrebatos de caridad y empatía. La segunda, típica del racismo, presenta a los enemigos como encarnación viscosa del mal, que precisan ser purificados mediante la muerte o puestos a distancia. Ambas violencias se caracterizan por algo: no contribuyen en nada al progreso social. Si creemos que la explotación es intolerable ―volveremos más tarde sobre esto― es porque sin ella también podemos producir lo necesario para nuestra vida. Si creemos que el racismo es absurdo no es porque ignoremos que existen conflictos que pueden ir ligados a concepciones de la cultura o la etnicidad. No hay mejor manera de confirmar a los racistas que pretender que en sus quejas no se encuentra un solo contenido de verdad. Sin embargo, asumimos que existen fuerzas internas en cada cultura que permiten vivir sus valores de acuerdo con un modelo rico para el conjunto social. El gran filósofo liberal John Rawls llama consenso entrecruzado al trabajo por lograr ese equilibrio. Las culturas deben realizar un esfuerzo por modular sus creencias de modo soportable y valioso para los otros, al menos en todo aquello que tiene que ver con la existencia pública. Nadie considera aceptable que una cultura consolide la esclavitud, la opresión de las mujeres o de los débiles, lo cual no implica que todos los valores y las prácticas del otro deban ser aprobados. Muchos pertenecen a una peculiaridad idiosincrática que comparte con otros y no nos corresponde meter las narices en ello.
La política debe consistir en evitar que la lucha contra la dominación se descarríe en violencia inútil, excesiva, superflua, sin contención
Que existe una violencia estructural y que esta genera prejuicios y odio nos ayuda a comprender de qué modo la violencia objetiva ―la derivada de las relaciones de explotación donde al otro se le ignora― se transforma en violencia personal, en desdén, en odio. La explotación y el racismo van así, muy a menudo, de la mano: el racismo étnico que justifica el saqueo por la animalidad del otro, o porque su humanidad no es completa, el racismo de clase que justifica la desigualdad atribuyendo ignorancia y brutalidad a los explotados. Pero también existe una contraviolencia que responde sin control y que retoma la misma dinámica de paso del conflicto objetivo a la violencia mórbida. Quizá pueda comprenderlo bien quien lea un texto de Lenin titulado “¿Cómo debe organizarse la emulación?” , que se escribió entre el 6 y el 9 de enero de 1918. El conjunto del discurso pretende reivindicar la capacidad creativa de los oprimidos para organizar la sociedad y, en ese sentido, es una apasionada demolición de los prejuicios que caen sobre quienes sufren la violencia. Pero, justo al final, el texto cambia su sentido: Lenin comienza a hablar de quienes se oponen a la revolución como pulgas (los pillos) y chinches (los ricos) y presenta una retahíla de medidas que provocan un escalofrío: se invita a encarcelarlos, a limpiar letrinas, a marcarlos para facilitar la vigilancia, a fusilar a uno de cada diez… La contraviolencia se transforma en crueldad.
Entendemos bien que esa dinámica no solo ocurre en situaciones tan humanamente trágicas como la Revolución Rusa, sino que la vemos a nuestro alrededor a otra escala. Fácilmente personas que se ignoran, que dicen que la otra no sirve para nada ni les importa, se sumen en una pugna inquietante por eliminarla. Pues bien, volviendo a Balibar, la política debe consistir en ponerle freno a esa dinámica, en evitar que la lucha contra la dominación se descarríe en violencia inútil, excesiva, superflua, sin contención. Lenin hablaba de fusilar insectos, otros se concentran en purgar y perseguir, aquel en detectar conspiraciones tras cada diferencia de opinión y alguno habrá que quiera hacer carrera acosando a los enemigos ―twitter nos lo enseña todos los días―. Se genera así una cultura de la polarización enfermiza y estéril.
Necesitamos pensar cómo los fines se nos esconden en medios que consideramos inocuos y eso requiere reflexividad. Y de ahí la lección que Balibar propone aplicar a la política y que recoge del dramaturgo Bertolt Brecht. En las piezas de Brecht los actores se detienen y cuentan al público lo que va a suceder, se colocan entre él cuando acaban o simplemente se cambian de ropa de manera bien visible. Así, en el distanciamiento los actores se separan de su papel y muestran al público que este se encuentra impuesto. Contribuyen a eliminar la emoción y el embrujo y a que los espectadores, pero también los actores, se separen de la dinámica en la que estaban. Una política de la antiviolencia consiste en eso: en saber que algo va muy mal si consideramos a los otros como chinches o pulgas y que entonces estamos actuando en un guion que no es el que creíamos.






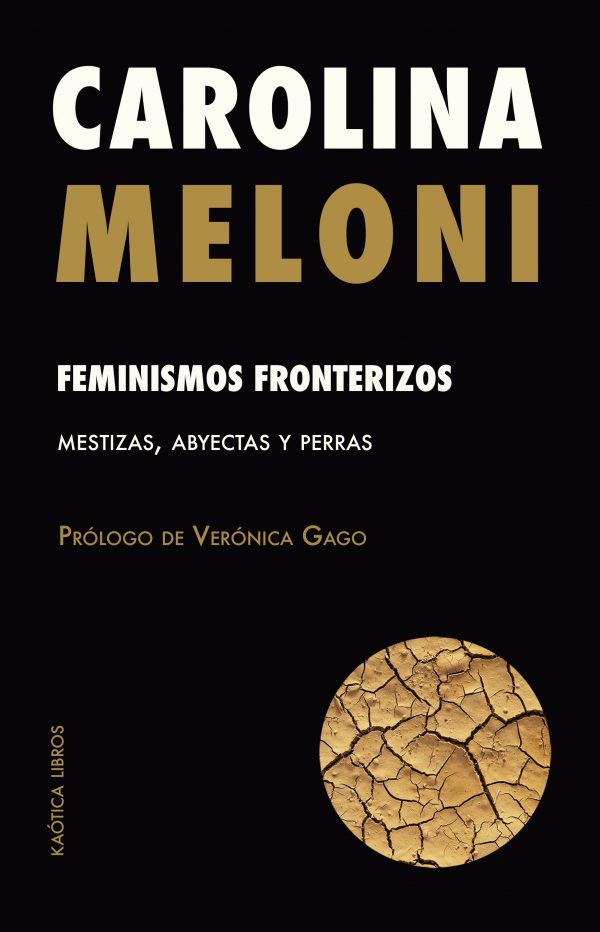




.jpg?v=63912107965)


















