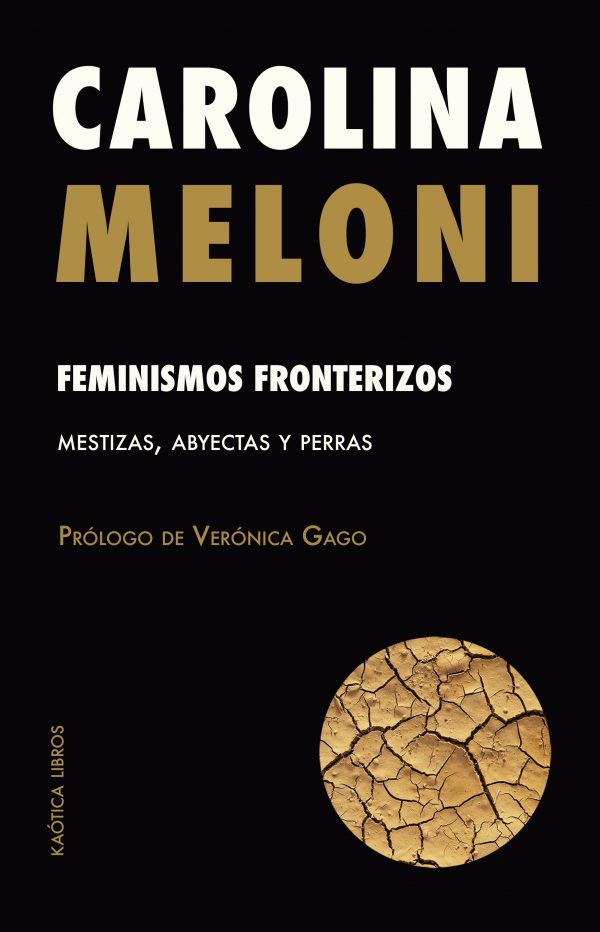We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Su seno era un sepulcro. Alumbrar, profanación.
Violette Leduc
Evoco —es decir, enmascaro— mi primera memoria erótica de la fertilidad: su nombre era Max, un hombre con vocación de triste. Lo que ha venido a llamarse "melancólico". Quien ha venido a conocerse como Miguel Delibes. Por aquel entonces, convenientemente castigado sobre un penitente lecho de madera, cual recio velador de meseta, Max pernoctaba a mi vera en esa edad en que lo prohibido no eran los grandes nombres de la literatura, sino el Canal+ o Interviú. A toro pasado, qué quieren que les diga: para los libertinos de pueblo, confieso que fue una suerte que en España siguiésemos siendo tan gazmoños en el límite del siglo XX y gustásemos de hacer gala de un acomplejado esnobismo de provincias. “¡Jau, Caballo Loco!”, se escuchaba por doquiera. Pues en Vetusta, cualquier oración que saliese de la mano de uno de los patriarcas del juntaletrismo, no podía ser desacertada. Tales sentencias iban a misa.
Mas no hay mal que por bien no venga. Gracias al servilismo intelectual de nuestro país, muchos tuvimos la fortuna de amurallar nuestra pubertad frente a la ingente morralla mediática, adueñarnos del mainstream como placer furtivo y cultivar el cerebro inguinal con un poco de imaginación y El amante de Lady Chatterley, El amante (a secas) o La sonrisa etrusca. Nosotros, los victorianos núbiles, sin saber aún quién era Foucault, descubrimos con los escribanos que lo erótico no era el sexo como tal, sino la literatura: el arte en que la breve certeza de lo físico se despliega y cristaliza en una narración capaz de refundar la extenuación lacónica de los cuerpos.
Hoy rebusco en esa biblioteca montonera un rato de incorrección política y amor desacomplejado. Allí sigue Max, El hereje, y ese peculiarísimo frenesí del galleo conyugal sorteado de fascinantes rarezas eróticas en busca de un primogénito. Para que luego digamos que la heterosexualidad no es más que rancia y tediosa hegemonía: hay más rubor escenográfico y donaire en un discreto matrimonio fetén que en una cacareada albóndiga sexual millenial. Así, al menos, nos lo muestra esta novela de Delibes. Emplazada en el contexto del cisma protestante, en esta historia acontece la intimidad marital entre dos personajes anómalos: una mujer de masas expansivas, colonizantes, y un hombre de estatura cohibida, estudiosa. Ella, imperialistamente oronda; él, tercamente recogido. Capítulo IX, versículo I: Max, feminista a destiempo, se carga el mito de la heteronormalidad y le da la razón a Paul B. Preciado, mostrando que, lejos del todopoderoso y aburridísimo estereotipo cipotudo, el hombre blanco hetero es, como todes, bastante poca cosa en menesteres de yacija: abyección, periferia, fantasmagoría; puede que, incluso, ni siquiera exista.
En la ínclita cúpula del saber, el cuerpo no era más que un cachivache, en el mejor de los casos, cargante; en el peor, obsoleto. “No entre aquí quien no sea estéril”, aojaban los correveidiles de Sócrates…
“Los primeros meses de matrimonio fueron gozosos y apacibles para Cipriano Salcedo. […] Poseer a Teo, se decía, era como poseer una Venus de mármol llena de agua caliente, […] pero a su cuerpo le faltaba piel, superficie para poseerla íntegramente y, en su defecto, también sus pequeñas manos debían entrar en acción, […] ella, momentos antes del risoteo, exclamaba en pleno paroxismo: «¡arremetes como un toro, chiquillo!», él, que por razones obvias había detestado siempre los diminutivos, aceptaba el cálido chiquillo como un homenaje a la agresividad del macho.”
Releyendo estas páginas, hoy me sonrío con la misma soledad bufa de la pubertad. Lejos de la grisura y misoneísmo matrimoniales con que nos sermonean algunos parroquianos del capitalismo sexo-afectivo, los intercambios copulativos entre Cipri y Teo eran pura yesca queer. Demasiado bonito, desprejuiciado y escandaloso para ser cierto. Apenas veinte míseras páginas y ya, inaugurando el capítulo X, se marchita el asunto cuando Cipriano, aquejado de erasmismo, recela del amor carnal al imaginarlo como una abominable etología de batracios. Una pena.
Sigo con mi turgente desmemoria y me sorprendo. Sobre la reproducción, ese capítulo guasón de Delibes es el único recuerdo literario apetecible que, de juventud, tengo. Tras Max, vino la filosofía y allí, lejos de esa alegría retozona y herética del arte copulativo de Pucela, toda apelación a un cierto gracejo reproductivo era tildada de inclinación mefistofélica. Desarrollar una metagoge de la maternidad era un sacrilegio intelectual; no digamos ya erotizar reproductivamente cualquier forma de conocimiento. En la ínclita cúpula del saber, el cuerpo no era más que un cachivache, en el mejor de los casos, cargante; en el peor, obsoleto. “No entre aquí quien no sea estéril”, aojaban los correveidiles de Sócrates, hijo de la matrona Fenareta, quien en Teeteto inauguraba la máxima de lo que sería la academia platónica: “fíjate en lo que concierne a las parteras […] que no ejercen este oficio, sino cuando ya no son susceptibles de preñez.” Lo que ocurría entre los mortecinos azulejos de la Salpêtrière filosófica no debía, pues, ser cosa de humores y soma. ¡No! Era mayéutica, señores míos: a priori, impoluto arte de la obstetricia de ideas; a posteriori, Jantipa me ha dejado la cena preparada en casa.
Según Hannah Arendt, éste es uno de los síntomas más evidentes del totalitarismo: la destrucción de la vida privada, que en Sade se concreta con la escabechina materna y la generalización de la prostitución femenina.
Después de Sócrates vinieron otros muchos —y muchas— convencidos sapio-estériles. Ya en el siglo XIII encontramos la punzante sátira de ese eufemismo llamado amor en la segunda parte del Roman de la Rose. Para Jean de Meun, si la cópula no fuese una tentación tiránicamente apetecible, nadie tendría motu proprio descendencia alguna. La naturaleza, astuta, ha tenido la malévola picardía de garantizar su supervivencia poniéndonos un cebo difícil de rechazar: la voluptuosidad como garante de la prosecución de la vida. En ausencia de anovulatorios, tribadismo, soliloquios hedonistas y demás diques de contención seminal, los hijos serían el inevitable mal menor de nuestra especie y de otras muchas: la resaca de un orgasmo macho, que no necesariamente machote.
Asimismo, en La filosofía en el tocador de 1795, el ilustrado Marqués de Sade llevará el elogio del disfrute profiláctico hasta su extenuación. Madame de Saint-Ange, maestra de ceremonias junto con Dolmancé, aconseja a Eugénie optar por la sodomía y, principalmente, por ese anglicismo cool que ha modernizado el castizo y caído en desuso concepto de magreo. Hete aquí el petting. “Una hermosa muchacha sólo debe preocuparse de coger, y nunca de engendrar”, sentencia la madame literaria. Mas, si atendemos al desenlace del relato, el gozo machío de Sade no era más que politiqueo sibilino: ingeniería social, disfrazada de gozo inane, para enyugar a las masas. La inofensiva performance sexual sadeana desembocará en casquería, alegoría sexopolítica del republicanismo que pretende fundar el nobiliario de París. La madre de la adolescente Eugénie será, hasta su completa aniquilación, atrozmente despedazada y cosida. Ello se debe a que, en el modelo político sadeano, la soberanía ha de depender exclusivamente de la esfera pública, eliminándose toda institución asociada a lo reproductivo y fagocitándose por completo, a través de la injerencia omnipotente del Estado, el espacio privado. Según Hannah Arendt, éste es uno de los síntomas más evidentes del totalitarismo: la destrucción de la vida privada, que en Sade se concreta con la escabechina materna y la generalización de la prostitución femenina. Así se especifica en el panfleto que entrevera a mitad del happening báquico: “Franceses, un esfuerzo más si queréis ser republicanos”. En él, el marqués defiende una idea que después recogerá y reescribirá Marx: la universalización del meretricio femenil como ariete contra los vínculos familiares —adalides primigenios de la propiedad privada—, y horquilla de tránsito, en la fase del comunismo burdo, hacia la consumación del ideal republicano.
Las filósofas tampoco nos han aportado una visión en demasía apetecible de la maternidad. Beauvoir lo expresa de manera muy clara en El segundo sexo (1949). Lejos de las ensoñaciones bucólicas de la gestación en Rousseau o de la abstracta mayoría de edad kantiana, la emancipación femenina pasa por el cumplimiento de un ideal androcéntrico y telúrico al extremo. En él, la concepción, entendida como símbolo por antonomasia de la potencia corporal específicamente mujeril, en nada interviene e, incluso, llega a perjudicar. En Beauvoir, todo lo asociado al universo simbólico femenino queda devaluado y reducido a una inoperante y poco gozosa pasividad, llegando a situarse en una posición simbólica sometida la mera penetrabilidad del cuerpo y la capacidad de dar la vida, ya que su fuerza social sería irrisoria en un mundo en que el poder reside en la abrumadora capacidad de dar muerte —la guerra—. Este ideal de emancipación femenina, propio de las décadas entre 1950 y 1980, se sostuvo sobre dos pilares materiales: autonomía económica por medio de un trabajo debidamente remunerado y libertad sexual, en la que Beauvoir, con retranca, incluía el “acceso a placeres contingentes, antes del matrimonio y al margen de la vida conyugal”. Todo lo demás, escarceo y gravidez inclusas, serían ya sólo cuestión de matices y apetencias privadas en las que poco o nada habría de intervenir el Estado, quien se tendría que encargar únicamente de generar las condiciones de salubridad y legalidad oportunas para que cada ciudadano pudiese ejercer potestad sobre su propio cuerpo.
La devaluación simbólica de la maternidad llegará hasta Deleuze, respetabilísimo padre de familia, quien, desde una supuesta posmodernidad, acabó, sin embargo, de apostillar el legado socrático: filiación por contagio, sí; filiación por reproducción heterosexuada, nunca. ¡Viva el parto sin carne! ¡La “homosexualidad molecular”! ¡Las eco-elementales cópulas cooperantes de la polinización abeja-orquídea! ¡El arrejuntamiento esporádico por esporas! La existencia y el pensamiento no son ya entendidos como “un sistema jerárquico de valor sexual” —expresión crítica de Gayle Rubin—, sino a modo de “variabilidad infinita rizomática” en que “oponemos la epidemia a la filiación, el contagio a la herencia, el poblamiento por contagio a la reproducción sexuada”. Lo que parecía la revolución sexo-epistémica definitiva acabó siendo más de lo mismo: reificación del tabú uterino, hiperrealismo de la histeria intelectual. Al decir de Deleuze en Conversaciones, la historia del saber no sería más que una “inseminación por la espalda”, pues “la historia de la filosofía podría entenderse como una forma de encoulage o, lo que es lo mismo, una inmaculada concepción. Me imagino llegar por la espalda de un autor y hacerle un hijo”. No era contrasexualidad. Se trataba tan solo de tramposa re-erotización del idealismo: nosotros, vástagos sin antepasado genitor, ni siquiera intelectual, no éramos más que el producto de una impoluta Aufhebung que ahora llamábase anunciación de súbito. Fue Michel Cressole, ya en los setenta, quien inició la crítica a estas derivas deleuzianas, denunciando la impostura intelectual de aquellos —siguiendo el buen decir de Gracián— eruditos falsirenos que, abanderados de la progresía de lo subalterno, capitalizaban los discursos de lo periférico desde los privilegios y la autoridad social que les aportaba la más acomodada y anodina de las vidas.
Escribiendo este texto, me percato, pues, de haberme formado a caballo entre dos extremos irreconciliables: el rechazo, cuando no desprecio, intelectual hacia la maternidad y la mística, cuando no delirio salvífico, de lo materno. Ambas, fantasías poco convincentes que me pusieron a la búsqueda de otros referentes a partir de que algunas amigas, apenas cuatro gatos y tres en el extranjero, tuvieran su primer hijo. He aquí algunos atisbos de prodigalidad maternal en la historia del pensamiento. Primero, en la denostada Valerie Solanas, a quien sólo se recuerda por su drástico toque de atención a Andy Warhol. En su ácido y lacerante Manifiesto SCUM de 1968, planteó la tesis de la envidia de vagina como motor de la historia frente a la encumbrada envidia de pene freudiana. La celosía matricial sería propia de la hipóstasis racionalista, soberbia intelectual que trataría, prescindiendo del cuerpo, de engendrar matemáticamente el mundo ante nuestros ojos por medio del despliegue de una definición genética. Luego vendría Nietzsche, cuya tesis sobre la transvaloración de todos los valores pivota sobre la metáfora de la reproducción y el parto como símbolos propios del superhombre: “todos queremos estar embarazados y, por ello, honrarnos y cuidarnos”. Pero las más fecundas y rompedoras han sido las iconologías de dos artistas a quienes, sin embargo, no se les permitió ejercer en vida un rol progenitor: un dibujo a pastel de Lorenza Böttner de 1985 y uno de los —por él mismo así acristianados— “teatrillos” de José Pérez Ocaña, en el que, agarrando un carrito de bebé en Las Ramblas, se pavonea con muy digno folklorismo ante la multitud.
Suena la radio en la cocina. En una tertulia irrumpe el mantra de los otros ninis, los ninis vetustos: “¿quién pagará nuestras pensiones?”, clama piquito de oro. En añadidura a la corrupción endémica y pandémica, motivos para la preocupación no faltan: los datos económicos no son halagüeños. Pero falla, al menos, una parte del diagnóstico: la relativa a la tasa de natalidad del 7, 86% en 2018, la de Saturno afeando a las ninfas de Diana. Me sonrío con la misma soledad bufa de la pubertad. “¡Jau, sapere aude!”, se escuchaba por doquiera. Silencio al loro. Y desde esta infranqueable minoría de edad, sigo en mi habitación propia a lo mío. A lo único propio: Beauvoir, Delibes, Sampedro, Matrices.
Relacionadas
Reino Unido
Reino Unido La decisión del Supremo de Reino Unido da alas a la transfobia en un contexto antiderechos trans
Opinión
Opinión Poliamor de derechas, poliamor de izquierdas
Series
Series Masculinidad hegemónica o plomo: la sátira contra los hombres en ‘The White Lotus’
Baja natalidad en España..,¿y en el resto del planeta? Etnocentrismo...y ¿acaso no es muy real la precariedad?
Y vaya critica a Deleuze..,que ¡vivía bien!...
#44071, creo que dispone de información desactualizada. Según tengo entendido, los iconos de las lesbianas han sido desde tiempos de la piedra de Rosetta el Señor Barragán, Camilo Sesto y, fundamentalmente, Catulo, que nos enseñó la importancia de las oraciones subordinadas de relativo para sobrellevar que vivir así es morir de amoooooor.
Lo que más fastidia a las lesbianas, hablando de historia como hace el autor, es que Safo (icono de ellas) se suicidó por enamorarse de un chico, el cual él paso de ella como de la m.....