We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Coronavirus
He despertado llorando
Cada muertx es una celebración capitalista, porque es una dosis gratuita de miedo con que inyectar el barrio, el sindicato, el país y el mundo. Por eso la comunicación rigurosa diaria de los gobiernos con la sociedad es para anunciar el número de muertxs; no nos pueden velar, despedir, ni nombrar; pero, eso sí, no nos pueden dejar de contar.

Dedicado al “Transcomando” que me alegra la vida en la distancia,
mientras vuelo cual murciélago perseguido en la noche del COVID-19
Son varios días en que me despierto llorando. O son las lágrimas al correr por mi cara o es el impulso de sacar más llanto el que me despierta. No es un dolor consciente que viene de la pérdida de algún ser amado muerto por el coronavirus lo que provoca este llanto, no es una depresión fruto del confinamiento, es una sensación provocada desde fuera, pareciera que fueran lxs muertxs que se conectan conmigo, mientras se marchan de este mundo. No llevan en sus pechos bandera, edad, piel, ni cara, solo el impulso de la vida misma que se va y que me busca en su marcha para depositar en mis sueños un último viento de despedida, un último olor, una última sensación, un último aliento de muertx que se va.
Me levanto agotada por la actividad nocturna que ese vínculo ha supuesto y trato de ubicarlo, miro el techo, busco más señales y nada.
¿Se ha convertido el mundo en un cementerio cargado de energías fúnebres?
¿Son lxs muertos de Guayaquil que en su paso vienen a alertarme sobre lo inevitable? ¿Son muertxs que hacen un viaje más lejano y llegan desde las fosas comunes de Nueva York hasta mi cuerpo vivo a exigirme una despedida?
¿Me encuentran por azar mientras experimentan sus desoladas muertes?
Me levanto y sin pensarlo me visto como para un funeral, mientras me ducho voy recordando cómo disfrutaban lxs muertos cuando en mi trabajo en Alemania me tocaba peinarles, lavarles y vestirles con su mortaja final. A mí me gustaría, y esto es un pedido, que mis compañeras me quemaran con un bidón de gasolina y montones de palo santo en la puerta de nuestra casona roja.
Mientras pienso en mi propia muerte y veo la ropa que me voy a poner convertida en mi mortaja, entiendo a qué vienen en la noche lxs muertxs: vienen a depositar sus testimonios en mi pecho como si de un buzón se tratara, por eso es que estoy tan cansada a pesar de haber dormido tan profundamente y tantas horas seguidas.
Coronavirus
Guayaquil, 'colonial' virus
Reconstrucción de la visita a la morgue
Me abre las puertas una mujer a la que seguramente le quedaban muchos años de vida por delante. Está muerta como todos, pero no se ha tendido, ha preferido hacer el esfuerzo de abrirme la puerta para cumplir con el rito que ha caracterizado toda su vida: asumir ella la responsabilidad del último esfuerzo. Me dice que fue muriendo lentamente, que no lograba distinguir el cansancio de la vida de los síntomas mortales del coronavirus. Está consciente de haber muerto por coronavirus, pero cree que la enfermedad mortal que la mató lentamente fue “ser mujer”. Pide desde el otro lado de la vida que cambien, por favor, eso de “quédate en tu casa”, por “cuida tu vida y la vida de lxs otrxs”. El imperativo ¡quédate en casa! parece inventado por una madre tirana que no te deja apropiarte de la noche, por un padre controlador que no te deja ir a la universidad, por un marido insoportablemente celoso. Está convencida de que el quédate en casa es parte de una conspiración patriarcal de los hombres que manejan la Organización Mundial de la Salud (OMS) contra las mujeres del mundo. La miro perpleja y me dice “yo fui enfermera, conozco cómo razonan médicos y directores de hospitales, razonan como maridos represores”.
Se acerca a nuestra tertulia un ama de casa y dice: “el problema no es la casa, sino la familia; hacer cuarentena en familia es un infierno, yo hubiera preferido que nos organizáramos para hacerla entre amigas o vecinas”; desde el fondo grita uno entre amantes. Las enfermeras debimos hacer la cuarentena juntas, porque nos hubiéramos entendido mejor, atendido con cariño al regresar del trabajo; nos hubiéramos masajeado los pies unas a otras, hubiéramos hecho los turnos entre nosotras acorde al cansancio y nadie se hubiera atrevido a acusar a la otra de traer la enfermedad a la casa. Una vendedora ambulante dice “qué lindo meter a hacer la cuarentena en una misma casa al equipo de fútbol del barrio”. De imaginárselo lanza una carcajada, mientras se le van desprendiendo los dientes que se convierten de inmediato en estrellas.
El COVID-19 es el ébola de África o el dengue de Latinoamérica, pero tiene la fuerza de paralizar al mundo, porque los cuerpos que ha tocado masivamente son cuerpos europeos.
¿Y los policías? “Que hagan cuarentena juntos, así se aguantan entre ellos”. Se empieza a armar una gran chacota y entonces vuelve a tomar la palabra el ama de casa y dice: “oigan, que esto no es un chiste, la cuarentena no puede ser en familia, porque las que acabamos explotadas cocinando, lavando, limpiando y consolándoles en la mesa y en la cama somos las mujeres”. “Es cierto”, dice otra, “pero si es así, la cosa no es no hacer la cuarentena en familia, sino disolver la familia, claro, eso que ya estábamos haciendo cuando nos pescó la pandemia”.
En esta morgue gigante en la que me encuentro, estamos en un lugar improvisado, los cadáveres no están ordenados, ni clasificados, porque es imposible hacerlo. La mayor parte ya se ha tendido con las manos en el pecho, otros aún de pie me miran sin ojos, me hablan sin bocas, algunxs han trepado por las paredes y otrxs se han tendido en el techo. Poco a poco voy perdiendo el espanto con el que llegué, nada iguala la imagen ante la que me encuentro. Pienso en la morgue de La Paz, que debe ser una de las más siniestras del mundo, donde tantas veces he estado en busca de mujeres desaparecidas o asesinadas; allí tienen a los cadáveres en el piso, mientras se van descomponiendo.
Esto es diferente, lxs muertxs, al igual que los animales, han tomado un espacio gigante de ciudad vacía y están en lo que parece ser un parlamento, a momentos me parece el Pentágono, el Vaticano, la catedral más grande del mundo, un estudio de cine… No logro distinguir, porque todo está ocupado por cadáveres sin espacio para nada más.
Más que muertxs, somos deshechos
He llegado aquí jalada por un magnetismo al que no he podido oponer resistencia, pero no sé a qué he venido y no me atrevo a preguntarlo. Estoy viva entre estos cientos de miles de muertxs, no sé qué quieren de mí, no sé qué hacer, no sé qué decir, no tengo palabras ni se me ocurre intentar consolarles, porque sería ridículo. Solo atino a ocultar mi miedo, pero ante ellxs eso es imposible. Tienen el poder de lxs muertxs de percibirlo todo, sus miradas se clavan en mi pecho que late como para explotar. Estoy muda, asustada, inmóvil, no tengo nada que ofrecer a esta gente, ni siquiera les conozco, solo sé que, aunque están ya muertxs, están en transición para dejar de ser y es a esa su transición final a la que quieren que asista.
Pierdo la noción del tiempo, tengo fiebre, la imagen es nebulosa. Distingo manos, cavidades de ojos, pedazos de piernas, cabezas con cuello, pero sin cuerpo. No hay sangre, los cuerpos están integrados unos con otros sin que se distinga bien dónde termina uno y dónde empieza el otro; es un líquido turquesa radiante y espeso lo que parece integrarles, circula como vertiente caprichosa haciendo curvas, subiendo por piernas y bajando por hombros en medio de todxs. Muy bajito le pregunto a la mujer que me abrió la puerta por el líquido turquesa y me dice: “son nuestras lágrimas, es nuestro llanto que nos humedece, ilumina y une”.
En la frontera entre vivxs y muertxs se ha construido una pared hecha de reglas, de obediencia, de resignación, miedo y silencio que no sirve para cuidar las vidas de lxs vivxs, sino para cuidar el poder de lxs poderosos.
Empiezan a hablar en coro multilingüe y al unísono lanzan una frase que se me clava en el corazón como un cuchillo: “somos la primera generación de muertxs basura, somos tratadxs y deshechadxs como basura, se deshacen de nosotrxs sin despedida alguna. Nadie inventa un funeral, nadie inventa una despedida, nadie nos acompaña en este viaje final, tú que perteneces a lxs vivxs, perteneces también a la primera generación humana que trata a sus muertxs como basura”.
Las fosas comunes de muertxs en el mar mediterráneo intentando llegar a Europa, las fosas comunes de lxs sin techo en Sao Paulo –que recoge por las mañanas la Policía para limpiar las calles–, las fosas comunes sin nombre ya no son una excepción lejana que ustedes podían elegir ignorar, sino que se han convertido hoy en una norma sanitaria. Nos desechan en la noche, mientras duermen, con los mismos procedimientos con que se vacían los basureros de la esquina.
Nuestra última voluntad no es contagiarles, sino romper este equilibrio sanitario que nos esconde y no irnos sin despedirnos.
Queremos traspasar las bolsas de basura con que han envuelto nuestros cuerpos. Queremos traspasar las cifras de los partes militares del mundo que, en boca de ministros de salud, anuncian número de muertxs del día, esos partes de cifras con que borran nuestros nombres para convertirnos en cantidades. Cantidades de muertxs que, junto a Trump, los capitalistas del mundo celebran porque cada muertx es un ahorro en seguridad social, en espacio, en contaminación, en estudios, maternidades, o vivienda. Cada muertx es una celebración, mejor si es viejx, mejor si es pobre, mejor si es del tercer mundo, porque, aunque ya no está de moda decirlo, hay un tercer y un cuarto mundo y en todas las sociedades hay un sur. Cuando lxs muertxs son de ese sur donde no tienes nombre, ni cara, la celebración capitalista es mayor y consideran al COVID-19 como una labor de higiene social.
Cada muertx es una celebración capitalista, porque es una dosis gratuita de miedo con que inyectar el barrio, el sindicato, el país y el mundo. Por eso la comunicación rigurosa diaria de los gobiernos con la sociedad es para anunciar el número de muertxs; no nos pueden velar, despedir, ni nombrar; pero, eso sí, no nos pueden dejar de contar.
Hemos decidido abandonar la humanidad para integrarnos como restos humanos al mundo animal, un mundo que nos ha recibido devorando nuestros cuerpos, agusanándolos, desintegrando con tierra nuestra soledad y en nuestro dolor nos han crecido patas de cabra, de cerdo, de vaca, de gallina, de murciélago; pero antes de volvernos uno con los animales queremos dejar este testamento.
Testamento de la frontera entre vivxs y muertxs, entre sanxs y enfermxs
El COVID-19 es el ébola de África o el dengue de Latinoamérica, pero tiene la fuerza de paralizar al mundo, porque los cuerpos que ha tocado masivamente son cuerpos europeos. Lo que pase con el resto y cuando toque masivamente los cuerpos en el sur dejará de ser noticia, por eso es importante hablar cuanto antes de esta tragedia para decirles lo que hoy todo el mundo está aún dispuesto a escuchar: en la frontera entre vivxs y muertxs se ha construido una pared hecha de reglas, de obediencia, de resignación, miedo y silencio que no sirve para cuidar las vidas de lxs vivxs, sino para cuidar el poder de lxs poderosos. Esa pared de miedos funciona como paredón de fusilamiento y el no entierro de los cuerpos, sino su eliminación higiénica y clandestinizada al máximo, es parte de ese mismo terror de Estado.
El afán de determinar, dibujar, esclarecer y precisar de dónde viene la enfermedad, diferenciando contagio originario, paciente cero y ventilando el cuerpo portador como el peligroso, es la bandera que ha servido para cerrar fronteras, controlar movimientos y alimentar racismos, nacionalismos y regionalismos. No hay paciente cero, porque entonces debería haber superficie cero, lugar cero y mercancía cero. Con el concepto de paciente cero las personas hemos dejado de poder circular, mientras las mercancías han seguido circulando. Frenar la circulación de la gente no ha servido para frenar el contagio, pero sí para generar sospecha y disparar sobre todos los cuerpos de la tierra una bala de contagio, para disparar el virus sobre todxs nosotrxs.
El aislamiento individual y en familias, que es el único permitido, no es un orden para contener la enfermedad, sino para reforzar un orden social más fácil de controlar, intimidar, idiotizar, explotar y neutralizar.
No podrá evitar el contagio quien tenga que salir para subsistir; no podrá evitar el contagio quien trabaje en los cuidados de otrxs; no podrá evitar el contagio quien no tenga una casa donde guarecerse; no podrá evitar el contagio quien tenga un cuerpo débil; no podrá evitar el contagio quien habite los sures del mundo; no podrá evitar el contagio quien cuide a su madre, amante, hija o amiga enferma, porque no hay nadie más que le pueda cuidar; no podrá evitar el contagio quien no tenga a mano mascarillas de protección, alcohol de desinfección; no podrán evitar el contagio quienes no tengan agua y jabón. Son cientos de miles que se entregarán a un contagio inminente, en muchos casos inevitable y en otros voluntario.
Muchxs vivirán su enfermedad en secreto como quien comete un delito para no ser aisladxs por la Policía, expulsadxs por lxs vecinos, repudiados por el Estado, impedidos de pasar una frontera. La enfermedad, a medida que avance, se transformará en un delito a ser señalado y denunciado.
La militarización, ya no solo de las ciudades, sino del lenguaje con que se maneja la enfermedad quiere colocarnos en dos bandos: o como vigilantes sanxs o como enfermxs desechables, ambos divididxs por el pánico.
La militarización de las calles no es un trabajo sobre la enfermedad, sino sobre el orden social para legitimar el control gubernamental del comportamiento de la gente, como mecanismo de protección del contagio.
El aislamiento individual y en familias, que es el único permitido, no es un orden para contener la enfermedad, sino para reforzar un orden social más fácil de controlar, intimidar, idiotizar, explotar y neutralizar.
En esta enfermedad se han multiplicado y reforzado todas las fronteras geográficas, pero además se está construyendo otra frontera, una frontera de sentido de la vida misma: la frontera entre lxs vivxs y lxs muertxs. Desechar un cuerpo humano muerto con los procedimientos con los que se deshecha la basura, despoja a lxs cuerpos vivos de valor.
Sin el luto, sin la pérdida, sin el entierro, con el recuerdo roto e interrumpido higiénicamente, como si lxs muertxs fuésemos desaparecidxs de un régimen fascista y no muertxs ¿qué es lo que pasará con lxs vivxs en sus corazones, en sus costumbres, en sus memorias?
Esa es la pregunta que ustedes tendrán que responder.
Filosofía
Indias, putas y lesbianas: María Galindo y la desobediencia feminista
Relacionadas
Ecuador
América Latina Elecciones en Ecuador: Daniel Noboa gana y Luisa González denuncia fraude
América Latina
Extrema derecha Los soldados de Donald Trump en América Latina
Ecuador
El Salto Twitch Ecuador: cuando el Estado asesina
¡Da gusto leer estos mensajes optimistas y esperanzadores, que nos animan a continuar el camino con esperanza, y no como esos textos fúnebres y amargados, que proliferan tanto actualmente!






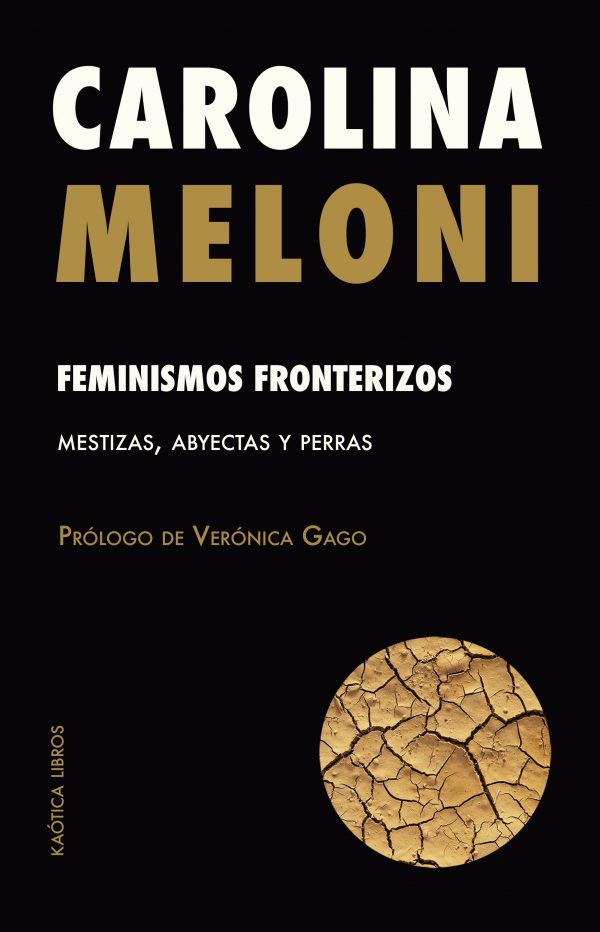


.jpg?v=63912107965)
.jpg?v=63912107965)



















