We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Gordofobia
La “gente bonita”
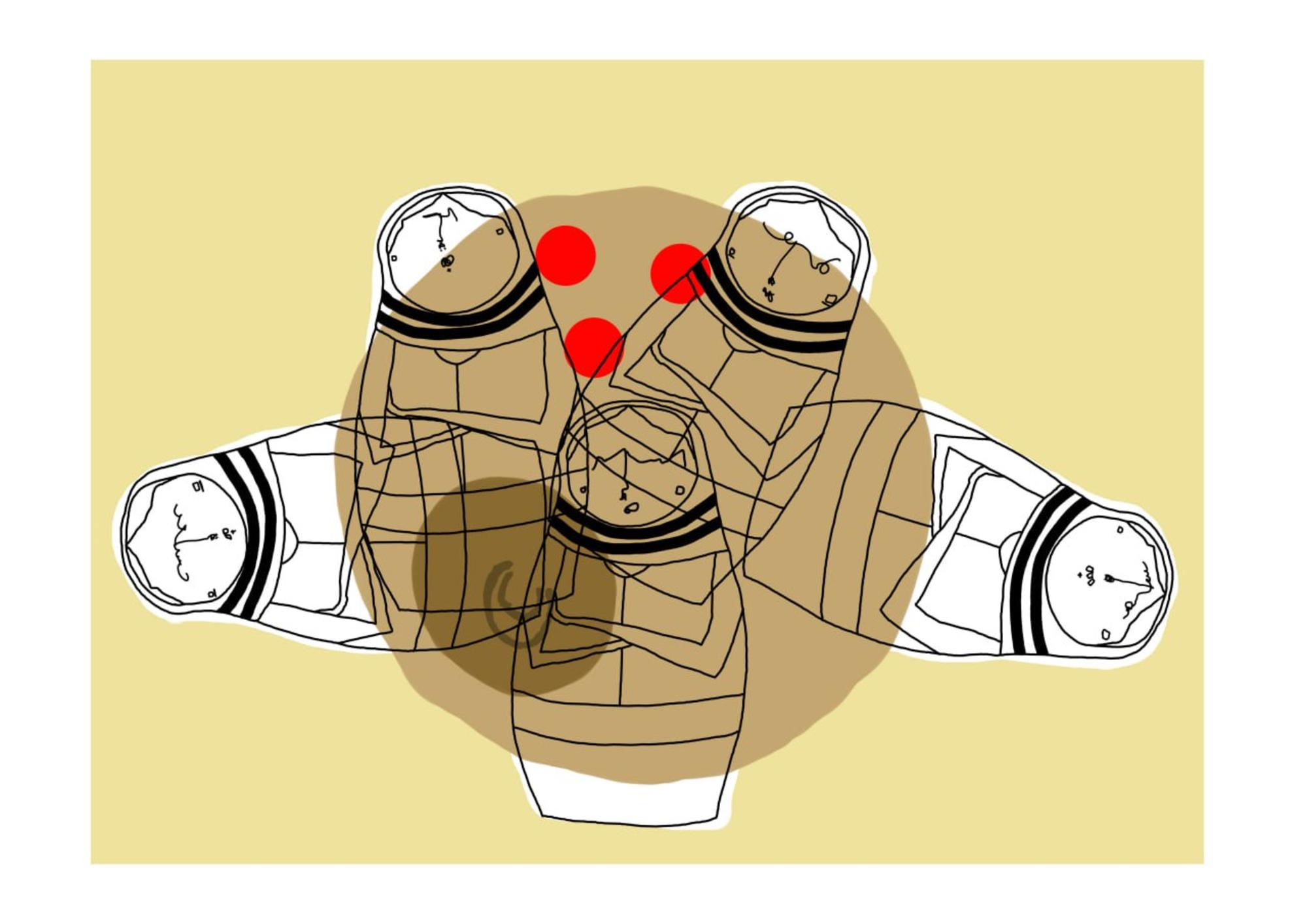
Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa
I. El cuerpo que ya no soy
Mi psicóloga ha vuelto a decirme hoy que tengo que hacer el ejercicio del espejo varias veces esta semana. Odio el ejercicio del espejo. Hace unos meses me mandó a poner un espejo en el escritorio para poder mirarme mientras trabajo, es decir, todo el día. No soy capaz de mirarme durante ocho horas, aunque solo sea de refilón o en segundo plano.
Hace 20 años no hacía más que mirarme en el espejo, a todas horas.
También pesaba 20 kilos menos de los que peso ahora.
El ejercicio de esta semana consiste en pararme frente al espejo, mirar las partes de mí que no me gustan y decir cosas neutras, como: ―mis tetas son grandes―, algo que objetivamente es cierto, pero sin imponer ningún juicio de valor sobre ellas. Siempre he tenido muchas tetas, pero no siempre he sido gorda, esto último ha sido mi condena durante más de diez años.
Ser gorda es uno de los motivos más grandes por los que en cualquier relación sexoafectiva que empiezo me siento inferior. Uno de los motivos por los que en alguna ocasión he permitido cosas inadmisibles, violencias que me han dejado todavía más frágil. Somos muchas las gordas que en una especie de compensación por fijarse en nosotras, por querernos, por desearnos, permitimos abusos, violencia y malos tratos. Ser gorda también es uno de los motivos por los que he odiado a mis parejas, comparando mi cuerpo con el suyo, uno de los motivos por los que me he alejado de ellas y, a veces, descargado mi rabia por tener ellas un privilegio que yo desde hace mucho he perdido.
Siempre me comparo, mido mi valor en kilogramos, en centímetros, en volumen ocupado en una cama. Miro cómo me queda la ropa y las miro a ellas y no entiendo por qué yo no puedo verme así. Hay un deseo oculto de ser ellas, un deseo aún más oscuro que responde a mi necesidad de privilegiarme de su “normatividad marginal” que es donde nos movemos. Me siento una especie de doppelgänger en una película lésbica francesa buscando desesperadamente a través de mis amantes volver al camino correcto, de cumplir las expectativas de mi madre, de mi abuela, de la sociedad entera para la que mi cuerpo gordo y racializado no tiene valor.
Escribo estas páginas como forma de exorcizar el fantasma de la colonialidad y no puedo evitar sentir una punzada de culpa. Tengo 38 años y hace muy poco he empezado a cuestionar mi deseo y a mirarme a mí misma con otros ojos. Siento vergüenza por esta confesión que me sale de las entrañas, mientras contemplo mi espurio activismo gordo y me pregunto si quienes me lean se sentirán estafadas.
II. “La belleza” ese lugar al que yo nunca iba a llegar
Cuando era pequeña me pasaba con mi madre. De hecho hasta muy entrada la adolescencia tuve que escuchar: ―¡qué guapa es tu madre!― así con signos de exclamación, con una sorpresa que difícilmente podían o querían esconder. De qué iba yo a ser hija de esa mujer blanquísima y elegantísima que se parece tanto a Isabelle Huppert, ¿dónde habían quedado sus genes? ¿es que acaso las hijas no se parecen siempre a sus madres? Yo asentía con la cabeza y con una sonrisa fingida decía: ―sí, muy guapa sí―. Ahora me pasa con mis ex, cuando por algún motivo en alguna conversación, incluso de ligoteo, sale el nombre de una de ellas me recuerdan lo guapa que es. Parece que estoy abocada a vivir a la sombra de las mujeres de mi vida, o por lo menos a sentirme yo así, el motivo más evidente: el tamaño de mi cuerpo. Mi gordura.

Mi abuela y después mi madre determinaron lo que para mí se convirtió en lo bello, en el ideal de belleza y en la belleza como meta única a alcanzar para ser feliz. Recuerdo a mi abuela como una persona para quien el físico y la belleza lo era todo, el propio y el de las suyas; es por eso que nada que estuviera fuera de esos moldes, de éste primer molde que era ella y que debería haber creado a imagen y semejanza a todas sus descendientes, era bello. Mi madre rompió la línea sucesoria: parió una hija prieta. Única y (de)excepcional en esa familia de blancas. Mi abuela fue el ideal a seguir de mi madre y mi madre fue el mío. Nunca iba a parecerme a ninguna de las dos. Nunca iba a ser bella. La blanquitud es implacable con sus mandatos.
Vengo de una estirpe de mujeres blancas, delgadas y de ojos claros.
Mi madre es lo que a día de hoy, después de años de activismo antirracista, llamo “belleza colonial”. Lleva la colonialidad en la sangre y la exuda por los poros, haciendo que, en un país salvajemente racista como México, su piel blanca sea aún más blanca y la mía morena más morena. Mi madre es criolla, por sus venas corre sangre europea y eso le permite pertenecer a ese selecto grupo de “gente bonita” en un país de prietas. En un país de gordas, para más inri.
La belleza es colonial: blanca, delgada y burguesa.
Me relaciono desde la subalternidad con los cuerpos, ya sean delgados o blancos, llevo haciéndolo toda la vida y es una relación perversa, es la máscara blanca sobre la piel negra de la que habla Fanon.
Fui a un colegio para gente blanca, fundado en 1941 para los y las hijas del exilio republicano. Un colegio que para los años 80 ya era bastión de la élite progre de la Ciudad de México. Pasé 10 años entre sus muros. Fueron esos años en los que Kate Moss saltó a la fama. A mi alrededor más de una intentaría imitarla con bastante éxito y más de una corroía las cañerías de los baños con su vómito, mientras a mi me crecían las tetas y se me ensanchaban las caderas, y la ropa de mi madre ya no me entraba ―ahí, mi cuerpo se alejó del suyo definitivamente―. Mi cuerpo iba ocupando más espacio mientras escuchaba los elogios a las más delgadas del curso, esas que curiosamente también eran blancas, rubias y siempre tenían nombres como Pía, Aitana, Renata, Emiliana, María José. Nombres muy poco comunes en México, nombres de “niñas bien”.
El Colegio Madrid era (sigue siendo) un centro educativo para “gente bien”en donde se reproducía el racismo y clasismo de la sociedad mexicana. Daba igual que los y las profesoras fueran de izquierdas, que tuvieran “compromiso social” o que el aprendizaje fuera “cooperativo”, si eras gorda, morena, disca, o no tenías un elevadísimo poder adquisitivo estrechamente vinculado con tus orígenes europeos, ir a la escuela podía ser un verdadero infierno.
Algo sigue grabado a fuego en mi piel: mis compañeras de clase se parecían más que yo a mi propia abuela.
III. ¿Deseo de ser “gente bonita”? / Desear a la “gente bonita”
¿Cuánto de mi deseo está configurado por lo que he aprendido que es la belleza?
Desde que tengo memoria establezco vínculos sexoafectivos con mujeres delgadas. Me gustan las mandíbulas cuadradas, los hombros huesudos, los brazos fibrados. Me gusta mirar sus piernas en las que adivino años de fútbol y ponerme cachonda. Mi deseo por las butch es ciertamente una forma de escapar de tanta normatividad. Relacionarme con ellas me permite seguir habitando el márgen del que mi deseo por cuerpos delgados me expulsa. Sin embargo no es tan sencillo como eso, porque al mismo tiempo me vendo a mí misma la idea de que al gustarme la masculinidad femenina es lógico que sean delgadas, obviando por completo la existencia de butches gordas, la diversidad corporal que hay dentro de lo butch, un lugar en el que además personalmente me he sentido cómoda durante tantos años. Sería absurdo plantear que de alguna forma las butches pudieran pertenecer a ningún tipo de élite, pero cuando me cuestiono mi deseo hacia la delgadez, construido desde la blanquitud, descubro que es este amor por lo que yo entiendo corporalmente como butch, lo que me ha eximido durante todos estos años de cuestionarme mi gordofobia interiorizada, la baza que he jugado para no asumir que ese mismo deseo me permite pertenecer, aunque solo sea colándome tramposamente, al grupo de la “gente bonita”. La blanquitud exigiendo(me) su cuota de peaje.
Todas estamos determinadas por años de interiorización del mandato de la belleza; sí, también las blancas. Vivimos bajo los dictados patriarcales en un mundo neocolonial, cargamos con siglos de racismo científico a nuestras espaldas, con siglos de normalización de los cuerpos, de biopolítica, de dispositivos de disciplinamiento. Nuestros cuerpos colonizados no pertenecen siquiera al universal “humano”. Como bien apunta Lucrecia Masson, el lenguaje colonial animaliza al colonizado y el cuerpo gordo, dice ella, es un cuerpo colonizado.
Me relaciono desde la subalternidad con los cuerpos, ya sean delgados o blancos, llevo haciéndolo toda la vida y es una relación perversa, es la máscara blanca sobre la piel negra de la que habla Fanon. Son los años admirando la belleza de mi abuela e intentando emular la de mi madre. Las mañanas frente al espejo comprobando que un día más no me parecía a ellas, pero utilizando mi parentesco para demostrar que de alguna forma la sangre en mi cuerpo tiene algo de “gente bonita”. Una especie de parásito dentro de una familia de hospedadoras.
¿Son mis encuentros sexuales con mujeres delgadas una forma de acumulación de capital?
Dice Bourdieu que “el capital hace que los juegos de intercambio de la vida social, en especial de la vida económica, no discurran como simples juegos de azar en los que en todo momento es posible la sorpresa”. En los espacios transfeministas hay más bien pocas sorpresas y muy pocas veces el azar desempeña un papel en las formas en que nos relacionamos, pero sobre todo con quién lo hacemos. Llevamos tematizando esto desde el estallido hace ya algunos años de las no-monogamias, el poliamor y las relaciones abiertas. Entonces, nos dimos cuenta del poder que unos cuerpos detentan por encima de otros, contemplamos con pasmo cómo algunas ligan más que otras, que además las de siempre ligan entre ellas y que nuestros universos poliamorosos están llenos de desigualdad.
Quiero dinamitarlo todo, follarme a una gorda, o a dos o tres. Que admiremos nuestros cuerpos mutuamente, que nos reconozcamos en las heridas, en las estrías, en la carne abierta de los muslos que se rozan.
Es aquí en donde el capital, hijo legítimo y bien amado de la colonialidad aparece: capital erótico que se traduce en capital social. Todo el tiempo estamos acumulando capital. Porque esto no va de follar, esto va de privilegios y de cuánto estamos dispuestas a repensarnos y trabajarnos esos privilegios o de seguir reproduciendo la rueda del «capitalismo afectivo», en donde la blanca, la flaca, sigue conquistando territorios y nosotras siendo carne colonizada.
Porque ligarme a una delgada es un subidón. En el fondo, por mucho que edulcore el discurso, es un subidón. Porque escuchar a la gente decir que mi novia/amante está muy buena o es muy guapa me hace sentir que de alguna forma he vencido sobre mi propia sangre. Porque a mis ojos son inalcanzables, porque me he ganado el premio, porque me regalan la entrada al grupo de la “gente bonita” sin ningún costo. Pero todo tiene un precio y el que pago yo por esa entrada me lleva a abrirme la carne para encontrar los restos de mi abuela en algún lugar dentro de toda esta grasa.
No sé si mi abuela sabía lo que era el capital erótico. Si sabía que pertenecía a la “gente bonita”, que era una privilegiada o si todo le vino dado. Ella, tan orgullosa de sí misma, siempre tan por encima de los demás, tan por encima de ella misma incluso. De ahí vengo, pero no es a donde voy.
Mi psicóloga dice que no me culpe por sentirme atraída solo por mujeres delgadas, que yo necesito admiración para vincularme. Yo la escucho mientras pienso que se la he colado. Yo sé que la única forma de acabar con esto es abolir mi capitalismo afectivo. Sé que la única forma de dejar de alimentar la subalternidad es romper con la colonialidad, que la única vía es descolonizar mi cuerpo y mi deseo. Que la gordofobia tiene más de racismo que de otra cosa.
Yo sé que la única salida es hacer la revolución.
Vengo de una estirpe de mujeres racistas y gordófobas…
Y aún así, yo las quiero.
IV. Prieta, gorda, resentida
¿Qué hace una gorda prieta contando que solo folla con blancas delgadas?
Estoy intentando, creo, elaborar la narrativa de mi pasado como prieta entre blancas para darle sentido a mi complejo de inferioridad de gorda entre delgadas y explicarme tantas cosas: mi profunda incomodidad en una cama al momento de follar; mi terror a las fotos, menos a las que me hago yo misma; mi necesidad de cumplir con todas las expectativas en una relación para compensar el tamaño de mi cuerpo.
Me pregunto si es que de una buena vez voy a descolonizar mi deseo, a “desblanquear mi cama” como dice Gabriela Wiener. Si es que este ejercicio de mea culpa tendrá algún tipo de consecuencia emancipatoria, o si acaso tengo propósito de enmienda. No lo sé, solo sé que ahora mismo quiero muchas cosas.
Quiero dinamitarlo todo, follarme a una gorda, o a dos o tres. Que admiremos nuestros cuerpos mutuamente, que nos reconozcamos en las heridas, en las estrías, en la carne abierta de los muslos que se rozan. Quiero que sus tetas no quepan en mis manos, como las mías no caben en mis viejos sujetadores. Quiero que no me alcancen los dedos, ni los brazos, para abarcar su piel.
Quiero una bacanal de cuerpos y desmesuras como de la que habla mi querida Bala Rodríguez; ver a dos gordas en mitad de una fiesta de bolleras con las tetas al aire en el centro de la pista de baile, chocando sus cuerpos al momento del perreo y que eso me ponga cachonda. Verlas saltar en un concierto en primera fila, con las pieles lustrosas por el sudor. Que la noche también sea nuestra, que no estemos en el margen de los márgenes. Quiero una fiesta, una manifestación por el 28j sin flacas alrededor a las que les quede mejor la camiseta de rejilla, las pezoneras de brilli-brilli, o las tachecitas con cinta de aislar en los pezones.
Quiero dinamitar mis inseguridades, hacer saltar por los aires los mandatos de belleza, la violencia estética, la cultura de la dieta. Quiero que mi cuerpo deje de estar en tránsito, parar el bucle obsesivo de querer bajar de peso, de imaginarme feliz siendo delgada. Quiero, en última instancia, que la carne morena valga lo mismo en el mercado.
Quiero matar a mi madre, a mi abuela, a mis primas, a todas las blancas delgadas con las que crecí, esas que siguen siendo la “gente bonita” en México. Con sus hijas de ojos azules y piel clara saturando el feed de mi Instagram y la página de inicio de mi Facebook. Quiero arrebatarles sus privilegios y venderlos como productos de segunda mano.
Soy una prieta, gorda, resentida. Esa es mi potencia política. Ahí es hacia donde voy.
Esto abuela, no te lo esperabas.
Tatiana Romero es coordinadora del volumen (h)amor 8 gordo, publicado en Continta me tienes.

%20copia.jpg?v=63911526259)


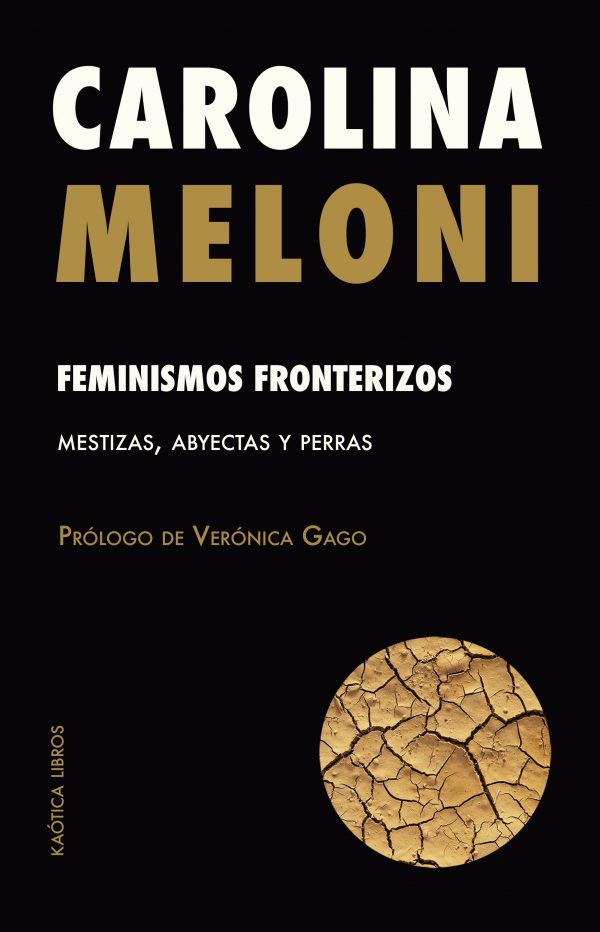




.jpg?v=63912107965)


















