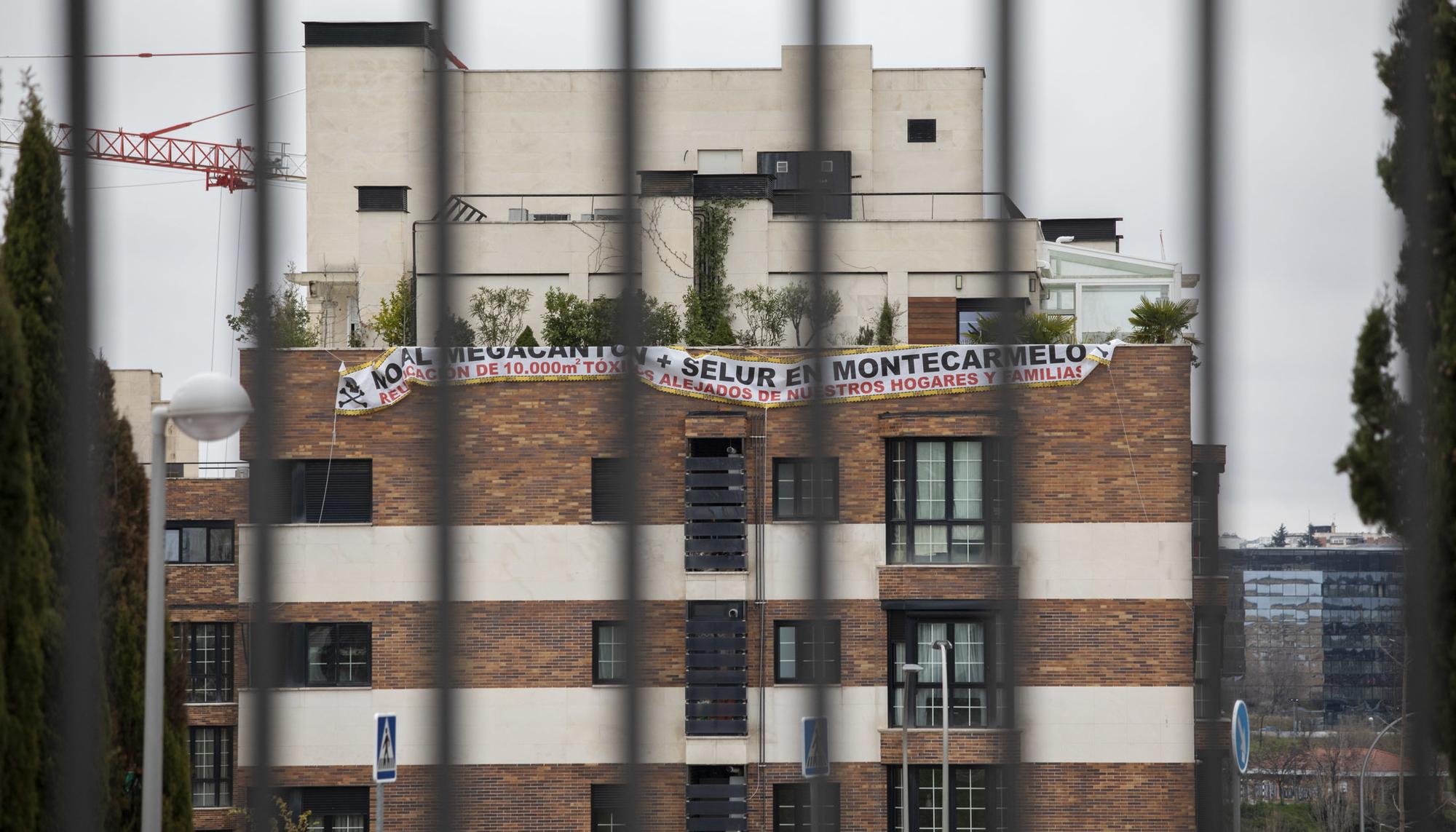We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Sidecar
Añoranza de las cruzadas

«Si alguien algún día se preguntara por qué estalló una guerra tan violenta […] la verdadera razón, aunque sea la menos reconocida, creo que radicó en el gran poder alcanzado por un bando, que infundió tal miedo al bando contrario que le obligó a declararla». El primer bando no es Estados Unidos, ni el segundo es Rusia, ni el autor es un analista de la geopolítica actual: estas palabras las escribió Tucídides comentando la Guerra del Peloponeso, que estalló hace más de dos mil cuatrocientos cincuenta años (431-404 aC) entre Atenas y Esparta, respecto a la cual distingue entre «la verdadera razón de la misma» y, opuestos a ella, «los pretextos que esgrimieron unos y otros para entrar en guerra» (Tucídides, La guerra del Peloponeso, I, 23).
Tucídides no menciona ninguna motivación moral, ni la defensa de ningún valor o principio. La guerra del Peloponeso es en su opinión una guerra no ideológica causada por un simple desequilibrio de poder. Y Tucídides formuló su lúcido análisis a pesar de que ya entonces existía un «excepcionalismo», que en esa época era el de Atenas: al finalizar el primer año de la guerra, en la oración fúnebre por los caídos, Pericles pronunció un elogio de Atenas y de su democracia (Tucídides, La guerra del Peloponeso, II, 34-45), que hace palidecer las invocaciones de la «city on a hill» de Kennedy y Obama e incluso la apología de la «shining city on a hill» de Reagan y Trump. Pericles dice:
Tenemos una forma de gobierno que no mira con envidia las constituciones de nuestros vecinos y no sólo no imitamos a los demás, sino que nosotros mismos somos ejemplo [...]. En cuanto al nombre, esta forma de gobierno se llama democracia, porque se administra no en beneficio de unos pocos, sino de un círculo más amplio [...]. En una palabra, nuestra ciudad en su conjunto [...] es la escuela de Grecia.
No resulta casual que Thomas Paine escribiera en 1792: «Lo que Atenas fue en miniatura, América será en magnitud» (como tampoco lo es que Umberto Eco tildara a Pericles de «populista»).
Cabe preguntarse por qué nadie hizo a la Casa Blanca en 2021 la misma advertencia que los representantes de Kerkyra [Corfú] hicieron a los mensajeros de Atenas: «Os equivocáis si no os dais cuenta de que los espartanos (los rusos) desean la guerra precisamente porque os tienen miedo» (La guerra del Peloponeso, I, 33). Bajo la reticencia a adoptar una perspectiva tucideana subyace la creencia de que una guerra no puede declararse, desencadenarse o declararse si no es «justa». Esta convicción es descabellada, al menos a juzgar por la experiencia que nos han transmitido por escrito más de cuatro mil años de historia de la humanidad. No fue por el triunfo del derecho de gentes por lo que el egipcio Ramsés II y el hitita Mutawalli II se enfrentaron en la batalla de Kadesh (1274 aC); ni tampoco Escipión el Emiliano invocó razones de humanidad para arrasar Cartago (146 aC) y salar el suelo donde se había levantado para que nunca más pudiera renacer. Guillermo el Conquistador no recurrió a ninguna legitimidad moral para invadir Inglaterra, no invocó ninguna atrocidad cometida por los sajones para desafiarlos y vencerlos en la batalla de Hastings (1066). Tampoco acusó a Harold de crímenes de guerra tras derrotarlo.
El problema es que nuestras categorías mentales aún no se han recuperado de la caída del Muro de Berlín. Mientras existió la Unión Soviética, la lucha por la dominación del mundo se presentó como una guerra ideológica. Enfrentados no había dos imperios, dos potencias, sino dos concepciones del mundo y de la sociedad: el comunismo y el capitalismo. ¡Qué gratificante era defender el bien contra el imperio del mal! Parecía una continuación adecuada de la otra gran guerra ideológica, o al menos presentada como tal, librada entre la democracia y el fascismo, entre la democracia y la dictadura. Un tipo de guerra para la que la potencia surgida de estos conflictos, Estados Unidos, tenía precisamente le physique du rôle. No olvidemos que durante más de sesenta años, desde la primera película del Oeste (The Great Train Robbery [Asalto y robo de un tren], 1903), la conquista del Oeste se ha vendido al mundo como la defensa de unos pobres colonos indefensos y de unos niños inermes frente a unos pieles rojas salvajes, que emitían aullidos inarticulados y estaban sedientos de cabelleras rubias.
Quien busque una versión alternativa la encontrarán en los primeros capítulos de Palo Alto: A History of California, Capitalism and the World (2023) de Malcolm Harris, donde se cuenta (p. 19), entre otras cosas, cómo en torno a 1860 en el Pacífico los nativos californianos eran comprados por los «pacíficos» colonos blancos por menos de 100 dólares por cabeza, mientras que en el Atlántico los esclavos negros se vendían hasta por 1000 dólares cada uno. El séptimo arte ha impuesto al mundo una visión de la historia que nada tiene que ver con Tucídides. La historia según el western es una teleología en la que, por suerte para el mundo, hay un sheriff bueno que viene a castigar a los malos y que permite que el pueblo de la colina viva en el respeto de la ley y el orden.
De acuerdo con esta visión, detrás de cada guerra desencadenada por Washington debe haber un crimen perpetrado por quien se convertirá a continuación en enemigo. Detrás de la invasión de Cuba estaba el supuesto hundimiento del acorazado estadounidense Maine (1898) por España; para preparar la entrada en la Primera Guerra Mundial (1917) nos topamos con el torpedeo del Lusitania (1915). La guerra contra Japón fue provocada por el ataque a Pearl Harbour, aunque no es ocioso recordar, en estos tiempos de guerras comerciales entre Estados Unidos y China, que en 1940 el primero de estos países había bloqueado la venta de aviones, de componentes, de máquinas-herramienta y de combustible aeronáutico a Japón y en julio de 1941 hizo lo propio con la exportación de petróleo. La guerra de Vietnam se justificó como respuesta a la cobarde agresión sufrida por buques estadounidenses en el Golfo de Tonkín (1964), la cual en realidad nunca tuvo lugar. El ataque a Iraq en 2003 se justificó por la existencia de armas de destrucción masiva inexistentes. El bien contra el mal, lo sagrado contra lo profano, lo humano contra lo inhumano. No era la primera vez que ello sucedía en la historia, pero hay que recordar que antes de las dos grandes religiones monoteístas modernas, el islam y el cristianismo, el mundo no había conocido guerras ideológicas. Troyanos y aqueos no lucharon por una idea, sino por una diosa de la belleza. Chinos y japoneses se enfrentaron en la batalla naval de Noryang (1598) por el control de Corea, no por defender los derechos humanos.
Las diversas Guerras de Sucesión –austriaca, española– y la Guerra de los Siete Años fueron aideológicas y seculares
En resumen, por regla general, con la notable excepción de las Cruzadas, la guerra era, por así decirlo, aideológica, lo que estaba en juego era únicamente el poder o, mejor, la dominación. No había causas justas, o si se prefiere todas las causas eran justas. La expansión religiosa, el proselitismo armado, la salvación ultraterrena a punta de espada, fueron el regalo que nos ofrecieron las dos grandes religiones monoteístas modernas, el cristianismo y el islam. Tanto los cristianos como los musulmanes se expandieron por primera vez en nombre de un dios, llegando incluso a hacer combatir a un dios contra el otro en las Cruzadas. Las religiones monoteístas inauguraron la era de «Deus le volt» [Dios lo quiere], esgrimida por Pedro el Ermitaño, una era de la que parece que nos cuesta salir. Sin embargo, incluso las Cruzadas se redujeron a guerras comerciales o incluso a incursiones (en la Cuarta Cruzada, los defensores de la fe se propusieron liberar Tierra Santa y acabaron saqueando la muy cristiana Bizancio). Las posteriores e interminables guerras entre Estados europeos y otomanos perdieron cada vez más su carácter religioso (que se intenta a reavivar) hasta el punto de que a menudo algún reino europeo se aliaba con la «Sublime Puerta» para debilitar a otro reino cristiano.
Todo cambió con la Reforma protestante. Con la Reforma comenzó un nuevo fenómeno en Occidente consistente en la ideologización de la guerra en su propio seno. A finales del siglo XV, César Borgia no luchaba por la predestinación de la gracia, ni para demostrar la unicidad de la naturaleza divina, sino sólo para conquistar la fortaleza de Fermo o la de Rímini. Pero ya cuarenta años después, los señores feudales alemanes arrasaban sus respectivas ciudades en nombre de la teología para defender o exterminar a los anabaptistas de Thomas Münster, como se cuenta en la novela Q (1999) de Luther Blisset. Y sólo veinte años después los franceses librarían una salvaje guerra civil religiosa, en cuyo debe se cuenta la masacre de los hugonotes en la noche de San Bartolomé de 1572. Quienes atacan el fundamentalismo islámico no deben olvidar que la modernidad, tal como la entendemos, la revolución científica, la revolución galileana, los pródromos de la revolución industrial y la colonización de Norteamérica son contemporáneos de la guerra religiosa más mortífera que ha librado Europa, la Guerra de los Treinta Años (1618-1648).
Ese conflicto ideológico fue tan sangriento que tras él, durante siglo y medio, la guerra volvió a ser simplemente esa diplomacia por otros medios, que había sido en tiempos de las signorie italianas. Así pues, las diversas Guerras de Sucesión –austriaca, española– y la Guerra de los Siete Años fueron aideológicas y seculares. No es que fueran guerras irrelevantes, al contrario: la Guerra de los Siete Años (1756-1763) determinó la fisonomía actual del poder mundial: fue allí donde el mundo se hizo anglófono y dejó de ser francófono (en aquella época Francia cedió de hecho América del Norte y la India al Reino Unido), como se cuenta en la excelente obra de Daniel A. Baugh The Global Seven Years War 1754-1763: Britain and France in a Great Power Contest (2011, 2021). Cuando reapareció en Occidente, la guerra ideológica ya no lo hizo en forma de las religiones tradicionales, sino bajo la forma de la religión del nacionalismo, la religión que idolatra a la patria: una religión que tiene sus apóstoles y sus mártires («muerto por Francia o por España»), su ideal de «liberación nacional»: no olvidemos que en los dos últimos siglos, la religión del patriotismo se ha cobrado más víctimas que todas las demás guerras de religión libradas durante los siglos precedentes.
Esta religión apareció como una verdadera ideología nacional, puesta a prueba por primera vez con la guerra de independencia del dominio británico (entre 1773 y 1786) de las trece colonias norteamericanas. Desde el principio, la religión patriótica se combinó con la ideología republicana, como pudo observarse en la Francia revolucionaria (1789-1798), cuando el girondino Jacques Brissot llamó a la nación a la «croisade de la liberté universelle» contra las monarquías.
La Guerra de los Siete Años y la Primera Guerra Mundial nos recuerdan, por si lo habíamos olvidado, que las potencias pueden luchar entre sí, aunque compartan la misma ideología, por puras razones de poder
A partir de entonces, todas las guerras de independencia nacional de la guerra de guerrillas española contra Napoleón a las guerras de independencia de las colonias sudamericanas lideradas por Simón Bolívar, pasando por el Risorgimento italiano para llegar a la independencia irlandesa o a la de Argelia– pueden calificarse de guerras ideológicas. No obstante, observamos que todas estas «guerras ideológicas» fueron asimétricas, es decir, se libraron entre una gran (o una antigua gran) potencia y pueblos emergentes. Y tenían varios aspectos en común con las guerras asimétricas que hemos conocido durante las últimas décadas. Mientras tanto, su asimetría se traducía militarmente en el uso de tácticas de guerrilla o de atentados cometidos por el contendiente más débil: la OAS en Argelia, el IRA en Irlanda, la banda del Irgun de Beguín en Israel, practicaban lo que hoy se llamaría terrorismo. Pero no acaba ahí la cosa, porque la religión nacionalista tenía su propia legión extranjera. Recordamos a un italiano, Santorre di Santarosa, y a un inglés, Lord Byron, que fueron a morir por la libertad de Grecia, por no hablar del héroe de dos mundos, Giuseppe Garibaldi, que fue a luchar por la independencias latinoamericanas. Al igual que en este siglo XXI, en el cual no pocos jóvenes europeos han ido a luchar como voluntarios por el Estado Islámico.
Mientras tanto, y hasta la Primera Guerra Mundial incluida, las guerras simétricas entre las grandes potencias se libraban por puras razones de poder, por el dominio de los mares o por el reparto colonial. No hubo nada ideológico en la Guerra de Crimea, como tampoco lo hubo en la Guerra Ruso-Japonesa de 1905. La Guerra de los Siete Años y la Primera Guerra Mundial nos recuerdan, por si lo habíamos olvidado, que las potencias pueden luchar entre sí, aunque compartan la misma ideología, por puras razones de poder, de influencia, de dinero, de comercio. El problema es que entonces no había opinión pública ni ejércitos reclutados por conscripción: se podía empezar una guerra sin convencer a los ciudadanos de que valía la pena luchar y morir por esa causa. No es casualidad que la «política de las atrocidades» se inaugurara en Gran Bretaña a finales del siglo XIX, cuando nació la opinión pública: había que convencer a la propia población de que el enemigo estaba cometiendo atrocidades que nos «obligaban» a declararle la guerra (he tratado la política de las atrocidades más extensamente en Sidecar el pasado año).
Demasiadas veces en el pasado nos hemos despertado una mañana para descubrir que los antiguos bienamados se habían convertido de repente en réprobos y criminales con los que había que acabar
La atrocidad es el pretexto perfecto, en el sentido de Tucídides. Lo bueno de la URSS es que no había necesidad de pretextos, el imperio del mal estaba ahí, y además era ateo. Por lo tanto, se puede entender cómo la caída de la URSS creó un vacío y (¡blasfemia!) la nostalgia del comunismo, lo cual puede comprobarse hasta en los detalles más nimios. No hay más que constatar los nombres atribuidos a las operaciones militares estadounidenses en el exterior. Durante la Guerra Fría tenían nombres mundanos: la campaña de atentados terroristas en Cuba contra el régimen castrista (1961) se llamó Operation Mangoose [Mangosta]; Program Phoenix denotó la campaña de infiltración, tortura y asesinato contra el Vietcong (1969-1974); el bombardeo de Camboya (1969-1970) se llamó Operation Menu; Operation Nickel Grass rubricó el suministro aéreo de armas a Israel durante la Guerra del Kippur; Praying Mantis, el ataque de 1988 contra territorio iraní. Pero nada más que se produce la caída del Muro, el registro cambia. La Invasión de Panamá (1989) tiene un nombre que suena bien: Just Cause Operation; en 1991, cuando cae la URSS, tenemos en Somalia la misión Restaure Hope, respecto a la cual hemos podido comprobar la esperanza que ha sido desde entonces restaurada; mientras que en Haití nos topamos, en el colmo del «neolenguaje» orwelliano, con la Operation Uphold Democracy, con una excelente Operation Joint Endeavour en Bosnia en 1995, por no mencionar la Operation Enduring Freedom en Afganistán (2001-2022), ni la Operation Iraqi Freedom lanzada en 2003 antes de la Operation Odyssey Dawn, destinada a Libia en 2011 y de reminiscencias clásicas.
Guerra fría
Vincent Bevins, autor del 'Método Yakarta' “La masacre de un millón de comunistas en Indonesia se convirtió en un modelo para EE UU y sus aliados”
Pero si la guerra contra el comunismo podía compararse a una guerra de religión, las del mundo poscomunista se convierten en cuestiones de moral, de humanidad. Ya no hablamos de un «imperio del mal», sino de «Estados canalla». El enemigo es para nosotros como el matón y el pistolero lo son para el sheriff del pueblo en la colina. Cuando hablamos de «Estados situados al margen de la ley», estamos procediendo con una «construcción conceptual propia del derecho internacional de tipo penal-criminal»: «La discriminación del enemigo como criminal y la implicación simultánea de una causa justa van de la mano con el fortalecimiento de los medios de aniquilación y la erradicación espacial del escenario de la guerra» (Carl Schmitt, El nomos de la tierra, 1950). La propia noción de derechos humanos (y, por lo tanto, de humanidad), que parece tan inequívoca e inocente, puede resultar resbaladiza. De nuevo Carl Schmitt escribió: «Proclamar el concepto de humanidad, referirse a la humanidad, monopolizar esta palabra: todo esto sólo podría manifestar [...] la terrible pretensión de que el enemigo debe ser privado de la cualidad de ser humano, que debe ser declarado hors-la-loi [fuera de la ley] y hors-l'humanité [fuera de a humanidad] y, por lo tanto, que la guerra debe ser llevada a la inhumanidad extrema» (Carl Schmitt, El concepto de lo político, 1929).
Mientras caminamos sonámbulos hacia el abismo de la guerra atómica, no pueden dejar de venirnos a la mente las palabras que este pensador pronazi escribió (sin darse cuenta de que también hablaba de los suyos): «los medios destructivos absolutos requieren un enemigo absoluto, precisamente para no parecer inhumanos». Nostalgia de la cruzada, pues, campaña incesante sobre las atrocidades del enemigo. Pero en la opinión pública europea se percibe una apatía, una adhesión tibia, cuando no incluso un escepticismo apenas velado, como el experimentado ante una película vista demasiadas veces. Las denuncias de atrocidades y maldades, las comparaciones con los Hitlers y Stalins del pasado se reproducen en los medios de comunicación públicos y en las grandes cadenas de televisión (BBC, CNN, Deutsche Welle, France 24, Al Jazeera, etcétera) como temas de escolares desganados, como si le coeur n'y était pas [si el corazón no estuviera allí], cuando no es que suenan francamente excesivas, como en el caso del columnista de The New York Times Paul Krugman, que ha parangonado la siempre anunciada contraofensiva ucraniana con el desembarco de Normandía de los Aliados en 1944, calificándola de «equivalente moral del Día D».
Demasiadas veces en el pasado nos hemos despertado una mañana para descubrir que los antiguos bienamados se habían convertido de repente en réprobos y criminales con los que había que acabar. ¿Cómo no recordar que a Sadam Husein se le dieron armas químicas durante años para que las usara contra Irán, antes de que se convirtiera en un criminal de guerra, que más tarde fue condenado a muerte; que en Siria se confió lo suficiente en Assad como para delegar en él durante años la tortura de prisioneros que era impropio (y formalmente ilegal) torturar en suelo estadounidense; que Estados Unidos hace procesar a criminales de guerra, que son juzgados por un tribunal internacional que él mismo no reconoce y que durante décadas este país ha aceptado la ocupación ilegal de la tierra palestina y la implantación de un régimen de bantustanes y apartheid en esos mismos territorios; que ha considerado legítimas las reivindicaciones etnoterritoriales de la minoría kosovar contra Serbia, pero no las reivindicaciones etnoterritoriales de la minoría rusoparlante contra Ucrania; que el propio Ejército de Liberación de Kosovo pasó de la condición de terrorista a la de luchadores por la libertad en un abrir y cerrar de ojos.
¿Cómo podemos tomarnos en serio las denuncias de regímenes autoritarios y la lucha de la democracia contra el autoritarismo, cuando nuestros líderes democráticos despliegan la alfombra roja y abrazan a un príncipe (el saudí Mohamed bin Salman) que literalmente despedaza a los periodistas que se le oponen, o rinden pleitesía a un general (el egipcio Al Sisi), que como presidente manda matar a decenas de miles de opositores? Uno pediría a nuestros potentados que se dejaran de hipocresías de una vez por todas y comenzaran a hablar como los atenienses hablaron cuando fueron a imponer su voluntad a los habitantes de la isla de Melos:
No recurriremos a frases altisonantes, no diremos hasta aburrirnos que nuestra posición de dominio es justa, porque hemos vencido a los persas y que ahora marchamos contra vosotros para aplacar las ofensas recibidas: largos discursos que sólo despiertan desconfianza. Por eso creemos que tampoco debéis pensar ilusamente que podríais convencernos diciéndonos que […] no nos habéis hecho ningún mal. Cada parte debe hacer decididamente lo que está a su alcance y lo que resulte de una valoración exacta de la realidad. Y así quien es más fuerte hace lo que puede y quien es más débil cede (Tucídides, La guerra del Peloponeso, II, 89).
Es extraordinario: Tucídides parece, por un lado, estar hablando a los rusos de hoy, diciéndoles que dejen de justificar cada agresión sacando continuamente a relucir la «Gran Guerra» de hace setenta años, el mérito de haber liberado a Europa del peligro nazi (igual que los atenienses habían salvaguardado la libertad de Grecia frente a los persas); por otro, Tucídides parece referirse a los estadounidenses, que imponen sanciones a otros países que tienen que sufrirlas sólo porque son lo bastante débiles como para no poder romperlas.
Relacionadas
Sidecar
Sidecar El mismo filo de la navaja: Starmer contra la izquierda
Sidecar
Sidecar Control de daños en la República Islámica de Irán
Sidecar
Sidecar Victoria aplazada de la izquierda francesa
Interesante reflexión, más allá de los 250 caracteres. Gracias por la traducción.








.jpg?v=63912107965)