We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Guerra en Ucrania
La política y la guerra

El desconcierto es la sensación dominante estos días. El escenario, además de inesperado, es complejo, con un drama que afecta directamente a millones de personas en Ucrania y con la mayor amenaza que como humanidad podríamos recibir pendiendo de un hilo. En este artículo me gustaría centrarme en la necesidad de separar política y guerra, aduciendo que cada una conlleva marcos mentales, herramientas conceptuales y horizontes de posibilidad diferentes. Parto de un hecho que considero públicamente aceptado: se ha producido la invasión militar de un Estado soberano por parte de la autocracia rusa liderada por Vladimir Putin. En esta situación, aun apoyando al gobierno y la sociedad ucranios con declaraciones, sanciones y envío de armamento, de momento la Unión Europea no está formalmente en guerra con Rusia. Tampoco lo está España.
La premisa teórica que asumo es que política y guerra tienen reglas distintas, algo que nos puede ayudar a tomar decisiones adecuadas en los ámbitos interno y externo. Si la política se basa en la palabra, articulada como diálogo, la guerra es silencio, a lo sumo bombazos y alaridos. Si en la primera se asume la diferencia y el respeto a las minorías en la toma de decisiones conjunta, en la segunda los grupos militares homogéneos, uniformizados y jerárquicos toman el mando, en una caza del enemigo justificada por la supervivencia del Estado. Si la ley elaborada por nuestros representantes, reposada, deliberada en el espacio público, con sus tiempos a veces incluso desesperantes, trata de legitimar eso de que en el fondo decidimos todos, las acciones ejecutivas aisladas, contundentes y sorpresivas ordenadas por los oficiales militares se muestran sin tapujos como las idóneas en tiempo de guerra, con una rapidez y falta de oposición que seduce sin remedio a los autócratas.
Hablamos aquí tan solo de una conceptualización teórica, cuyos máximos referentes serían Giambattista Vico o Hannah Arendt, que puede servirnos de guía para la acción. Ya sabemos que demasiado a menudo la política toma rasgos bélicos, pero es entonces cuando se devalúa como tal, alejándose del ideal democrático. Esto sucede cuando se desatan las batallas internas de los partidos en toda su crudeza, o cuando se piensa la política interpartidista como un enfrentamiento sectario entre grupos militantes. Es realismo, se nos dice con cierta razón. Pero también es la resignación del elitismo, contestamos algunos.
Uno de los orígenes contemporáneos de la política bélica surge de la siguiente pregunta formulada en plena II Guerra Mundial: ¿cómo defender a las democracias en plena confrontación bélica contra las potencias del Eje? Para no perder tanto tiempo frente a la rapidez del ordeno y mando hitleriano, escribió Joseph Schumpeter en 1942, hemos de poner en práctica un método democrático resolutivo. Los representantes, especializados en asuntos administrativos y en la guerra de guerrillas que se juega en los aparatos, podrán hacer y deshacer a su gusto, sin ser importunados —más que cada cuatro años— por una ciudadanía ignorante, ingenua e irresponsable en el terreno de la política. En esta lucha de nuestras élites políticas por el poder valdría todo menos las armas de punta y fuego.
Pues bien, ante una pregunta similar, hoy nos arriesgamos a dar una vuelta de tuerca más a los marcos bélicos sobre la política. Nuestra sociedad se ve estos días recorrida por pasiones encendidas fruto de la injusticia y brutalidad que estamos presenciando, la rabia y la tristeza nos asaltan ante el incalculable daño humano generado por el Ejército ruso y las épicas imágenes de la resistencia ucrania nos mueven a actuar. Queremos ayudar, pero dependiendo de cómo lo hagamos entraremos o no formalmente en una guerra a la que ya se califica de total.
Al desconcierto político se suma así el desconcierto social, algo que también se extiende entre los analistas. Se reconoce que la irracionalidad mostrada por Putin al optar por la invasión de Ucrania impidió pensarla en su momento como una alternativa probable. Domina la perplejidad, también, ante las inéditas amenazas nucleares. Al igual que sucedió con la caída de la Unión Soviética, desde la ciencia política y las relaciones internacionales se reconoce una vez más la incapacidad de predecir la contingencia que preside los asuntos humanos.
El enfoque teórico político en el que me apoyo nos puede ayudar a pensar el logos más allá de la reducida racionalidad instrumental desde la que se suele pensar la acción humana. La consideración del pathos, las emociones, como un componente imprescindible para entender al ser humano, gozó de un impulso crucial con la obra de Sigmund Freud y hoy se ve reforzado desde la neurociencia. En la actualidad nos definimos como seres no soberanos, capaces a menudo de ser desbordados por nuestro inconsciente. Este resulta central desde hace poco más de un siglo para pensarnos con todas nuestras filias, fobias, deseos e identidades en peligro de fragmentación, lo que nos conduce a actuar irracionalmente de una manera mucho más habitual de lo que se presupone. En esta actualizada autocomprensión, las emociones no aparecen como invariablemente traicioneras frente a una razón aséptica que ha de cuidarse de ellas. Pensemos por ejemplo en cómo nos ayudan a cooperar con otros/as. Contra Descartes, neurocientíficos como Antonio Damasio nos han enseñado que ambas, razón y emoción, se entremezclan a lo largo de todo nuestro ser a la hora de tomar decisiones.
Desde aquí se puede prever o estudiar la falta de utilidad clara y la psicopatología de las acciones ordenadas por Putin, lo que lamentablemente no es nuevo en la escena internacional, pero también el modo en que los líderes mundiales se han plantado ante su brutalidad, formulando apasionadas declaraciones con un relevante trasfondo teórico. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho estos días que enfrentamos un conflicto entre la luz y la oscuridad, mientras un solemne Josep Borrell ha afirmado que el ataque ruso supone el despertar de “las fuerzas del mal”. Joe Biden, por su parte, nos ha llamado a luchar por la libertad frente a la tiranía. Y así, en todas partes, abundan declaraciones similares.
No estamos formalmente en guerra… pero hemos de luchar por defender la democracia, se nos dice. He ahí una de las causas de nuestra confusión, ¿combatimos o no? Si es así, ¿de qué manera?
No estamos formalmente en guerra… pero hemos de luchar por defender la democracia, se nos dice. He ahí una de las causas de nuestra confusión, ¿combatimos o no? Si es así, ¿de qué manera? Otro problema reside en que, al apelar a la grandeza satánica del mal radical en lugar de a despreciables seres humanos incapaces de comprender el inmenso dolor que causan con sus decisiones, se superpone de nuevo el plano bélico-religioso al político. Desde el Apocalipsis de Juan sabemos que, en nuestras nunca del todo secularizadas sociedades, al mal se lo destruye con todo, sin contemplaciones. Expresiones parecidas escuchamos en su momento desde la cristianísima Estados Unidos cuando lideró el combate internacional contra otro sátrapa llamado Saddam Hussein o en la llamada guerra contra el terrorismo.
Todo esto me conduce a una de las preguntas que más dudas está generando estos días en la izquierda sobre nuestra política exterior: ¿hay que enviar armas a Ucrania? Si la respuesta es sí, ¿se ha decidido qué hacer cuando el primer convoy europeo de un país de la OTAN sea bombardeado?
¿Se ha decidido qué hacer cuando el primer convoy europeo de un país de la OTAN sea bombardeado?
En el mundo internacional del siglo XXI, que cuenta con armas nucleares desde hace al menos 75 años, ¿podemos fiarnos al cien por cien de las analogías previas a 1945? La recurrente pregunta sobre cómo parar a Hitler quizá debiera modificarse más o menos así: ¿qué hacer si se hubiera logrado el arma nuclear a la vez y, entonces, se afrontara la invasión nazi de Polonia? ¿Dejar que el Ejército alemán tomase toda Europa? ¿Haber intentado detenerlo a costa de una deflagración nuclear?
La cuestión de cómo frenar a una potencia irresponsable que amenaza con dejarnos sin futuro ni pasado ha de residir en una combinación de firmeza e inteligencia política, no tanto en un apasionado y espontáneo arrojo bélico
La cuestión de cómo frenar a una potencia irresponsable que amenaza con dejarnos sin futuro ni pasado ha de residir en una combinación de firmeza e inteligencia política, no tanto en un apasionado y espontáneo arrojo bélico. La OTAN, de momento, ha admitido como una línea roja en su intervención la creación de una zona de exclusión aérea en Ucrania: “Entendemos la desesperación [de los ucranianos], pero si hacemos eso acabaremos teniendo una guerra total en Europa, generando más sufrimiento”, ha declarado Jens Stoltenberg, su actual secretario general. Putin, claro está, ya ha dejado claro que considerará como parte en el conflicto a cualquiera que trate de crear esta zona. No parece razonable comparar ahora esta decisión con la libertad de la que gozó la Legión Cóndor en los cielos de la España de 1936, pero todo es posible. En Estados Unidos el 74% de los encuestados por Ipsos para la agencia Reuters, tanto republicanos como demócratas, se mostraban a favor de la exclusión aérea, lo que nos lleva a pensar que cualquier juicio histórico en el futuro habrá de tomar en cuenta no solo las decisiones de las élites.
La resistencia ucrania podrá, en el mejor de los casos, conducir a un escenario de enquistamiento similar al libio o al sirio, mientras la victoria de Putin quizá imponga uno bielorruso. La entrada directa de Europa puede llevarnos, sin embargo, directamente al holocausto nuclear. Como suele suceder, es muy posible que el futuro nos vuelva a sorprender con lo inesperado. Lo que parece claro es que no hay salida buena. Como me decía una amiga estos días, no es posible golpear los zapatos rojos y volver a Kansas, pues la han bombardeado. Habrá que crear diplomáticamente el escenario menos malo, con rampas de salida también para Rusia, aprovechando factores con los que no se contaba como la debilidad mostrada por el Ejército ruso o la unanimidad occidental en las sanciones.
Habrá que crear diplomáticamente el escenario menos malo, con rampas de salida también para Rusia, aprovechando factores con los que no se contaba como la debilidad mostrada por el Ejército ruso o la unanimidad occidental en las sanciones
Enfocándonos ahora en la política interna, una analogía de nuestro siglo XXI que, con sus diferencias, puede ayudarnos es recordar lo sucedido tras el derribo de las torres gemelas. Entonces la guerra se superpuso una vez más de forma abrumadora a la política en Estados Unidos para otorgar poderes ejecutivos especiales al presidente. Además de invadir Afganistán, se recurrió a la tortura, se llegaron a prohibir canciones como “Imagine” y se extendió la islamofobia por el país. En este molde entra ahora, de manera si cabe más brutal, las duras penas anunciadas contra la desinformación en Rusia y las detenciones masivas de quienes protestan contra la guerra.
A otro nivel, en Europa se comienza a aplicar la censura a medios de comunicación que ejercen como propagandistas del Kremlin. Mientras, en el plano social, inquieta la extensión de la rusofobia o la virulencia con la que empiezan a atacarse posiciones pacifistas. Y aquí es donde nuestra distinción puede ayudarnos nuevamente. En primer lugar porque, al no estar formalmente en guerra, no tiene sentido salirnos del marco de la política democrática para limitar la libertad de expresión más allá de lo que recogemos convenientemente en nuestro ordenamiento jurídico. Hay muchos medios haciendo actualmente propaganda en el espacio público y otras maneras de contrarrestarla.
Los pueblos no son homogéneos aunque en el marco mental de la guerra se nos incite a esbozarlos así. Por eso los nacionalismos entran fácilmente en el esquema bélico
Y en segundo lugar, porque el marco mental de la política incluye como herramienta conceptual una comprensión básica de la pluralidad. Esta nos facilita la distinción clara entre líderes con crímenes a sus espaldas de la población que los sustenta de los indiferentes y, más allá, de quienes resisten como pueden en Rusia, o de quienes detestan al régimen desde fuera. Es decir, los pueblos no son homogéneos aunque en el marco mental de la guerra se nos incite a esbozarlos así. Por eso los nacionalismos entran fácilmente en el esquema bélico. Recordemos cómo durante la II Guerra Mundial en Estados Unidos se crearon campos de concentración para japoneses que vivían entonces en tierras norteamericanas. O cómo en Francia se confinó en campos de internamiento a todos los alemanes en las fechas previas a la invasión nazi. Estaban en guerra, y aún así de manera intuitiva nos parece injusto. Nosotros, es bueno recordarlo otra vez, ni siquiera lo estamos.
Por tanto, sabiendo que es inevitable el maridaje de las emociones con nuestra razón, detengámonos por favor a pensar cada paso que demos, lejos de cualquier épica bélica pero, al mismo tiempo, sin perder la empatía con la sociedad civil ucrania, parte de la cual habremos de acoger en nuestras sociedades como un deber ético ineludible. Una cultura de paz se construye desde lo cotidiano hasta las decisiones gubernamentales y europeas. Si tenemos clara la distinción entre política y guerra, y no queremos entrar en la segunda, en este escenario dantesco donde apenas se atisba una salida buena, la situación solo apunta a esforzarse diplomáticamente en la desescalada, manejando gradualmente unas sanciones económicas dirigidas hacia la oligarquía mientras preservamos, con exquisito cuidado, los marcos mentales y de acción de la política. Nos jugamos mucho. En realidad, nos lo jugamos todo.



















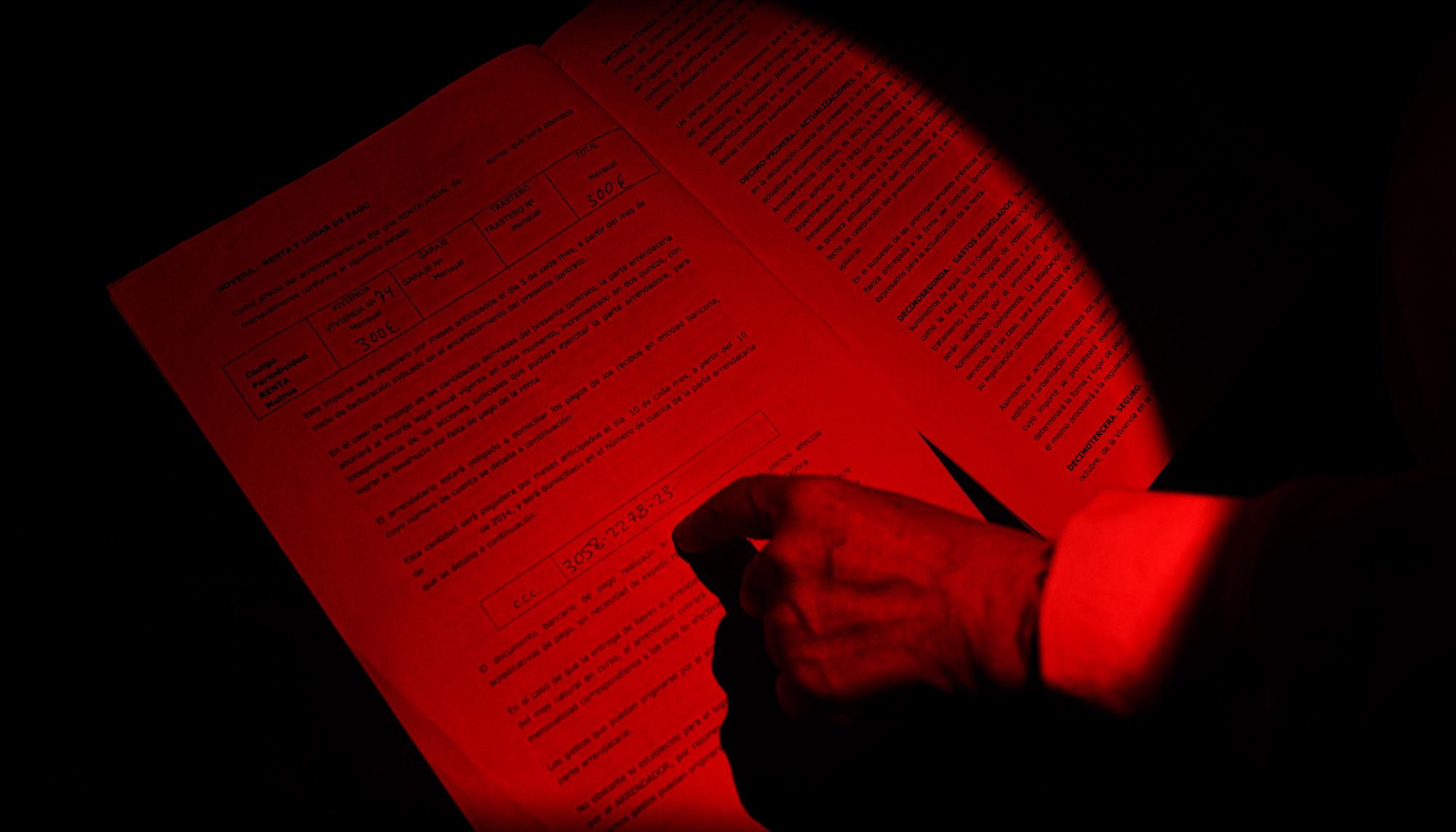





.jpg?v=63910744785)
.jpg?v=63910744785)

