We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Filosofía
La muerte no interrumpe nada. Sobre el pensamiento de Jean-Luc Nancy

Porque la muerte no interrumpe nada
Luis Rosales.
Si cada vez que nos despedimos de alguien cercano a nosotros, las palabras del poeta recobran toda su dolorosa evidencia y su sentido, en el caso del reciente fallecimiento de Jean-Luc Nancy, el verso de Rosales parece haber sido escrito para tal funesta circunstancia, puesto que él, uno de los filósofos franceses más destacados de las últimas décadas, situó como clave de su pensamiento la interrupción o, como también la designaba, el síncope. Pero toda interrupción es condición necesaria para que haya continuidad, por lo que tal vez se podría decir que lo que hace la muerte es evitar que algo se complete y acabe para permitir que pueda proseguir de otra manera.
Nancy, que falleció uno de los últimos días del pasado mes de agosto, rememoró hace tiempo una conversación conmovedora que tuvo con su madre con ocasión de otra desaparición. “Mi madre ―relataba Nancy― me dijo un día, poniendo fin a una conversación sobre la resurrección, varios años después de la muerte de mi padre: «déjame pensar que hay un lugar en donde lo reencontraré». Está bien dicho, pues no significaba que ese lugar fuese un lugar en el espacio del mundo, ni siquiera en un espacio exterior extrapolable al espacio del mundo. Un lugar completamente diferente, pero un lugar. […] Nosotros sobrevivimos a «nuestros difuntos» (como se dice), lo cual no es reducible a un sentimiento egoísta. Es la continuación de la relación, lo cual puede ser la espera y la llegada de un reencuentro en un lugar inaudito y según un modo de ser inaudito”.
Así que la desaparición de este filósofo se antoja una invitación a mantener la relación con su pensamiento, aunque de ahora en adelante desde un lugar distinto que bien podría ser, en su caso, el de sus textos. Aprovechando, pues, esta interrupción que no cierra, sino que abre, se puede proponer un recorrido por los espacios más significativos que conforman la obra de Jean-Luc Nancy, convertida ahora en aquel lugar “inaudito”. Espacios ocupados por nombres que designan algunos de los conceptos más importantes del pensamiento occidental y de los que él se hizo cargo para, también aquí, interrumpir el flujo de su significación corriente y poder así pensarlos de otra manera.
Esta sería, digámoslo de entrada, una de las grandes aportaciones que Nancy hace al pensamiento occidental, como su buen amigo Jacques Derrida reconoció en su momento. “Jean-Luc Nancy tiene, como todos sabemos, la valentía, me atrevería a decir el corazón, de asumir la herencia, y no sólo de arreglárselas con la tradición, con el linaje más grande, con el más venerable, de vivir con ella, sino de vérselas con todos los inmensos fantasmas conceptuales que algunos de entre nosotros, yo en todo caso, creíamos o juzgamos tan fatigantes como fatigados: el sentido, para empezar, después el mundo, y luego la creación, a continuación la comunidad, después la libertad, tantas cuestiones que él ha abordado directamente allí donde otros, donde yo mismo, huían”.
De Estrasburgo a la divergencia
Cuando Jean-Luc Nancy comienza su trayectoria a finales de los años 60, la filosofía de la época discurría por unos caminos que la alejaban de aquel pensamiento occidental que podemos identificar con la metafísica. Al calor de Nietzsche, al que Derrida, Deleuze, Lyotard y Foucault leían con fruición, y al de Heidegger, toda esta generación de filósofos que conformaron una nueva edad de oro del pensamiento francés estaba soltando amarras con una tradición que Heidegger había dado por superada. Así nació la llamada filosofía de la diferencia, también conocida por otros lares como pensamiento post-metafísico. Nancy pertenecía a la generación que siguió a la de todas aquellas figuras que estaban, además, ubicadas en el centro del país, en la capital.
Él, que había nacido en Burdeos en 1940, rechazó ser un intelectual más de los muchos que se trasladan a París. En vez de esto, se instala en una ciudad muy próxima a Alemania ―país en donde pasó parte de su infancia―, como es Estrasburgo, en cuya universidad fue profesor hasta su jubilación. Allí conoció al que con el tiempo se convirtió en su gran amigo y compañero Philippe Lacoue-Labarthe. Durante más de una década, los dos pensaron y escribieron conjuntamente. También vivieron juntos formando una extraña familia, cuyas vicisitudes es mejor dejar para las revistas del corazón de la filosofía.
“Jean-Luc Nancy tiene la valentía, me atrevería a decir el corazón, de asumir la herencia, y no sólo de arreglárselas con la tradición, con el linaje más grande, con el más venerable, sino de vérselas con todos los inmensos fantasmas conceptuales” (Derrida)
En este periodo, 1967-1981, el quehacer de uno no se entiende sin el del otro. Traducen conjuntamente a Nietzsche, imparten seminarios sobre Bataille, admiran y leen a Derrida, y organizan el primer congreso sobre su pensamiento, Les fins de l’homme [Los fines del hombre], en 1980; recogen y comentan textos clave del romanticismo alemán en ese libro imprescindible que es L’Absolu littéraire [El absoluto literario], y hasta sacan tiempo para incomodar con mucho descaro a Lacan con una obra, Le titre de la lettre [El título de la letra] que somete al pensamiento lacaniano a una crítica sin concesiones, pero pese a ello, o precisamente por ello, el propio interpelado no dudó en recomendarla porque, dirá, “nunca fui leído con tanto amor. Es un modelo de buena lectura, hasta el punto de que lamento no haber obtenido nunca nada equivalente de aquellos que me son próximos”.
Indudablemente, en Estrasburgo se estaba formando un foco intelectual quizás no tan conocido como el de París, pero que poco a poco irá dando sus frutos. En el caso que nos ocupa, el de Nancy, estos serán sus primeras obras: artículos como el que le dedica a Nietzsche y que presenta en el mítico congreso de Cerisy-la-Salle de 1972 Nietzsche aujourd’hui [Nietzsche hoy], su libro sobre Hegel ―“el filósofo que primero llegó a mí de manera más viva”―, La remarque speculative (La observación especulativa), o su primer gran trabajo sobre Kant, Le discours de la syncope. Logodaedalus I (El discurso del síncope). Son textos en los que late un impulso por detectar en las obras de los más grandes filósofos un esfuerzo finalmente inútil por recluir lo otro de la filosofía, eso a lo que llamamos literatura pues, como demuestra, ambos, Kant y Hegel, son también construcciones literarias. “Se trata de una escena simultánea de duelo y de deseo: filosofía y literatura, cada una de duelo por la otra y cada una deseosa de la otra (de la otra misma), pero cada una rivalizando también con la otra en el cumplimiento del duelo y del deseo”, escribe en «Un día los dioses se retiran…», un texto posterior.
El trabajo a cuatro manos se interrumpe con la publicación de un artículo que lleva por título «L’être abandonné» [El ser abandonado]: “Tengo un dato muy concreto para responder a esa pregunta por el momento de la divergencia. Es la fecha de 1981, año en que publiqué en la revista Argiles un texto breve titulado «L’être abandonné». ¿Por qué esta fecha? Porque sé que ese texto representaba para mí una independencia en relación con Philippe. Hasta entonces había desarrollado mi trabajo en sus dominios [los de Lacoue-Labarthe] (…) pero yo tendía a dirigirme hacia temas ontológicos o comunitarios (o bien: de la comunidad ontológica)”.
La partición del Logos: pensar la comunidad
Nancy emprende, pues, un camino en solitario que arranca con un replanteamiento de dichos “temas ontológicos o comunitarios”, tarea para la cual hacía falta esa valentía señalada por Derrida porque, al fin y al cabo, se trataba de un movimiento que iba contracorriente de las tendencias en el ámbito del pensamiento y de las modas de la propia sociedad. En una obra muy destacada de los años 80 como es L’oubli de la philosophie [El olvido de la filosofía], Nancy denunciaba cómo la filosofía se veía desplazada por otras formas de pensamiento o de creencias, que postulaban y prometían un sentido último, en medio de una época azotada por el tan cacareado como exagerado nihilismo posmoderno. De algún modo, Nancy se sintió interpelado por este fenómeno, que fue el que le llevó a recorrer de nuevo algunos conceptos fundamentales de la tradición filosófica (“comunidad”, “sujeto”, “libertad”, “cuerpo”, etc.) para pensarlos de otra manera. Esa nueva forma tendría que situarse próxima al pensamiento heideggeriano, por cuanto su punto de partida no iba a ser otro que aquello que Heidegger “no pudo o no quiso desarrollar”, a saber, la “co-ontología del ser-con”.
Fue así como nació uno de los vectores más conocidos en la obra de Jean-Luc Nancy, a partir de un cuestionarse si existen formas de estar juntos, de ser-con (Mitsein, por emplear el término de Heidegger), que no impliquen recaer en formas comunitarias esencialistas e identitarias, siempre excluyentes y en ocasiones intolerantes con las ajenas. “Nos queda por pensar la comunidad según la partición del lógos. Esto no puede consistir, ciertamente, en un nuevo fundamento de la comunidad. Pero indica quizás una tarea inédita con respecto a la comunidad: ni su reunión, ni su división, ni su asunción, ni su dispersión, sino su partición. Ha llegado el momento, quizás, de renunciar a toda lógica fundadora o teleológica de la comunidad, de renunciar a interpretar nuestro ser-juntos”, afirmaba en otra de sus grandes obras, Le partage des voix [La partición de las voces].
Si de lo que se trata es de evitar toda forma de exclusión, qué mejor manera que no dar nunca por formada una comunidad. La figuración de lo común es interminable: no debe acabar para no cerrarse nunca
Los análisis sobre esta nueva forma de “comunidad”, término que irá cayendo en desuso en la obra de Nancy para verse reemplazado por el más sencillo “con”, se extienden a lo largo de décadas en obras como La communauté désoeuvrée [La comunidad desobrada] ―probablemente el libro más célebre de Nancy junto a Corpus―, La communauté affrontée [La comunidad afrontada], hasta llegar a su última entrega, La communauté désavouée [La comunidad descalificada]. El título de esta última hace un guiño a esa otra comunidad, la inconfesable [inavouable] de Maurice Blanchot, con la que Nancy mostró siempre muchas discrepancias por considerar que abogaba por una forma comunitaria cuya conformación descansaba en un mito del origen y cuyo mantenimiento exigía un secreto ―lo que no se podía confesar― y posiblemente una muerte ―la de alguno de sus integrantes―. En realidad, con quien se las estaba viendo Nancy era con el pensamiento francés de entreguerras, el mismo que coqueteó y dio alas a posturas fascistas y totalitarias y que, aun cuando se le considerara un hecho o un desliz del pasado, siempre estaba dispuesto a presentarse como la solución fácil a problemas actuales. Ese era el gran peligro que Nancy con sus textos quiso conjurar por medio de esta indagación ontológica en el con, lo opuesto a una comunidad excluyente.
Pero si de lo que se trata es de evitar toda forma de exclusión, qué mejor manera que no dar nunca por formada una comunidad. La figuración de lo común, la figuración acerca de qué es lo común, es interminable: no debe acabar para no cerrarse nunca. Fue esa misma pulsión al inacabamiento, a la “desobra”, a la interrupción, en definitiva, la que desde ese momento animó cualquier acercamiento de Nancy a uno de esos “fantasmas” conceptuales señalados por Derrida. Así, cuando este filósofo se acercaba al análisis del cuerpo ―en su imponente Corpus, una de las obras filosóficas más importantes escritas jamás sobre este asunto―, o al del sujeto, lo hacía considerándolos ante todo figuras de ese nuevo “común” o figuras del “con”. ¿Se podía pensar entonces una subjetividad constitutivamente abierta a los demás, o un cuerpo que no estuviera con otros cuerpos, sino que él mismo fuera-con otros cuerpos?
Ese fue el esfuerzo de Nancy, en el que puso todo su empeño, todo su corazón incluso, lo que no es una forma de hablar, pues fue lo que sucedió al someterse Nancy a un trasplante de corazón en 1991. El relato de la experiencia que suponía para él vivir con el corazón del otro o, lo que es lo mismo, tener en lo más íntimo del yo a un extraño, recibió el significativo nombre de L’intrus (El intruso), ensayo que bien podría servir de texto introductorio a la obra de Nancy. “Mi corazón se convertía en mi extraño: precisamente extraño porque estaba dentro. La extrañeza no debía venir del afuera sino por haber surgido inicialmente del interior”. ¿Cómo seguir manteniendo, desde ese momento, la diferenciación dentro-fuera, intimidad-ajenidad o yo-tú ―o nosotros-ellos―?
Por una ontología del con
Aceptar la “ontología del con” implicaría muchos cambios de calado en el pensamiento. De entrada, da pie a un cambio conceptual. Ya se ha visto cómo la comunidad cede su sitio al con. Otro tanto sucederá con el sujeto, que deja paso a otro de los términos más célebres de este filósofo, como es el de “ser singular plural”: “expuesto a la venida y a la partida, el ser singular está atravesado por la alteridad del otro, que no se detiene y no se fija en sitio alguno, ni en «él» ni en «mí», pues la alteridad no es otra cosa que el venir-y-partir”. La nueva forma de lo común implica igualmente un replanteamiento de la cuestión del sentido. Este, el sentido, ha estado preso de lo que Nancy llamaba “la historia de la significación”, que hacía equiparable el sentido (de la vida, por ejemplo, pero también de cualquier otra cosa) con un significado último. La historia de occidente es la de la búsqueda de ese sentido definitivo. Es, precisamente, la constatación de su alejamiento ante la evidencia del fin de los meta-relatos, como los llamaba Lyotard, lo que había situado a la humanidad en una crisis de sentido constatable especialmente en los últimos cuarenta años.
En este último “fantasma conceptual”, el sentido, nos detendremos antes de acabar, antes de interrumpir este diálogo con la obra de Nancy para que pueda continuar en otra parte, en otro lugar. “No hay sentido del sentido: eso es adorable”, acertó a titular uno de los capítulos de Être singulier pluriel (Ser singular plural). No lo hay si lo que se entiende por tal es ese sentido último ya en crisis. Pero sí lo hay si, abriendo esta noción, se piensa el sentido en todos sus sentidos. ¿Cuáles? El primero, el más obvio. El sentido es lo que se siente, es lo que siente un cuerpo cuando es tocado. Nancy, el “mayor filósofo del tacto”, como decía Derrida, llevó más lejos que nadie la reflexión sobre qué significa que los seres singulares sean, ante todo, cuerpos (“el cuerpo ontológico no ha sido pensado aún”). Cuerpos desnudos que se rozan con un toque que lo mismo puede ser caricia que agresión, de ahí la responsabilidad de cada ser singular plural ―ahí reside, claro está, la deriva ética de esta filosofía―.
El sentido se siente, en segundo lugar, y esto requiere poner en juego a los cinco sentidos, lo que tiñe a la filosofía de Nancy, más que de una sensorialidad, de esa sensualidad que rezuma cada poro de sus textos. Y el sentido es, por último, lo que marca una dirección, un ir y venir que no se detiene porque sabe que, si lo hace, algo acabará y se completará, y su cierre dará pie a que pueda haber un secreto, un significado último, una identidad; o sea, otra clase de sentido que alguien siempre podrá apropiarse.
La muerte de Nancy, como cada muerte, no interrumpe nada. No interrumpirá, desde luego, el que se le siga leyendo y estudiando, por el legado filosófico abrumador que deja. Pero, en el fondo, sí que ha supuesto una interrupción: la interrupción que todo óbito trae consigo y en donde se hace evidente que ha de haber muerte para que haya continuidad: “que la muerte esté en el horizonte, o más bien que esté siempre allí, inminente, como la separación que nos relaciona entre nosotros, los unos con los otros, no hay duda de ello: pero sin la muerte estaríamos en un «común» que disolvería todas las singularidades. Esto no aligera el dolor de la pérdida ―del otro, de sí―: esto nos expone de manera absoluta, pero exponiéndonos nos dis-pone también entre nosotros”.



.jpg?v=63910744785)

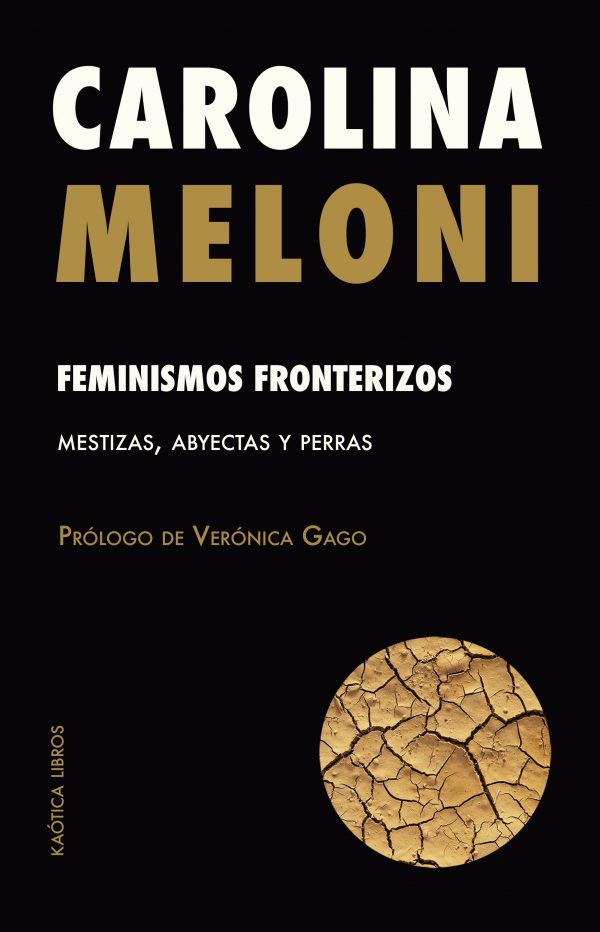











.jpg?v=63912677721)










