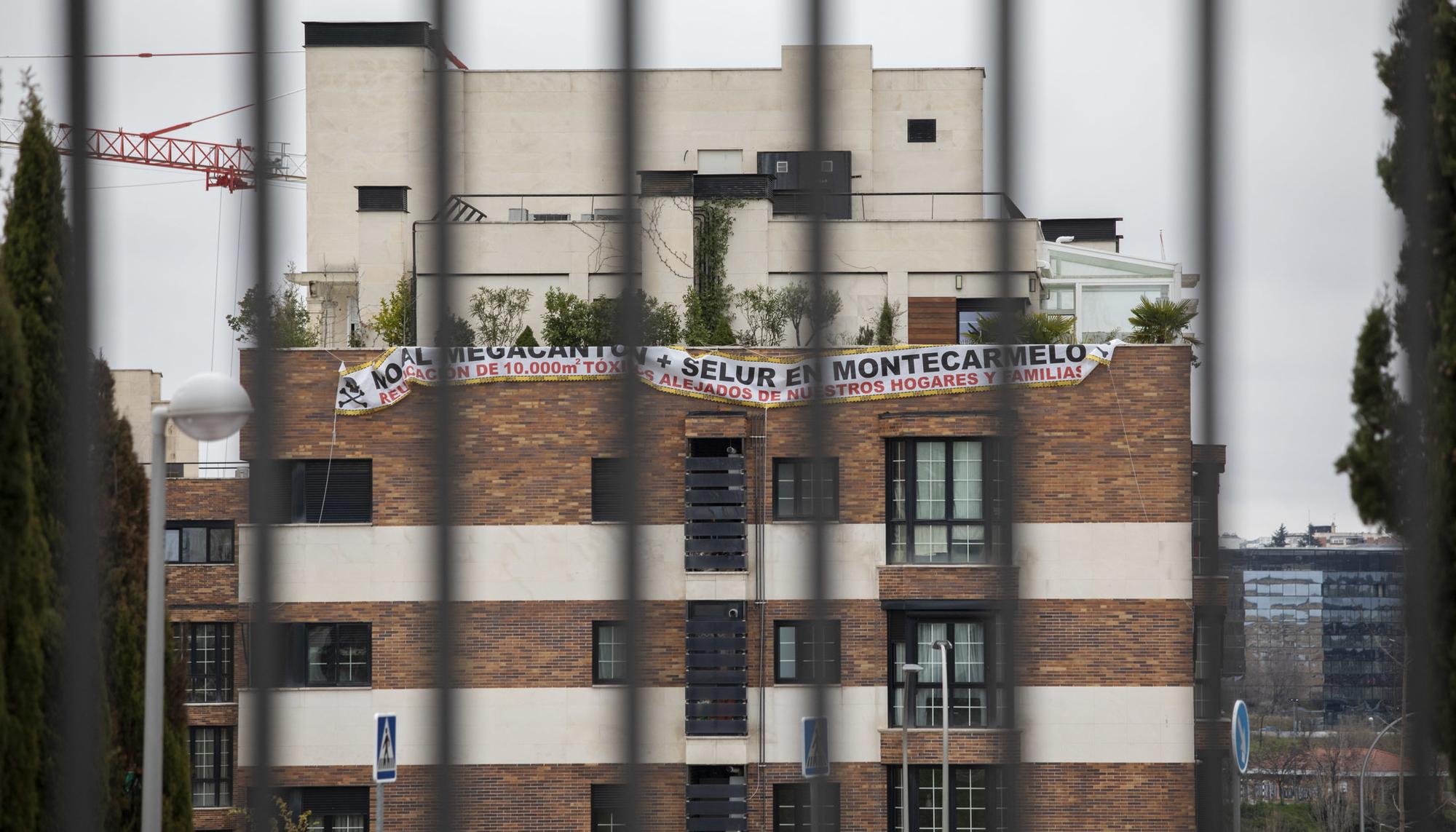We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Migración
Migrantes en situación administrativa irregular: la vida de quienes nos facilitan la vida
Como cada mes de marzo, he celebrado con orgullo las conquistas de los derechos de las mujeres que tanto les ha costado a nuestras ancestras conseguir y he recordado lo que aún nos queda por luchar. También he leído la última novela de Lucía Asué Mbomío, Tierra de la Luz (Penguin, 2024), protagonizada por Ngolo, una mujer migrante en situación administrativa irregular. La protagonista llega siendo una joven con ilusión, sueños por cumplir, y con visado. Por circunstancias, este se expira y ella se ve obligada a sobrevivir como lo hacen quienes, como ella, se encuentran en situación administrativa irregular, que no ilegal, porque no está recogida en el código penal.
Aún con un resquicio de esperanza y muy consciente de la realidad y de la miseria en la que acaba sumida, no quiere que se romanticen ni sus penurias ni la tenacidad con las que las afronta, porque así se normalizan, se minimizan y su realidad se narra distorsionada. Este relato crudo que cuenta Lucía con bellas palabras expone la realidad de muchas otras mujeres fuera de la ficción narrativa. Mujeres que «viven» bajo plásticos en asentamientos chabolistas alrededor de los invernaderos donde trabajan por un salario ínfimo que no les hace justicia ni reconoce lo necesarias que son ahí, pero que les permite sobrevivir un día más.
Estas mujeres son incluso más vulnerables y susceptibles de sufrir cualquier tipo de agresión o abuso que los hombres con quienes comparten trabajo o asentamiento. Así lo describe Samuel Mendes, un hijo de la diáspora africana asentado en Almería. Samuel se vino a España en 2006 cuando su padre lo trajo de Guinea Ecuatorial junto con el resto de su familia por arraigo familiar. Cuando cumplió la mayoría de edad, comenzó a ir con su padre a trabajar en los invernaderos para contribuir a la economía familiar. Ahora es estudiante de derecho, trabajador pluriempleado y activista por los derechos y la dignidad de las personas migrantes en la Asociación Alcemos la Voz África. En línea con lo que narra Lucía, Samuel me ha respondido a una serie de preguntas en una entrevista disponible en Instagram, en Facebook, y en la web de la Asociación cultural afroandaluza Coraline Mbootay Sunu Gaal y cuya transcripción completa está publicada en la web de Economistas Sin Fronteras.
Tras más de 300 páginas Lucía, desde el realismo mágico, describe la realidad clandestina dentro de la propia clandestinidad cotidiana a la que las personas migrantes en situación administrativa irregular se enfrentan día a día con tal de sumar un día más para probar que «viven» en España.
Una realidad que no es nueva pero que está oculta, aunque, según afirma Samuel, «supera la ficción». Samuel nos habla de las altas temperaturas a las que esas personas tienen que sobrevivir en el mes de julio y nos pone ejemplos de su irremediable entereza. «Yo he visto gente desmayarse en el invernadero por golpes de calor. Y te sacan, te abanican y te dan agua, pero tienes que seguir. Y al día siguiente tienes que volver» nos cuenta Samuel con resignación. Y aprovecha para recalcar que estas personas no rechazan trabajar, sino que reclaman hacerlo en condiciones dignas. De hecho, menciona existen empresas hortofrutícolas que ofrecen trabajos con condiciones «decentes» y que estas son capaces de mantener sus objetivos de productividad.
Bajo esta premisa, se cuestiona por qué hay empresas y empresarios que no garantizan estas condiciones y por qué se les permite justificar su ausencia con la caída de su productividad. «Si no puede asegurar que su productividad sea compatible con unas condiciones laborales dignas, puede que el que no esté preparado para tener una empresa sea el empresario», concluye Samuel.
Una lectura difícil de digerir, aunque contada con palabras delicadas. Una historia que me ha dejado con los sentimientos revueltos, con respuestas a preguntas que nunca me atreví a preguntarme y experiencias vitales que ni siquiera habría podido imaginar. Estas historias materializan el concepto de «subhumanidad» colonial que describe Boaventura da Sousa. El ocultar «la condena de los otros» para que «nosotros» podamos ser más humanos. Da Sousa se refiere a este concepto como un mecanismo utilizado por Europa para «crear un mito romántico» que convertiría al continente en el lugar de defensa de los Derechos Humanos: ocultando, minimizando o incluso culpando a las propias personas migrantes de merecer condiciones laborales mínimas por estar habitando una tierra de manera irregular.
Nadie se cuestiona cómo es posible que en decenas de hectáreas de tierra productiva solo haya dos personas dadas de alta en la Seguridad Social. O, como denuncia Samuel, « ¿Cómo es posible que haya personas sobreviviendo durante más de 10 años sin ningún permiso de residencia y sin DNI en los asentamientos de Níjar, Atochares o El Uno, que lo han desalojado ahora en febrero? ¿Nadie sospecha que esta gente tiene que vivir de algo, que trabajan en algún sitio? El único mecanismo que se les aplica es el desalojo una vez haya denunciado el ayuntamiento de turno. ¿Y luego qué?». Samuel habla de un «círculo prácticamente mafioso» ya que «esto es imposible de entender sin pensar en que haya una connivencia para que ese sistema se perpetúe».
Lucía tiñe de magia sus palabras para relatar las desapariciones misteriosas de varias personas compañeras de faena. Y, al llegar a ese punto de la lectura, tu diafragma se relaja. Piensas que ese toque mágico alivia, al menos un poco, la carga emocional de todo lo trágico que has venido asimilando hasta ese momento. Pero entonces, enciendes la tele y la primera noticia que ves es la detención en Jaén del patrón sospechoso de la desaparición de un jornalero senegalés en 2021.
Tanto en la entrevista como en el libro se expone la situación de la mujer. En palabras de Samuel, doblemente perjudicada por su calidad de mujer y de migrante. Pone como ejemplo a las temporeras marroquís en Huelva, donde, en los años previos a la pandemia ya se denunciaban el acoso y abuso de poder al que se les sometía en el marco de los programas de «economía circular». Samuel concluye contundente: «Uno tiene que decidir entre lo malo y lo peor. Y nunca puede preservar su dignidad. Eso es lamentable y es lo que se supone que nosotros, como asociaciones, podemos abordar en institutos y universidades. Elementos clave para discutir estos temas porque son los que en dos o cinco años estarán en el mercado laboral, presenciándolo e incluso protagonizándolo».
Para finalizar y en lo que respecta a la sensibilización de la juventud en las aulas, asociaciones como Alzar la Voz África proporcionan cifras objetivas. No intentan convencer, solo exponer datos reales sobre lo que estas personas, estigmatizadas y cada vez más señaladas por discursos racistas y políticas reaccionarias, representan para la economía y la sociedad española [véase el desalojo violento del alumnado cuando protestaban por la presencia de Macarena Olona en la UGR esta semana].
Así, se observa que, desde el tercer trimestre de 2022 al 2024, el 40% del empleo creado ha sido ocupado por personas migrantes. Actualmente, hay unos 2,7 millones de personas migrantes con permiso de residencia que trabajan en el mercado laboral español. La tasa de actividad de las personas migrantes es del 70%, superior a la nacional. Samuel menciona las cifras del último informe publicado por el Observatorio de las Ocupaciones titulado 2024. Informe del Mercado de Trabajo de los Extranjeros Estatal Datos 2023, disponible en el enlace. Y también alude a las cifras del informe FUNCAS, exponiendo que la inmigración aporta el 84% del crecimiento de la población española.
______________________________________________________________________________________________
Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión de la autora y ésta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.







.jpg?v=63912107965)