We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Opinión
La coherencia de las políticas de Trump

Aranceles, deportaciones, anexiones territoriales, apuesta por los combustibles fósiles, mensajes histriónicos en redes sociales, presencia corporativa en el Gobierno… Las políticas del Gobierno de Trump no se pueden entender por separado, ya que forman un todo coherente que está lejos de ser la improvisación de un loco. Este texto las hilvana bajo el paraguas de la lucha por la hegemonía global.
Por supuesto, la interpretación que sigue es solo una hipótesis, pues muy pocas personas en el mundo tienen acceso a la información necesaria para saber cuáles son realmente los objetivos y planes últimos del Gobierno de EEUU, pero aun a riesgo de errar necesitamos hacer este tipo de reflexiones para poder enfrentar el proyecto político neofascista que encabeza Trump.
El punto de partida de la hipótesis es que en las últimas décadas China ha seguido una trayectoria ascendente que le ha llevado a estar en condiciones de disputar la hegemonía global a EEUU. Esta hegemonía se juega en varios campos: cultural, militar, energético y económico, en cuyo seno conviene distinguir entre la economía productiva y la financiera. En el capitalismo, la dimensión económica es central, así que comencemos por ella.
Hegemonía productiva y comercial
Una de las medidas más sonadas del Gobierno de Trump (y ya es mucho decir) es la subida arancelaria. ¿A qué responde? China actualmente está por encima de EEUU en el plano productivo y comercial. Un indicador es que mientras en 2001 el 80% de los países tenían como principal pareja comercial a EEUU, en 2018 para el 66% era China. El vuelco ha sido tremendo. Otra muestra de la potencia del país asiático es como su capacidad tecnológica y productiva prevalece en sectores industriales determinantes hoy en día, como el de la automoción, las renovables o la inteligencia artificial.
La globalización fue construida por EEUU para beneficio fundamentalmente propio y ahora comenzaría la arquitectura de otro tipo de relaciones económicas internacionales
Es posible que la lectura del equipo de Trump sea que revertir esta situación es imposible y, sabiéndose con la partida perdida, han decidido romper la baraja: terminar con la globalización. La globalización fue construida por EEUU para beneficio fundamentalmente propio y ahora comenzaría la arquitectura de otro tipo de relaciones económicas internacionales. De un mundo interconectado productivamente a nivel global, a otro de capitalismos regionales enfrentados.
Este proceso no es nuevo en la historia del capitalismo. Entre 1873 y 1896 se produjo la Larga Depresión, ante la que las principales potencias reaccionaron con fuertes medidas proteccionistas y abrieron una nueva fase de imperialismo europeo por el mundo y la “Conquista del Oeste” por EEUU. En la década de 1930 también se produjo una escalada arancelaria que conformó bloques monetarios y posteriormente bloques militares que terminarían enfrentándose en la II Guerra Mundial.
De hecho, hay indicadores de que la desglobalización ya se viene abriendo en los últimos lustros. Por un lado, mediante medidas políticas, como el Brexit, el fin del TTIP (el tratado de libre comercio que intentaron firmar EEUU y la UE) o los aranceles que ya pusieron en marcha los anteriores gobiernos de Trump y de Binden. Por otro, por causas económicas, como señala que el comercio mundial como porcentaje del PIB esté en una trayectoria levemente descendente desde 2008.
Si los dos ejemplos históricos citados terminaron exacerbando las tensiones intercapitalistas y el imperialismo, no es de esperar que, en un mundo más interconectado y dependiente de los flujos de materias primas y bienes globales, no ocurra en mayor medida. Por eso, la desglobalización de Trump no se parece en nada a esa por la que venimos luchando desde hace décadas los movimientos sociales, una que construya autonomía desde lo local, sino una desglobalización imperialista. No se pueden entender los aranceles de Trump sin su lucha por el control de los recursos minerales, sin Groenlandia, Ucrania o la República Democrática de Congo. No en vano China tiene el 60% de las reservas de tierras raras del mundo y controla el 85% de su procesamiento.
EEUU ha dejado claro a Ucrania que su única baza para no perder algo de su apoyo es entregarle sus recursos minerales: litio, titanio y grafito mayoritariamente, pero también oro, zinc, plomo, níquel y tierras raras. A esto se le puede sumar uno de los suelos más fértiles de Europa y carbón, que aunque no parecen ser objetivo de ambición estadounidense, sí lo son de la UE, que también está en la disputa imperialista por este territorio.
En el caso de Groenlandia, el pastel es mucho más apetecible. Solo en la parte no cubierta por hielo (un porcentaje menor de la isla) hay 38 de los minerales definidos como estratégicos por la UE, como cobre, grafito, niobio, titanio o el 25% de las reservas conocidas de tierras raras del mundo. Conforme avance el deshielo fruto del cambio climático, probablemente aparezcan y se hagan accesibles más.
Aunque de forma mucho menos escandalosa, EEUU también ha avanzado posiciones en la República Democrática del Congo, que es una de las principales regiones de sacrificio minero del mundo: cobalto, cobre, diamantes, tantalio (a partir del famoso coltán), estaño y oro.
Otro ejemplo de imperialismo estadounidense sería la voluntad explícita de hacerse con el canal de Panamá, por donde circula el 5% del comercio mundial y cuyo principal usuario es EEUU y el segundo, China. Un territorio históricamente bajo su influencia y control, pero en el que China ha ido ganando presencia en los últimos años.
Y no se puede olvidar en la lista Gaza. En este caso, no por sus recursos, de los que ciertamente carecen en en las cantidades que necesita EEUU, por más que puedan estar desempeñando también un papel en el genocidio perpetrado por Israel. La clave de Gaza, de Palestina en general, es eliminar “definitivamente” una fuente de inestabilidad en el suroeste asiático que favorezca a Irán. Tal vez, EEUU no intente un control directo de la región, después de los sonoros fracasos de Irak y, sobre todo, Afganistán, pero sí al menos debilitar a sus rivales.
Estos cuatro ejemplos muestran dónde se pueden estar dibujando las fronteras del área de control estadounidense de ese nuevo mundo desglobalizado. América Latina, sin lugar a dudas seguiría siendo objetivo de su control directo. Su patio trasero. Europa es un pastel muy apetecible, pero que tiene que adoptar un rol claramente periférico y así se le está haciendo saber con mano dura. África y el Suroeste asiático sería un gran terreno de disputa entre China, EEUU y, probablemente, la UE (si esta última no termina totalmente supeditada a EEUU). El resto (salvo Australia y tal vez India) es posible que quedase dentro del paraguas chino (y limitadamente ruso) en mayor o menor medida.
En todo caso, la desglobalización, por más que se viva de manera abrupta estos días de decretazos de Trump, va a ser un proceso, no un suceso. Por un lado, porque aunque todo el entramado jurídico que se había levantado para proteger la globalización, la Lex Mercatoria, parece no tener capacidad de detener las medidas de Trump, tal vez sí opere a medio plazo, como está intentando hacer China, y probablemente lo haga en territorios que no sean el hegemón americano.
Incluso con la decidida intención de romper la baraja por parte de EEUU, los aranceles no afectan a los servicios, sino a los bienes materiales, que es donde se centra el déficit estadounidense
Por encima del entramado jurídico hay una densa maya de interrelaciones en forma de cadenas de producción global que no son fáciles de deshacer. Por eso, incluso con la decidida intención de romper la baraja por parte de EEUU, los aranceles no afectan a los servicios, sino a los bienes materiales, que es donde se centra el déficit estadounidense, y se focalizan en unos determinados productos, con excepciones estratégicas para las TIC.
En un mundo profundamente interconectado para beneficio de las grandes potencias, la desglobalización es una jugada en la que todas van a perder. Posiblemente, la apuesta del equipo de Trump es ser la que menos pierda. Mientras China tiene una capacidad productiva muy sobredimensionada, especialmente si sale del mercado estadounidense, lo que le empujaría a una recesión, EEUU podría sufrir inflación y desabastecimiento (la construcción de un tejido productivo no se hace de la noche a la mañana), pero generaría un incentivo a la reindustrialización, que con su capacidad productiva y financiera le coloca en un escenario de posible crecimiento a medio plazo. En todo caso, la jugada es arriesgada, pues no se puede reindustrializar un territorio a golpe de decreto, sino que esto solo sucede si es rentable para el capital, algo que lleva décadas siéndolo mucho más en China que en EEUU.
Estas medidas se producen en un contexto de crisis energética fruto del agotamiento de los fósiles, particularmente del petróleo, y que se muestra más concretamente en el diésel, el combustible central de la Globalización y que no tiene sustituto posible para sostener un trasiego masivo, rápido y a largas distancias de mercancías, personas e información. De este modo, la desglobalización podría ser una política que nade a favor de corriente y, con ello, una estrategia que, cuanto antes se adelante, en mejores condiciones se estará para hacerlo con menos traumas. No es probable que esto esté en el pensamiento del equipo de Trump, que a buen seguro está bien empapado de tecnooptimismo, pero sí que le pueda beneficiar en su estrategia.
Hegemonía financiera
Aunque es una entelequia separar la economía productiva de la financiera, sí tienen ciertas dinámicas y lógicas propias. Sus necesidades e intereses en el capitalismo actual son contrapuestos en no pocas ocasiones. Por eso, los distintos gobiernos de EEUU han defendido en mayor o menor medida a uno de los ámbitos. Mientras desde el Gobierno de Clinton, el Partido Demócrata ha favorecido en mayor media el desarrollo del poder financiero estadounidense, los dos mandatos de Trump, pero sobre todo este segundo, parecen más defensores de la economía productiva. Esta defensa se produce con una toma corporativa del Gobierno con un nivel de descaro que conoce pocos precedentes. En todo caso, habría que hilar más fino, porque la confrontación dentro de un sistema tan altamente competitivo como el capitalismo no es solo entre economía productiva y financiera, sino entre distintos sectores dentro de ellas.
A la vez que existen estos intereses contrapuestos, las fuertes interrelaciones hacen que el conjunto del sistema funcione como un todo. Por eso, por más que Trump y su equipo defiendan prioritariamente los intereses de las corporaciones productivas, no pueden olvidar la dimensión financiera, entre otras cosas porque es absolutamente central en el sostén de la hegemonía estadounidense: mientras China ha superado en el plano productivo a EEUU, está lejos de ocurrir esto en el financiero. Es más, esta dimensión es determinante para EEUU, pues su economía arrastra dos fuertes déficit, uno comercial (importa más de lo que exporta) y otro fiscal (gasta más de lo que ingresa). El poder financiero es el que compensa esta sangría mediante la afluencia del ahorro mundial a Wall Street, la compra de bonos del tesoro estadounidenses (a principios de 2024, los fondos de inversión internacionales tenían deuda pública estadounidense equivalente al 29% del PIB) o la capacidad de emisión de dólares casi sin límite por parte de la Reserva Federal, ya que el resto de bancos centrales del mundo sostiene su cotización para impedir que se devalúen las fuertes reservas en dólares que tienen y permitir que sus exportaciones e importaciones, que se realizan mayoritariamente en esa divisa, puedan continuar.
Por eso, cualquier gobierno estadounidense no puede desatender la dimensión financiera. Se llevaría por delante un elemento central de su poder en el mundo y de su propia estabilidad interna. Y no solo eso, sino que la capacidad de presión de la facción financiera de la economía estadounidense no es precisamente pequeña, algo que ya se está realizando. De este modo, la bajada de las bolsas, del dólar y la subida del interés de los bonos del tesoro (lo que implica una financiación más cara para el Gobierno) son indicadores que no se pueden pasar por alto. Este análisis no se debe realizar solo en términos absolutos, sino relativos: las bolsas estadounidenses son las que más han bajado en lo que va de año entre las principales bolsas del mundo.
Una depreciación (pequeña) del dólar puede ser una medida bienvenida por el Gobierno de EEUU. Permitiría aumentar el flujo exportador (las compras de los productos estadounidenses salen más baratas) y supondría una traba extra a las importaciones
¿Cómo puede tener pensado Trump responder a esto? En primer lugar, una depreciación (pequeña) del dólar puede ser una medida bienvenida por el Gobierno de EEUU. Permitiría aumentar el flujo exportador (las compras de los productos estadounidenses salen más baratas) y supondría una traba extra a las importaciones. Esto podría ser algo perseguido, pero sin erosionar la hegemonía del dólar como divisa mundial y activo de reserva, lo que no es sencillo.
Para conseguir esto, una primera estrategia puede ser nuevamente la arancelaria. Los fuertes ascensos de impuestos a la importación pueden no tener únicamente una dimensión comercial, sino también financiera. No solo se pueden estar usando para dinamitar la globalización productiva, sino que son una herramienta fuerte de negociación. El punto de partida es que EEUU es el principal comprador del mundo. Como apuntábamos, probablemente una guerra comercial tiene menos impacto en EEUU que en el resto de potencias exportadoras que, si ya tienen una capacidad productiva sobredimensionada, perder el mercado americano les puede abocar a una recesión profunda. Por eso, los aranceles son un arma que está haciendo temblar al mundo y dando una posición negociadora fuerte a EEUU.
¿Qué puede imponer Trump en dichas negociaciones? Pues elementos que le permitan sostener su economía financiera. Por ejemplo, que los bancos centrales sostengan sus reservas en dólares (59% de las reservas internacionales) y que el comercio mundial siga siendo mayoritariamente en esta divisa. La subida arancelaria también puede tener otro sentido estratégico respecto al dólar: en la medida que genere una recesión o al menos un descenso del crecimiento en el resto del mundo, incitará a los bancos centrales a bajar los tipos de interés de sus divisas, lo que podrá fortalecer el atractivo del dólar para los fondos de inversión. Otra de las imposiciones en las negociaciones puede ser que los países rivales realicen fuertes compras de bonos del tesoro estadounidenses y que sean bonos a largo plazo. En todo caso, probablemente, estos no sean los únicos aspectos que están ahora mismo en la mesa de negociación, pues habrá otros dentro del marco de la economía productiva, como la compra de armamento y la retirada de los controles a los gigantes tecnológicos estadounidenses.
Aunque los mercados financieros tienen un ritmo de funcionamiento mucho más rápido que el de la economía productiva, lo que unido a su alto volumen genera un impacto político con altas dosis de inmediatez, es necesario tomar algo de distancia temporal y ver los resultados de las medidas que se están realizando con un poco de perspectiva. Tal vez el equipo de Trump espera sufrir ahora un golpe, pero conseguir una recuperación sólida posterior. Para ello, una baza central puede ser la generación de confianza en que EEUU es un espacio seguro para el dinero. ¿Qué elementos generan confianza en los mercados financieros? Algunos de los que cultiva la administración Trump: Gobierno fuerte, poder militar, primacía de la economía frente al bienestar social y ecológico, hegemonía mundial (o al menos sobre una parte importante del mundo), garantía de la capacidad de especular en los mercados financieros (algo que Trump no ha tocado)... El dinero es cobarde y busca refugio en un mundo cada vez más turbulento. EEUU tiene muchas bazas para ser ese espacio.
Qué duda cabe que esta jugada es arriesgada. Tal vez por eso, el Gobierno estadounidense dé un par de pasos adelante y otro atrás en sus políticas arancelarias, aunque es posible que esos vaivenes no sean más que parte del proceso negociador. Uno de los riesgos centrales es que el Banco Popular de China (su banco central que, dicho sea de paso, de popular no tiene nada) venda sus cuantiosas reservas de dólares y de bonos estadounidenses (9,5% de las totales en manos extranjeras), algo que en realidad lleva haciendo desde 2017, pero de forma lenta. Esto implicaría una pérdida de confianza en el dólar y un encarecimiento de la financiación del Gobierno, debilitando el poder financiero estadounidense. En todo caso, este movimiento es peligroso para China, porque podría significar dilapidar una parte importante de sus reservas si la venta se hace de forma muy abrupta, además de recalificar el yuan, lo que dificultaría de forma añadida sus exportaciones sobre los fuertes aranceles que ya le ha impuesto EEUU.
Hegemonía cultural
No es posible poner en marcha políticas de este calado sin contar con apoyo social, por lo que el marco cultural, el de la construcción de imaginarios, es central. Los esfuerzos del Gobierno de Trump en este campo son muy importantes con el objetivo explícito de correr el sentido común no solo hacia la derecha, sino hacia la ultraderecha. Su cruzada antiwoke o el uso público de simbología nazi hablan por sí mismos.
Una herramienta central en esta estrategia son las redes sociales, con X y Meta a la cabeza, no solo haciendo campaña para el Partido Republicano, sino para la expansión de las ideas neofascistas. En este mismo marco se debe entender el cierre de la china TikTok en EEUU, que solo se puede revertir si la empresa matriz vendiese la red social a una empresa estadounidense, entre cuyas candidaturas está Elon Musk. Más claro es difícil expresarlo.
En esta conformación de imaginarios ultras, la caza de migrantes y su deportación a lugares tan siniestros como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador es un arma de propaganda. En el mismo plano se pueden inscribir los despidos masivos en la administración estadounidense que afectan a instituciones tan significativas como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), responsable de la previsión meteorológica y el análisis del cambio climático climático, el cierre del Servicio Federal de Mediación y Conciliación, que se centra en prevenir y resolver conflictos laborales, el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas o el Consejo Interinstitucional de EEUU para las Personas sin Hogar. También la salida de organismos internacionales como el Organización Mundial de la Salud o el Acuerdo de París. Resulta clarificadora la suspensión de la ayuda exterior mediante la USAid para realizar una revisión de si está alineada con la política exterior del presidente Trump y, en función del análisis, reconducirla. Todas estas medidas son un ejercicio de propaganda por los hechos. Mostrar como las declaraciones histriónicas de Trump y su equipo son factibles, llevando al imaginario de lo posible (incluso de lo probable) lo que hasta hace poco era impensable.
En esta proyección ideológica se tiene que enmarcar el apoyo explícito a las opciones neofascistas en el mundo ejemplificadas en Argentina (Milei), El Salvador (Bukele), las elecciones en Alemania (AfD), Israel (Netanyahu) o incluso Rusia, a quien ha dado muestras de apoyo en Ucrania o ha dejado fuera de la lista de nuevos aranceles.
En este plano de hegemonía cultural, China se proyecta en los imaginarios como el gran rival a batir, algo que no es original de la administración Trump. Pero parece que el foco central de la estrategia sería tener una legitimidad interna y externa que permita poner en marcha las duras medidas de corte militar, energético y económico que tienen como objetivo sostener la hegemonía estadounidense.
Hegemonía militar
No cabe ninguna duda de que EEUU posee el principal ejército del mundo. Una baza que Trump parece decidido a fortalecer y utilizar. En el primer plano, el del fortalecimiento, son sintomáticas dos políticas. La primera es la de expulsar a la población palestina de Gaza, redondeando el genocidio que está perpetrando Israel. En el territorio anexionado se instalaría a buen seguro el ejército estadounidense reforzando su posición en la zona para el control de esa inestable y estratégica región. La segunda política es la exigencia de incremento del gasto militar en la OTAN. Esta subida del presupuesto militar tendría como beneficiario al entramado militar-industrial estadounidense, no en vano es el principal fabricante de material bélico del mundo: EEUU representó el 43% de las exportaciones mundiales de armas entre 2020 y 2024.
Las amenazas de anexionarse territorios por la fuerza si estos no ceden por las buenas (Groenlandia, canal de Panamá) resultan creíbles a la vista de las políticas desplegadas en los primeros meses de mandato del Gobierno de Trump
En lo que respecta a la utilización del ejército, las amenazas de anexionarse territorios por la fuerza si estos no ceden por las buenas (Groenlandia, canal de Panamá) resultan creíbles a la vista de las políticas desplegadas en los primeros meses de mandato del Gobierno de Trump. La analogía histórica con la expansión de la Alemania nazi resulta escalofriante.
Hegemonía energética
En la historia del capitalismo, todas las potencias hegemónicas han controlado las principales fuentes energéticas de la época. Este ha sido un requisito necesario para estar en esa posición y esta máxima no parece estar cambiando.
Probablemente, el equipo de Trump es consciente de que nos encontramos en el final de la era del petróleo, pero este hecho no se va a producir de la noche a la mañana y, sobre todo, no va a ocurrir en todos los lugares del mundo a la vez. Mucho antes de que se deje de extraer crudo de forma masiva se va a dejar de exportar en grandes cantidades, de manera que aquellos territorios que tengan reservas en su subsuelo tendrán una posición de indudable ventaja geoestratégica.
Esta ventaja proviene del hecho de que las propiedades fisico-químicas del petróleo son inigualables. Las renovables son fuentes dispersas, en forma de flujo aleatorio y disponibles probablemente en cantidades menores de las que en necesita el capitalismo industrial, urbano y global. En contraposición, los fósiles son energías concentradas, en formato stock (siempre disponibles) y que han aportado y todavía aportan cantidades ingentes de energía. No es posible sostener este sistema con las renovables y de ahí la posición ganadora de quien pueda usar los fósiles durante más tiempo.
Las ventajas de EEUU frente a China en este apartado son evidentes. Las reservas estadounidenses son mucho mayores que las del gigante asiático y Trump ha decidido explotarlas al máximo, declarando la emergencia energética por medio de la cual refuerza su histórica apuesta por el fracking y hasta por el carbón.
Pero la dimensión energética de la política estadounidense va más allá de sus fronteras. Por un lado, está la evidente política de refuerzo de posiciones en el suroeste asiático con el foco puesto en Irán, que ya se apuntó antes. Por otro, el estrangulamiento energético de la UE con la voladura del gaseoducto Nord Stream (llevada a cabo durante la administración Biden y detrás de la cual pudo estar EEUU), que aumenta la necesidad de Europa del gas estadounidense e introduce otro elemento de presión sobre ese territorio.
La retirada del apoyo a las renovables, más allá del negacionismo climático, puede tener varias lecturas, todas ellas posibles a la vez: supremacía tecnológica y productiva china en el campo de las tecnologías renovables industriales, incapacidad de las renovables de ser más que un complemento de los fósiles en el capitalismo global y apuesta por el desarrollo militar frente al de las energías renovables. Sobre este último punto es importante señalar que muchos de los elementos críticos para el desarrollo armamentístico son los mismos que para las renovables y, en un contexto de escasez y de coste militar crecientemente alto por el control de esos recursos, la apuesta puede ser utilizarlos con fines bélicos y no energéticos.
Cierre
Vivimos el auge de un nuevo fascismo de corte imperialista empujado por el contexto de colapso del actual modelo económico y social. En varios factores, este momento de la historia está rimando con las décadas de 1930 y 1940. Pero al menos hay dos diferencias fundamentales: ahora vivimos un momento de profunda crisis ecológica de múltiples dimensiones y no contamos con movimientos sociales ni de lejos tan fuertes como los de entonces. Esto nos obliga a trabajar al menos en tres frentes: la construcción de organizaciones sociales, la resistencia frente a los neofascismos imperialistas y, probablemente el más determinante de los tres, la construcción de autonomía por parte de la población que permita salir del capitalismo y adquirir resiliencia.
A pesar de nuestra debilidad como movimientos sociales y de las potentes herramientas de las que disponen los proyectos neoimperiales actuales, entre los que se inscribe la UE, pero eso queda para otro artículo, esto no quiere decir que sus planes les vayan a salir bien. El futuro no se puede planificar, pues en él también juegan las potencias rivales, las resistencias sociales (muchas veces no estructuradas) y en este contexto particular de manera muy destacada el caos climático, la desestabilización ecosistémica y las crisis energética y material, que van a generar procesos excepcionales constantes cuya capacidad de desestabilización es y será muy grande y, con ello, lo que ocurra está muy abierto.
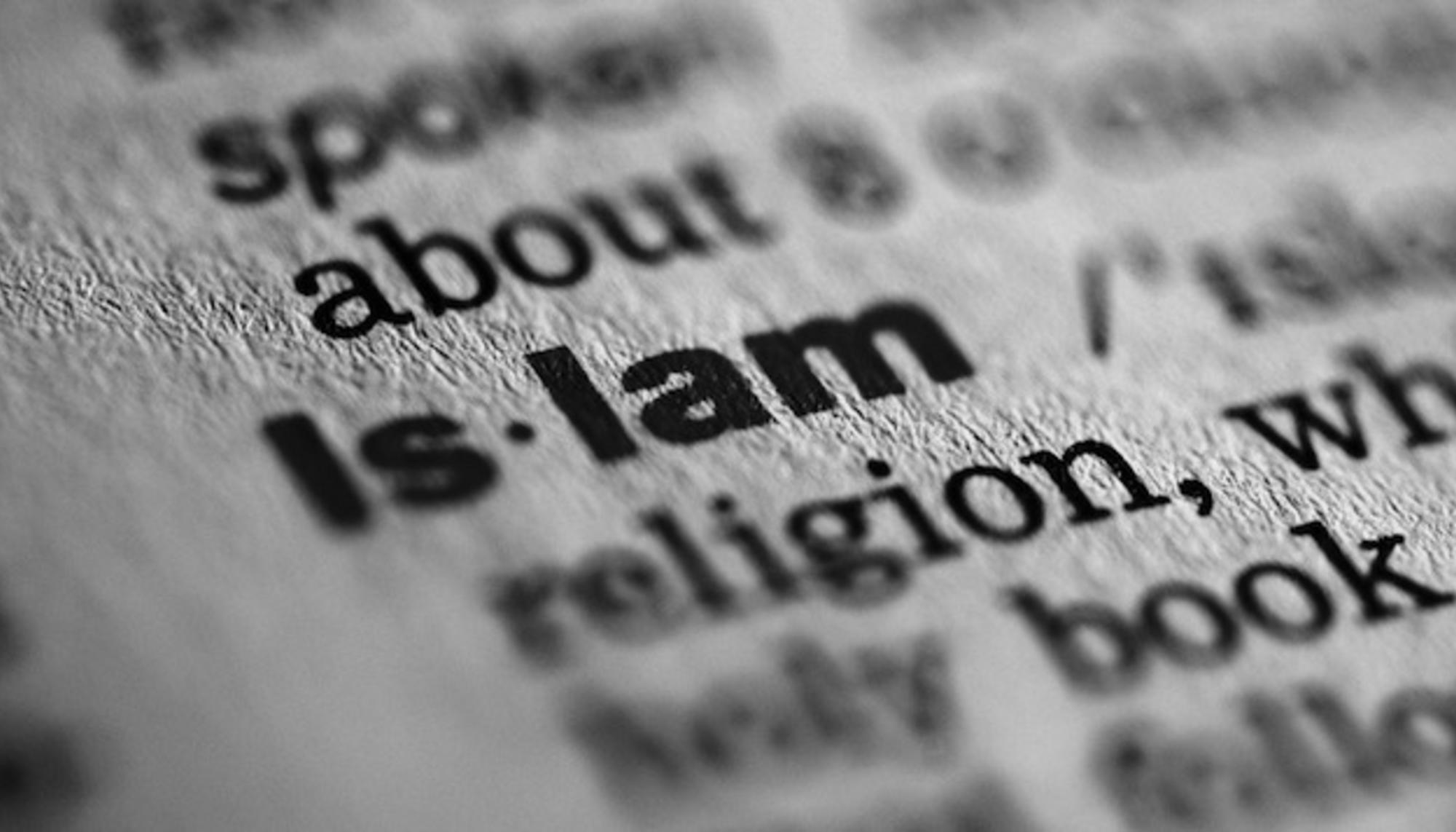





















.jpg?v=63911839851)
.jpg?v=63911839851)



