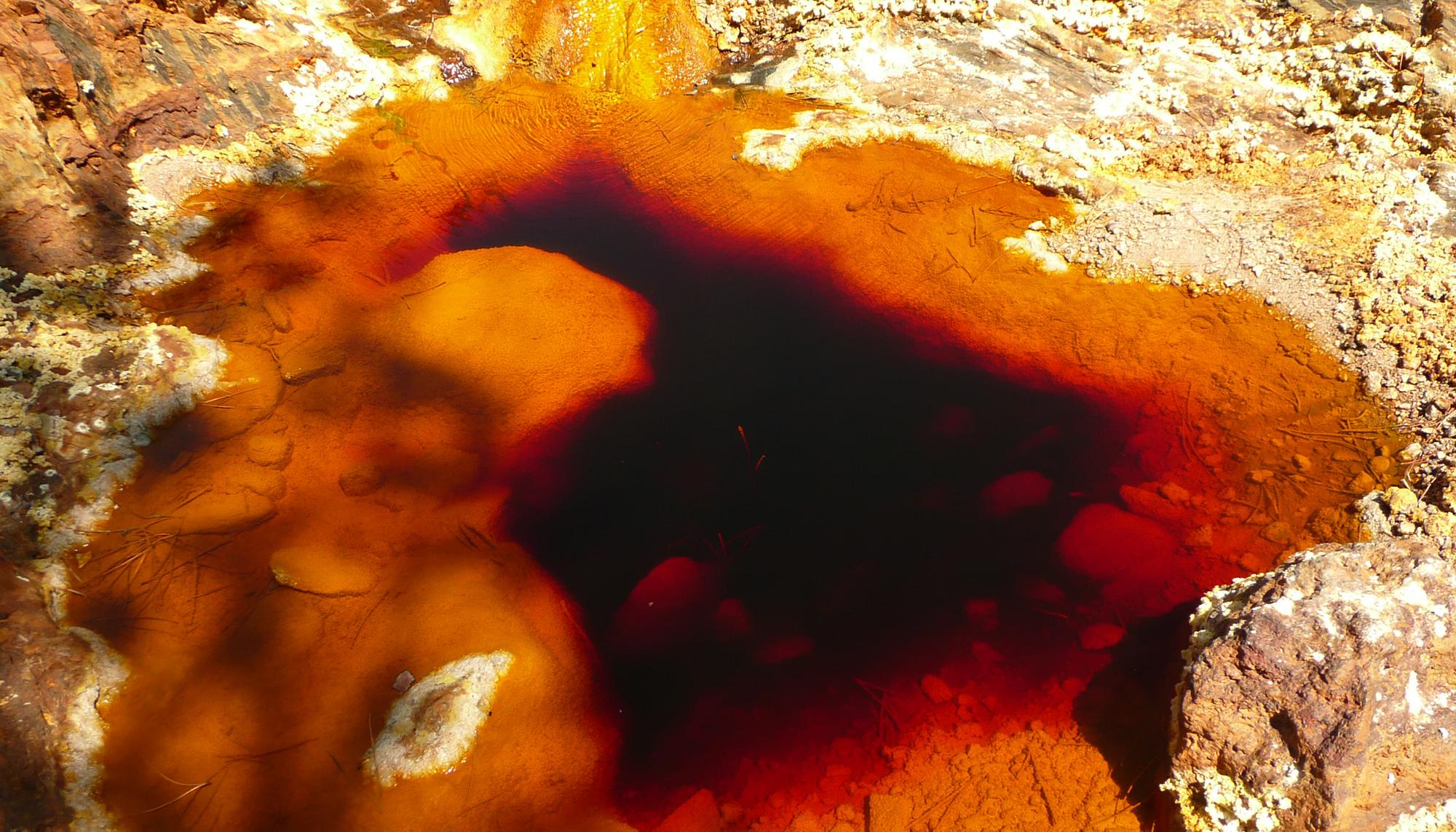We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Insólita Península
Bilbao en un recuerdo

En lo que va de año 2021 —escribo este texto a mediados de marzo—, no resulta posible desplazarse por la Península con la alegría despreocupada de los tiempos anteriores a la pandemia. El país está atravesado por líneas que solo se pueden franquear con documentos que den fe de que uno se halla en alguna de las excepciones previstas. Como escribir esta página no cabe en ninguna de esas excepciones, la escribo desde Madrid, lamentando no haber podido viajar en lo que va de año. Y me veo obligado —nadie me obliga, en realidad; me obligo yo mismo con gusto— a recurrir de nuevo a un recuerdo. Así que franquearé con los recuerdos las líneas que hoy no se pueden atravesar y viajaré al Bilbao de finales del siglo pasado.
Recuerdo los bares de la calle Iturribide, los soportales de la plaza Nueva, los libros apetecibles de la librería Verdes y la sensación de reposo en los jardines del Arenal. La gente se saludaba por las calles del Casco Viejo como si supieran que ese encuentro casual se repetiría pronto. En las pescaderías del mercado de la Ribera y en los rincones de la plaza Unamuno, la gente coincidía, se reconocía, conversaba con más o menos prisa —según gustos y edades— y seguía su camino.
Recuerdo que una noche fuimos en coche siguiendo el curso de la ría hasta casi su desembocadura. Llovía y el nivel había crecido. El agua bajaba revuelta y en algunos tramos la ría parecía a punto de desbordarse.
Recuerdo la grisura, la acumulación de edificios en desniveles imposibles, las escaleras como parte del tejido urbano, las vías de los trenes, los solares sin nada. En Bilbao la Vieja, o en sus aledaños, asistí a una procesión que todavía me parece un extraño sueño ahora que trato de recordarla y traerla a estas líneas.
Y, por supuesto, recuerdo las pintadas, los murales, los carteles con convocatorias apremiantes, las portadas de los periódicos, la tensión una tarde anodina en la que las calles del Casco Viejo se quedaron de pronto vacías, los sobreentendidos en las conversaciones, los eufemismos para no llamar a las cosas por su nombre. Todo aquello era el escenario del conflicto. Si supiera hoy cómo nombrar todo aquello, emplearía otra palabra.
En medio de ese panorama, en algún momento de los años 90 apareció la palabra “Guggenheim”. Se trataba de un museo de arte contemporáneo con forma de barco que iban a colocar junto al puente de La Salve. Su autor era un americano llamado Frank Gehry. Y lo que comenzó siendo una palabra se convirtió poco a poco en un esqueleto excesivo y, finalmente, en un barco varado recubierto de planchas de titanio.
El relato de entonces decía que el edificio se integraría en un entorno industrial y fundiría conceptos casi siempre desvinculados: ofrecería un diálogo entre el arte contemporáneo y la industria, una conversación fructífera que daría un nuevo significado a la margen izquierda
Hubo un momento en el que el barco-museo se fundió con el paisaje y dio cumplimiento a alguna de las promesas que traía consigo. El relato de entonces decía que el edificio se integraría en un entorno industrial y fundiría conceptos casi siempre desvinculados: ofrecería un diálogo entre el arte contemporáneo y la industria, una conversación fructífera que daría un nuevo significado a la margen izquierda. Y lo cierto, al menos en mi recuerdo, es que ese relato ocurrió: el encuentro tuvo lugar. El Guggenheim de finales de los 90 se fundió con el tráfico del puente de La Salve, con terrenos de aire portuario y con toda una miríada de espacios por definir. Fue durante un instante, quizá durante unos años. Ocurrió, en todo caso.
Luego la zona fue cambiando a gran velocidad. Todos los alrededores del Guggenheim se fueron convirtiendo en lugares ajenos a la industria. Un tranvía atravesaba un jardín de hierba bien cortada y una pasarela permitía el paso de los peatones de un lado al otro de la ría. Surgió un palacio de congresos, un hotel y todo el acompañamiento propio de los lugares que miran al futuro.
En todo caso, ahora que trato de recuperar este recuerdo, me surge la duda de si el relato del supuesto encuentro entre la industria y el arte contemporáneo formaba de verdad parte del ambiente de entonces. Quizá mi recuerdo lo ha exagerado. Quizá he convertido en categoría una manera personal de mirar a aquel momento. ¿Quién sabe? Solo sé que prefiero dejar la duda por escrito.
Últimamente, por razones familiares, voy menos a Bilbao. Una de las últimas ocasiones en las que estuve, me dediqué a curiosear en los puestos de libros de segunda mano de los soportales de la plaza Nueva. Encontré una obra sobre el fin del conflicto. Y me alegré como si hubiera soñado antes ese momento.