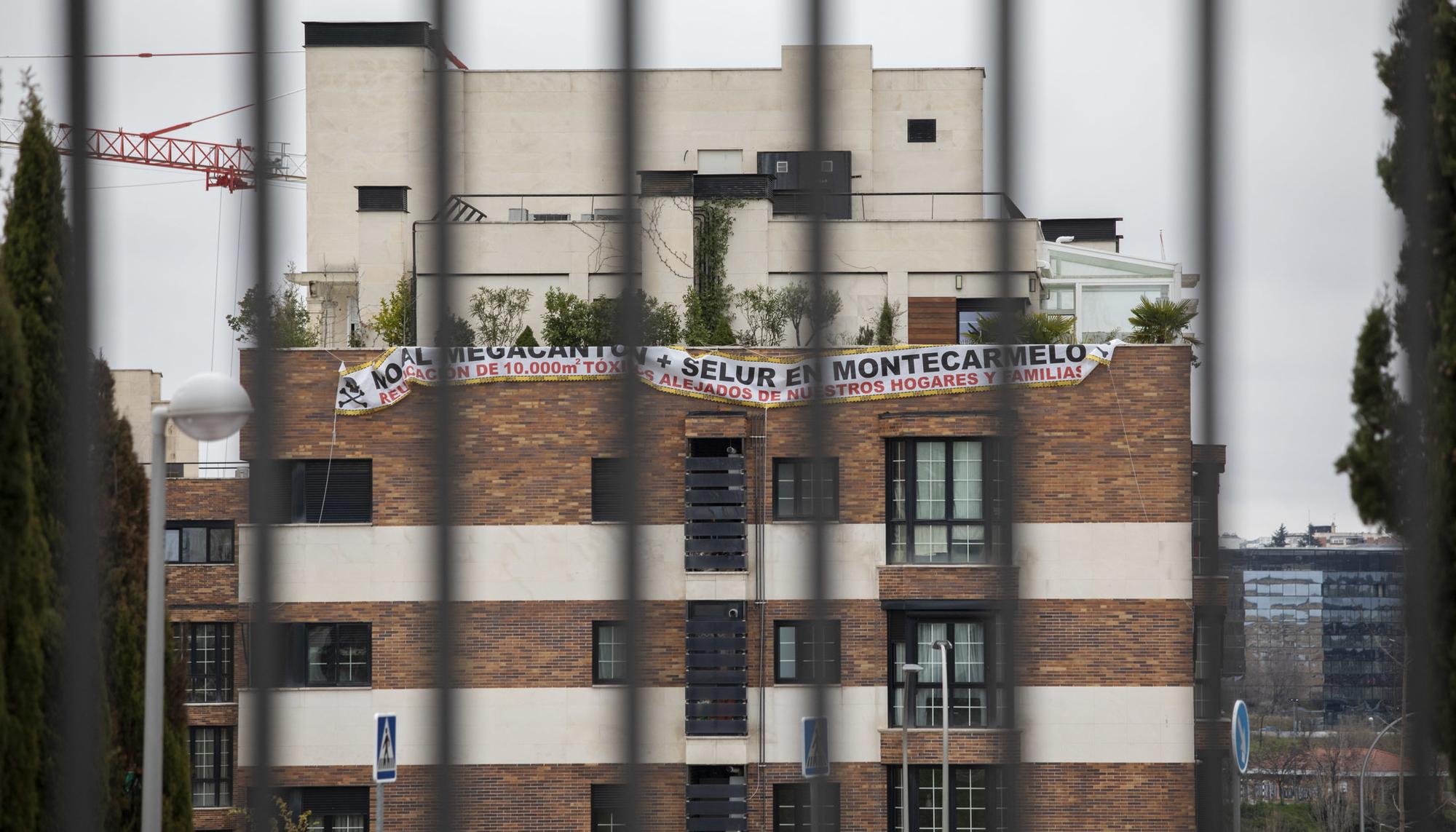We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Racismo
Edificios del Imperio
El capitalismo, desde su mismo comienzo, estuvo hermanado con el racismo. Dos libros describen cómo estas dos fuerzas surgieron juntas, en el mismo momento del desarrollo de la economía política occidental: Bankers and Empire: How Wall Street Colonized the Caribbean, de Peter James Hudson, y Familiar Stranger: A Life Between Two Islands, de Stuart Hall.

En 1928, un banco que una vez había tenido casi un monopolio en el Caribe estaba perdiendo negocio en Panamá ante sus competidores, todos gigantes financieros con sede en Manhattan, igual que él. Para recuperar su suerte local, el director caribeño del Nacional City Bank de Nueva York, Joseph Durrell, propuso un nuevo edificio para albergar la sucursal de Ciudad de Panamá. El problema tal como lo veía era de espacio: el vestíbulo en ese momento, de poco más de dos metros de ancho, obligaba a sus clientes a una intimidad hombro con hombro que violaba la línea de color.
En una carta al presidente del banco, Durrell se quejaba de que el vestíbulo estaba “normalmente congestionada con jamaicanos e indios, lo que ha resultado en que se nos conozca localmente como el 'Banco de los Negros'”. Un nuevo edificio solucionaría ese problema, continuaba Durrell, al “segregar a los negros y a los cabezas de turbante” con la esperanza de “asegurar la parte del león del negocio blanco”.
Peter James Hudson relata este episodio en Bankers and Empire: How Wall Street Colonized the Caribbean ((Los banqueros y el Imperio: Cómo Wall Street Colonizó el Caribe, University of Chicago Press, 2017) una historia de las gestas de banqueros estadounidenses en el Caribe y América del Sur y Central desde la década de 1890 hasta la de 1930. El autor, un historiador en la Universidad de California en Los Ángeles, completa su descripción de la nueva sucursal del City Bank en Ciudad de Panamá señalando que se construyó cerca de las demolidas murallas coloniales de la ciudad vieja, una de las muchas señales del renacimiento del colonialismo que aparecen en el libro.
La predilección del mundo bancario por la arquitectura neoclásica era un intento de enmascarar las feas y explotadoras realidades de la industria moderna tras una elegante fachada clásica
Los nuevos edificios —y los más viejos al lado de los que se asentaban o a los que sustituían— subrayan el argumento de Hudson de que los bancos de EE UU eran sucesores informales del imperio. Los críticos del momento señalaron que la predilección del mundo bancario por la arquitectura neoclásica era un intento de enmascarar las feas y explotadoras realidades de la industria moderna tras una elegante fachada clásica. Hudson lleva esta crítica más allá, sugiriendo que el mimetismo de los edificios clásicos en el mundo financiero invocaba la blanquitud así como el imperio al afirmar la continuidad con la cultura y la civilización europea.
El análisis de Hudson pertenece a una tradición radical negra que llega al difunto Cedric Robinson, quien usó el concepto de “capitalismo racial” para explicar el enredo entre economía y cultura. El racismo, argumentaba Robinson, no comenzó para justificar la esclavitud de africanos. Se originó con el embrutecimiento de grupos dentro de Europa —judíos, romaníes, irlandeses— durante el feudalismo. En la formulación de Robinson, el capitalismo estuvo hermanado con el racismo desde su mismo comienzo. Las dos fuerzas surgieron juntas, dependiendo y constituyendo la una a la otra, en el mismo momento del desarrollo de la economía política occidental. Como ha señalado el historiador Robin Kelley, “no existe el capitalismo no racial”.
Hudson defiende que los cimientos para el capital financiero en las líneas del frente del imperio informal de Estados Unidos era la supremacía blanca.
Esa es la definición de capitalismo racial que se aplica en Bankers and Empire. Así que, ¿cuál es, entonces, la arquitectura del capitalismo racial? ¿Es un vestíbulo de banco reimaginado y rediseñado como un espacio lo suficientemente amplio para el apartheid, como en el evocador ejemplo de Ciudad de Panamá? La fachada importa menos que los cimientos y Hudson defiende que los cimientos para el capital financiero en las líneas del frente del imperio informal de Estados Unidos era la supremacía blanca.
Bankers and Empire documenta cómo la soberanía de naciones anteriormente independientes en toda la región, desde Haití hasta Cuba, Panamá, Nicaragua, México y la República Dominicana, fue comprometida mediante las dudosas prácticas de los bancos estadounidenses. Instituciones con liderazgo y accionistas norteamericanos llegaron para controlar los ingresos aduaneros y las reservas de divisas de gobiernos noveles y usaron este capital para financiar carreteras, electricidad, servicios telefónicos, plantaciones de azúcar, deudas soberanas al completo por toda la región. Se extendió el crédito de formas a veces arriesgadas, en un frenesí de especulación, y el impago significaba que grandes empleadores, servicios públicos, incluso presidentes y políticos caribeños eran, en cierto sentido, la propiedad embargada de hombres de negocios yanquis.
Hudson nos muestra los fundamentos racistas de la iniciativa estudiando a los pioneros que la construyeron sobre el terreno: “Siempre blanco, siempre varón, mitad explorador, mitad contable”. Estos “banqueros canallas” tenían poca experiencia o entrenamiento formales; no eran los famosos caballeros capitalistas de la época sino sus poco conocidos secuaces, las figuras duras y hechas a sí mismas que se ensuciaron las manos en el, en gran medida, nuevo y desregulado campo de las finanzas internacionales. Eran hombres como Joseph Durrell, del City Bank, con sus preocupaciones sobre “negros y cabezas de turbante”.
Hudson hace la excelente labor de demostrar cómo el racismo permeaba la cultura de Wall Street con detalles de los archivos de las propias instituciones bancarias. Sus boletines, panfletos y periódicos contenían descripciones de camareros con la cara pintada de negro [el blackface es una práctica con raíces en el siglo XIX considerada muy ofensiva] en banquetes de empresa; artículos sobre la puesta en escena de minstrels shows [espectáculos cómicos o de variedades representados con blackface] y concursos orientalistas en eventos patrocinados por la empresa; y anécdotas y chistes ridiculizando a los asiáticos, nativos americanos, judíos y afroamericanos. Tras la doble columnata del City Bank en Manhattan en 1914, empleados vestidos con disfraces despectivos y la cara pintada de negro interpretaron canciones como “Down in Monkeyville” (“En Villa Mono”) y “There’s a Little Bit of Monkey in You and Me” (“Hay un poquito de mono en ti y en mí”). Y en 1925 el periódico interno del Chase Bank publicó la historia corta “Finanzas Oscuras”, sobre dos afroamericanos discutiendo sobre el significado de un pagaré, con su analfabetismo financiero como gancho.
Los banqueros canallas de Hudson construyeron sus currículums y sus reputaciones mediante operaciones que dependían de la esclavitud, la segregación o el colonialismo de los colonos blancos.
Los banqueros canallas de Hudson construyeron sus currículums y sus reputaciones mediante operaciones que dependían de la esclavitud, la segregación o el colonialismo de los colonos blancos. Consideremos a James Morris Morgan, hombre clave en el Caribe para el primer banco estadounidense verdaderamente internacional. Nacido en una plantación de algodón de Nueva Orleans, criado por una mujer esclavizada, Morgan se unió a la Armada Confederada y después dirigió una plantación en Charleston antes de convertirse en empleado de la International Banking Corporation (IBC). Sus memorias de 1917, Recuerdos de un marinero rebelde, rebosaban desprecio por los negros que luchaban para reclamar igualdad después de la esclavitud. “Desde la emancipación —escribió—, un bulldog inglés valía para mí mucho más que un negro libre”.
Morgan se llevó esa actitud consigo a Panamá, donde Estados Unidos había respaldado a los revolucionarios secesionistas de Colombia en 1903 y donde él se abrió camino rápidamente, controlando una delegación de la IBC. Unos años después, la IBC ganó un contrato gubernamental para pagar a un cuarto de los trabajadores en la Zona del Canal de EE UU, donde tanto la división del trabajo como los sistemas monetarios estaban segregados. Los empleados cualificados y directivos eran blancos y estadounidenses. Los trabajadores manuales eran negros y de las Indias Occidentales. A los primeros se les pagaba en oro, a los segundos en plata. Las delegaciones de IBC en las ciudades de Empire (quienes le pusieron el nombre o bien tenían un sentido del humor retorcido o no creían en los eufemismos) y Colón se beneficiaron de este régimen monetario discriminatorio, al cambiar los trabajadores negros su plata su plata por oro para enviarlo a sus hogares en Jamaica o Barbados.
El Caribe, donde las figuras canallas de Hudson ayudaron a propagar tales economías racializadas, era menos rígido y menos binario en su regulación y negociación de la raza que los Estados Unidos durante la segregación. Los banqueros estadounidenses iban a países donde la propiedad, antes que la raza, determinaban de facto los derechos de voto, donde los blancos eran una minoría, donde un espectro racial existía entre blancos y negros. Familiar Stranger: A Life Between Two Islands (Extraño Conocido: Una Vida Entre Dos Islas, Duke University Press, 2017), la memoria publicada póstumamente del teórico cultural y sociólogo Stuart Hall, ofrece una impresión destilada sobre este terreno.
Fundador de la New Left Review y de British Cultural Studies, y una importante figura en el Movimiento del Arte Negro, Hall nació en una colonia de habla inglesa en el Caribe. Aun así, la dinámica subyacente que explora en el libro se aplica igual de bien a la geografía técnicamente poscolonial y principalmente de habla hispana que cubre Hudson. Hall presenta un retrato de un yo dividido, de lo que significaba no ser meramente un objeto sino un sujeto dañado del pensamiento racial.
Hall nació en Jamaica en 1932, hijo del primer hombre “de color” que ejerció como jefe de contabilidad en Jamaica para United Fruit, una empresa estadounidense conocida, en palabras de Hall, “por convocar las artes oscuras en la política centroamericana”. Desde joven, Hall fue consciente de la posición de su familia en una clase intermedia, una posición determinada por el color de la piel tanto como por los ingresos o la profesión. Incluso su localización física en Kingston —en un bungalow con porche y pista de tenis en Half Way Tree Road, entre los barrios negros pobres del centro y los barrios residenciales de clase media en expansión hacia el norte— reforzaba una sensación de estar abandonado entre dos mundos. En el árbol genealógico de Hall, había habido esclavos y también había habido dueños de esclavos. Su madre, de piel clara, criada en un mundo de plantaciones, mantenía la blanquitud como ideal para sí misma y sus hijos. Le prohibió llevar a casa amigos de su instituto de élite que no fueran “del ‘color’ correcto”. Las mujeres con las que salía, también del color equivocado, tenían que ser mantenidas como “un secreto culpable”. De forma más devastadora, la madre de Hall acabó la relación de su hermana con un estudiante de universidad negro, precipitando una crisis mental que la llevó al hospital. Hall lee el destino de su hermana como un ejemplo de cómo “todo el sistema racializado colonial” vivía de forma traumática “en el interior de la familia y en los derrumbamientos de la mente”.
Para Hall, su familia, su clase, su isla —la línea de color estaba dibujada en su interior— era un legado psicológico del poder que tuvieron los dueños de esclavos. Las repercusiones del pensamiento racial en el mundo real eran demasiado concretas (Hall apenas podía hablar de la crisis que descarriló la vida de su hermana). El poder de los dueños de esclavos también tenía un importante legado material —fueron compensados económicamente por la pérdida de los seres humanos esclavizados a los que habían tratados como unidades de producción, que fueron de repente convertidas en capital—. Como explica Hall, los propietarios de esclavos canalizaron los pagos que recibieron con la emancipación hacia negocios —transporte marítimo, ferrocarriles, banca mercantil— que alimentaron la transformación industrial de Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XIX.
Los plantadores jamaicanos se beneficiaron tanto de la esclavitud como de la abolición
Hall yuxtapone esta historia eclipsada de capitalismo racial con una exploración de los prejuicios que deformaron tantas vidas en las sociedades de plantaciones coloniales en el Caribe para subrayar las raíces económicas de todo ese prejuicio y autoaversión internalizados. Los plantadores jamaicanos se beneficiaron tanto de la esclavitud como de la abolición; reivindicándose, trabajaron para inculcar “una fe constante en la ‘verdad’ de la raza” a finales del siglo XIX. Sobre el terreno, esto se manifestó como una permanente “esclavitud mental” (usando las famosas palabras de Bob Marley). La lucha para liberarse de ella era la tarea de la generación de Hall y sigue siendo urgentemente la de la nuestra.
En la vida de Hall, la lucha por la liberación tanto política como psicológica tomó forma en 1938, un año de huelgas y levantamientos obreros dirigido por sindicatos en Jamaica y otros países de la región. En todo el Caribe, la conciencia negra se agitó junto al anticolonialismo. La primera marcó una reversión cultural radical de la colonia de la crianza de Hall, donde la negritud no era una identidad que afirmar con orgullo. Como Hall recuerda, el mantra de “Volver a África” de la Asociación Universal para la Mejora del Negro (UNIA, por sus siglas en inglés) de Marcus Garvey “era un motivo para el ridículo en las cenas de la clase media de Kingston”. Pero 1938, escribe Hall, inauguró “un mundo de nuevas posibilidades, un mundo en el que la negritud misma empezó a funcionar como un recurso para el futuro”.
Si el capitalismo financiero de EE UU y el colonialismo europeo descansaban sobre bases racistas, la resistencia contra ambos se construyó sobre afirmaciones de orgullo negro
Si el capitalismo financiero de EE UU y el colonialismo europeo descansaban sobre bases racistas, la resistencia contra ambos se construyó sobre afirmaciones de orgullo negro. En Jamaica, encontraría expresión en el rastafarianismo y el reggae. La UNIA de Garvey, fundada en la misma época anterior a la guerra, cuando los banqueros estadounidenses establecieron sus operaciones neocoloniales en el extranjero, representaba las primeras agitaciones de una conciencia de la diáspora africana en el Caribe y en el mundo. Movimientos literarios e intelectuales en Estados Unidos, como el Renacimiento de Harlem y el panafricanismo de W.E.B. Du Bois, documentaron e interrogaron al imperio estadounidense —y lo hicieron con la ayuda de migrantes negros del Caribe—.
A la vez que banqueros estadounidenses llegaban a la región, inmigrantes negros salían. Incluían periodistas establecidos en Harlem estrechamente asociados con el Nuevo Movimiento Negro y la sociedad secreta socialista Hermandad Negra Africana, tales como Wilfred Domingo, el editor fundador de Negro World de Garvey, nacido en Jamaica, y Cyril Briggs, el editor fundador del Crusader, nacido en Nieves. Estos caribeños de la diáspora resultaron fundamentales para los movimientos de resistencia contra el capitalismo racial. También fueron indispensables para el desarrollo del Partido Comunista y otras organizaciones obreras y socialistas en Estados Unidos, como defiende la historiadora Margaret Stevens en su libro de 2017 Red International and Black Caribbean.
Los fundamentos explotadores de Wall Street en ultramar fueron expuestos por activistas que rechazaron sus afirmaciones de supremacía blanca. Como colofón, Hudson ofrece una genealogía de precursores que percibieron que las finanzas estadounidenses en el extranjero eran una forma de capitalismo racial. Analiza rápidamente las críticas y contribuciones de la NAACP [Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color], escritores ingeniosos como Langston Hughes y Alejo Carpentier y radicales negros como el activista comunista internacionalista George Padmore. Bankers and Empire se une a esta tradición de resistencia y desenmascaramiento, contando la historia en las incriminatorias palabras de los propios banqueros canallas.
Si hay una imagen indeleble y definitiva que emerge de la búsqueda en sus archivos, es la escena que Hudson muestra de ocho marines estadounidenses armados con palos y revólveres marchando por las calles de Puerto Príncipe, a la 1 de la tarde del 16 de diciembre de 1914, hasta las cámaras de un banco y saliendo con 17 cajas de madera cargadas con medio millón de dólares en oro —las reservas del Tesoro de Haití—. Transportaron el oro en un carro —mientras marines encubiertos vigilaban y cuatro buques militares estadounidenses permanecían cerca— a una lancha a motor que lo llevó rápido a un buque de la marina de EE UU que zarpó inmediatamente para Nueva York. En dos días, el oro estaba en un banco de Manhattan. Justificada por la necesidad de salvaguardar los depósitos en un momento de inestabilidad política e insurrección, la polémica operación secreta tuvo lugar a petición de un director del City Bank con influencia sobre William Jennings Bryan, entonces secretario de estado.
La ocupación militar que pronto siguió llevó a la muerte de 3.000 haitianos, incluidos campesinos que se resistieron a los marines estadounidenses que les reclutaron para construir una carretera. Cuando resúmenes de la represión en el Nation provocaron una investigación en 1920, los directores del City Bank que testificaron ante el Congreso dibujaron un retrato bruscamente paternalista de los haitianos como retrasados, inferiores y necesitados de autoridad blanca. Uno afirmó: “Hoy no son más que niños grandes, ignorantes de todos los métodos agrícolas, y no saben nada de maquinaria. Se les tiene que enseñar”.
Hudson, apropiadamente, vuelve a la arquitectura para expresar su punto de vista. A finales de la década de 1920, con el mundo al borde de la crisis financiera, el City Bank construyó un nuevo cuartel general con un estilo descrito como “arquitectura del mercado alcista”. El nuevo edificio era un rascacielos de 54 pisos de estructura de acero Bessemer y piedra Rockwood Alabama blanca. (Hudson observa, secamente, que la piedra se vuelve más blanca con el tiempo). Desde el piso decimoctavo, 14 grandes cabezas talladas que representaban a los gigantes de las finanzas miraban hacia abajo. Siete sonreían burlonamente. Siete fruncían el ceño. Las caras de los arquitectos de la banca global estadounidense eran exhibidas. No necesitaban fachada.
Relacionadas
Senegal
Senegal Una ‘Escuela de rehenes’ o cómo Francia usó la educación en África para transformar las mentes
El Salto Radio
El Salto Radio Blanquitud, colonialismo y Trump
http://www.revistalacomuna.com/cultura/imperialismo-fase-superior-del-capitalismo/
http://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/lenin_imperialismo.pdf
%20copia.jpg?v=63911526259)