We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track

En una de las salas del Museo del Prado se encuentra expuesta la obra de Francisco de Goya El cacharrero, que data de 1778-1779, reinando en España Carlos III. Yo no sé si el fotógrafo que captó en 1952 esa otra imagen de un cacharrero en una calle de Madrid conocía la obra del pintor aragonés, pero cabe pensar que sí porque se trata de un fotógrafo con renombre, Francesc Catalá Roca (1922-1998), a quien nada humano le era ajeno -según acredita su obra- y al que seguramente se le supone informado del contenido de nuestra gran pinacoteca y de la no menos importante obra del pintor aragonés.
La pintura de Goya representa a un cacharrero valenciano, por lo característico de su vestuario, con su mercancía expuesta sobre el suelo y tres posibles compradores: dos jóvenes y una vieja, todos ellos sentados y en animada charla. En segundo plano pasa velozmente un carruaje con una elegante dama en su interior a la que observan dos caballeros, sentados de espaldas sobre un montón de paja. Junto al cacharrero valenciano hay un gozquecillo enroscado que dormita, algunos aperos y unas cuantas fuentes y platos. Entre una y otra escena median casi dos siglos, pero entre el cacharrero de Goya y el de Catalá apenas hay diferencias porque los dos responden a un oficio y a un estrato social que apenas tuvieron variaciones en el correr de esos doscientos años.
Ambos habrán llegado al lugar de venta muy de mañana en sus respectivas monturas, deambulando por calles y plazas, aldeas y caminos, voceando posiblemente el contenido que transportaban en las alforjas de sus caballerías. La técnica y el producto de su trabajo siguen entre nosotros porque ambos dependen del barro que moldean con sus manos en el torno, esa antigua herramienta que durante siglos nos ha servido para contener la fuente de la vida y la sazón de los frutos.
Por cercanía en el tiempo, sin embargo, y por formar parte de aquella negra España de la posguerra que tanto se grabó en la atribulada memoria de nuestro mayores -muchos de ellos fallecidos por la reciente pandemia en el abandono y la incuria de las residencias-, es de lógica humana que nos dejemos impactar más por la imagen en blanco y negro que nos muestra el abatimiento y cansancio del muchacho madrileño que trata de recuperar las horas robadas al sueño. Lo hace en un momento de pausa y silencio en la calle desierta. Al lado de esta imagen que trasuda agotamiento y vigilia, nos parece fláccida y hasta anodina la placidez colorista en la que discurre la conversación entre el cacharrero de Goya y sus clientas en una posible y cálida tarde de verano.
Además de más próxima a nuestros días, me parece más intensa, más humana, más cercana a la realidad en la que se hicieron nuestros ancianos la fotografía de Catalá que la pintura de uno de nuestros grandes artistas. A la suciedad y lo gastado y sudado del atuendo del joven cacharrero, con sus alpargatas de lazo y sus remiendos, se le une ese gesto de cansada somnolencia que le hace reclinar la cabeza sobre las rodillas, compartiendo semblanza de agotamiento con la de la propia mula que le hará retornar al cabo de la jornada al taller y a la modesta casa en donde su familia se labra la vida a vueltas con el barro, quizá en una barriada o pueblo del extrarradio madrileño. ¿Alguien recuerda que por aquellos años era tanta la penuria que hasta se reparaban los recipientes de barro con unas grapas?
El animal y el muchacho reflejan en esta imagen del fotógrafo catalán, casi doscientos años después de la pintura de Francisco de Goya, lo lenta que discurrió la historia para las clases populares cuando de por medio median las guerras que retardan con su barbarie retrógrada los derechos, el progreso y la cultura de los pueblos. Y eso que, como decía don Antonio Machado -al que de seguro conmovería el cacharrero de Catalá-, en España lo mejor es el pueblo. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva".
De ese barro está hecho el pueblo al que pertenecen los dos cacharreros, el de Goya y el del fotógrafo catalán en la posguerra española, y también todos cuantos trabajan el agua y la tierra para dar forma a los recipientes que aplacan la sed y el hambre desde que fueron moldeados por las manos humanas con el aliento del fuego y el aire.
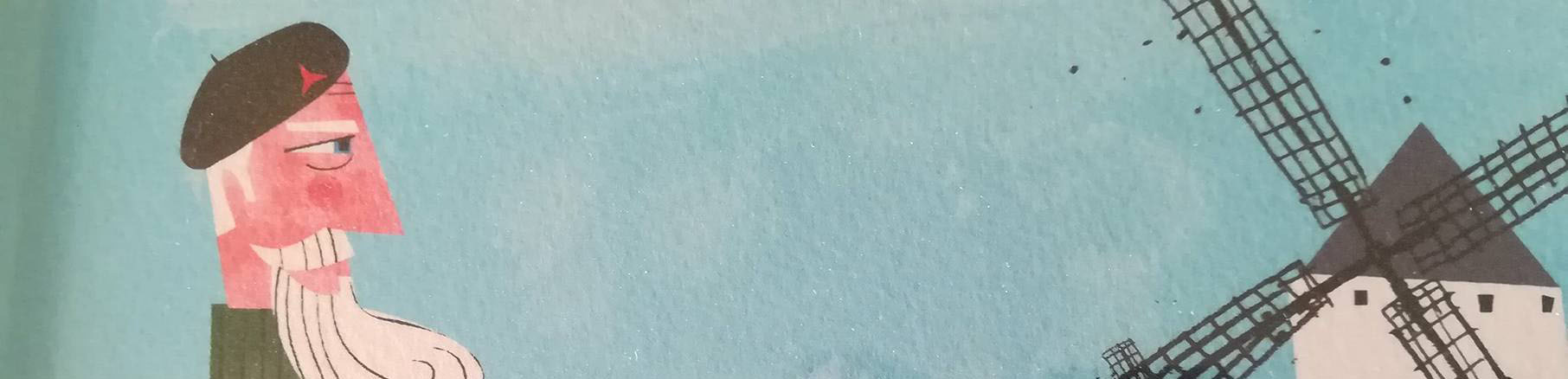
















.jpg?v=63912677721)









