We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Filosofía
Colectivizar el malestar

Sentimos el malestar de mil modos diferentes, no llegamos, no tenemos tiempo, fracasamos, intuimos que nunca seremos los mejores, nos hundimos, colapsamos, nos sentimos sujetos radicalmente vulnerables, agotados, enfermos, inadecuados, como si el contorno de nuestras mentes y cuerpos fuesen plásticos, moldeables por una realidad inapelable que siempre marca el ritmo acelerado de lo que es, de lo que somos, de lo que deberíamos ser. Hasta que esa dureza nos rompe y todo se vuelve líquido como si nos instalaran en la necesidad inmanente de continuar, de nunca parar, de no llegar y, frente a tal interpelación, nuestra respuesta se hurta, desbordados ante la tarea imposible. Incapaces ya de formular nada que no sea silencio y detención.
Owen Jones, en su Chavs, se preguntaba por el sentido y el alcance de lo que denominaba “la demonización de la clase obrera”, es decir, por el proceso a través del cual se comenzó a desprestigiar la pertenencia a la clase obrera hasta el punto de vaciarla de contenido en la actualidad. En un sentido, la reflexión de Jones tiene que ver con el peligro de abandonar la noción de clase y la urgencia de revisitarla atendiendo a las diferencias específicas que la componen. Pero, al mismo tiempo, su texto contiene otra reflexión paralela que tiene que ver con el proceso concreto a través del cual el neoliberalismo desarrollado a partir de la época Thatcher estableció las condiciones de posibilidad de la desaparición de la noción de clase obrera. Y gran parte de esas estrategias tuvieron que ver, según Jones, con el trabajo realizado sobre la autopercepción del individuo y sus procesos subjetivos de identificación. Se asentó la idea de que la pobreza, el desempleo, en definitiva, el fracaso del sueño del emprendedor era debido a defectos individuales. Si la gente era pobre o no tenía empleo, era culpa suya, de su carácter, de su falta de aspiraciones, de su mala gestión: se lo merecía.
Filosofía
Vida y productividad: la existencia humana como capital
La responsabilidad individual del fracaso
Para Jones la clave está en la ruptura de la sintonía entre los procesos de identificación y los procesos materiales. Y en la consecuencia de todo ello: vaciada la noción de clase obrera, los integrantes de esta clase, que pasan a identificarse como clase media, carecen de los medios de protección y respuesta política que la noción de clase les confería. Dicho rápido: la clase se vacía porque es un contrapeso a la responsabilización individual de la pobreza. La noción de clase obrera impedía entender que la culpa de la pobreza fuese meramente individual, que el desempleo fuese debido al carácter o a la falta de gestión de los individuos. Lo que puede resultar interesante, más allá de la reflexión acerca del papel de la clase en el desarrollo neoliberal, es que Jones plantea la pérdida de comunidad como una de las estrategias que conduce a la responsabilización individual del fracaso y a la proliferación de discursos de odio hacia esa clase por parte incluso de sus integrantes materiales. Nadie quiere que se le atribuya la responsabilidad individual del fracaso. El odio es la puesta en práctica de una distancia cínica con los perdedores.
La clase se vacía porque es un contrapeso a la responsabilización individual de la pobreza.
Pero, pese a todo, perdemos el trabajo, perdemos la salud, la batalla contra la enfermedad, las competiciones y las oportunidades. Siempre perdemos. Convertidos en seres electivos y aspiracionales, la pérdida pasa a ser, por un lado, inasumible —signo de fracaso individual— y, por otro, consustancial a nuestras vidas. Vivimos presos en la contradicción que se da entre la aspiración a ser los mejores individuos y las profundas e inexorables estructuras materiales que determinan tales puestos. La competitividad, la meritocracia o la excelencia son las palabras torcidas que laten en el corazón de ese extraño casino que estamos recorriendo y que acaba rompiéndonos, porque, por muchas fichas que lancemos al tablero, estamos solos ante la inmensidad de la banca.
Cambiar las mentes
A finales de los 70, Stuart Hall dibujó con precisión un horizonte teórico que, en cierto sentido, todavía es el nuestro. Manifestando una honda preocupación teórica por la debacle de la izquierda inglesa frente al thatcherismo, reconoció la capacidad profunda del nuevo neoliberalismo para determinar el pensamiento popular y alcanzar una posición hegemónica. La economía era solo el método, se trataba de cambiar las mentes, afirmaba Thatcher. Dos estrategias principales del neoliberalismo que Hall determinó tenían que ver, por un lado, con la proliferación del odio hacia un supuesto enemigo interno que se traduce en ideología conservadora —nación, ley, tradición— y, por otro, con la creación de una nueva subjetividad basada en un radical individualismo competitivo. Si tuviéramos que definir con dos trazos gruesos a esta nueva subjetividad que ha ido perfilando la hegemonía cultural neoliberal, éstos podrían ser la conversión del sujeto en empresario de sí y la privatización de la vida.
Nuestra vida es nuestra, privada, empleamos el tiempo, lo hacemos empleo, lo trabajamos, hasta el punto de que nada de nuestra vida se vuelve ajeno al imperio de lo útil. Moldeamos, sin ser demasiado conscientes, nuestros actos, elecciones, nuestros recorridos, gestos y relaciones sociales como si fueran las inversiones del empresario de sí que somos. Sumidos en una constante campaña de autopromoción, la relación con los otros es esencialmente competitiva, como si el reconocimiento pasase por imponer exitosamente nuestra marca, como si ahora ya solo fuésemos una marca que debe ocultar su fragilidad, que debe evitar las mil formas del fracaso con una cosmética perfecta. Pero el malestar profundo que arraiga en el quicio de nuestra marca y que se nos aparece como amenaza también es, a la vez, el elemento más propio que se levanta contra esa vida, intentando interrumpirla, forzándonos a parar. La rebelión de la vida contra nuestra vida.
La competitividad, la meritocracia o la excelencia son las palabras torcidas que laten en el corazón de ese extraño casino que estamos recorriendo y que acaba rompiéndonos.
En Los fantasmas de mi vida, Mark Fisher nos trasladaba algunas reflexiones sobre ese malestar liminar que parece que se ha convertido en uno de los fantasmas que nos acechan. Incide en el hecho de que se entienda el malestar en términos de interioridad. Una de las exitosas estrategias de la subjetividad neoliberal es precisamente haber impuesto una comprensión privativa del malestar. Como si el estrés fuese meramente una afección psicológica que no tuviera la raíz de su comprensión en las condiciones laborales y sociales que nos rodean. La privatización del estrés, la privatización de la enfermedad, del malestar en general, son, para Fisher, el signo de la despolitización de nuestros tiempos. Los individuos se culpan a sí mismos más que a las estructuras sociales. Y han sido inducidos a creer que tales estructuras no tienen ningún papel en una vida que es tan sólo una cuestión de actitud, de lucha, de esfuerzo, de sana competencia. Por lo tanto, el malestar deviene individual y ha de tratarse únicamente desde una perspectiva interna —psicológica, farmacológica, mindfulness. En el límite, es considerado como una responsabilidad del individuo, que queda investido como culpable, obviando las condiciones materiales de su arraigo.
Filosofía
La lenta cancelación del futuro (II). De Jameson a Fisher
Vulnerables
Pero, como Judith Butler nos recuerda en “Repensar la vulnerabilidad y resistencia”, la vulnerabilidad que nos asedia, que podríamos relacionar con ese malestar difuso, no es constitutiva del ser humano. Ni pertenece a nuestra naturaleza ni es una cuestión antropológica de primer orden. La vulnerabilidad tan sólo aparece en el marco de una relación desigual de fuerzas. La vulnerabilidad, como el malestar, es la consecuencia de unas relaciones de poder ante las que estamos en una posición subalterna —frente a la policía, frente a la judicatura, frente a la medicina, frente al profesorado. Es, de algún modo, la marca que prefigura una posición de resistencia frente a esta vida que arrastramos. El gran problema del malestar es que no logramos comprenderlo desde la perspectiva colectiva de relación de fuerzas porque, precisamente, la ruptura de su gradiente colectivo es la causa de que se nos presente como algo solo nuestro. Y, por lo tanto, se convierte en un abismo insalvable para el que únicamente se nos ofrecen soluciones conductuales. Sin embargo, a través del análisis material del malestar, quizás sea posible hallar otras causas, abrir el camino hacia su colectivización, dar el paso a poder compartirlo, entenderlo como una posible red contraconductual.
Colectivizar el malestar no querrá decir tan solo hallar las condiciones materiales de su arraigo. Colectivizar el malestar supondrá entender que el fracaso nunca es meramente individual, sino colectivo. Tener una colectividad que asuma el peso del malestar específico supondrá compartir desazón, dolor, cuidados, diferencias, soluciones, ansiedades. Colectivizar el malestar implicará politizarlo y, politizar el malestar, pasará también por ejercer la crítica contra la autoridad de todas esas verdades y relaciones de fuerza que nos han forjado, pidiéndoles credenciales. Por interrumpir colectivamente algunos mecanismos que lo propician. Y también por desactivar algunas de esas inercias del odio que no eran sino la distancia cínica que nuestra visión de marca pretendía imponer con respecto al fracaso.






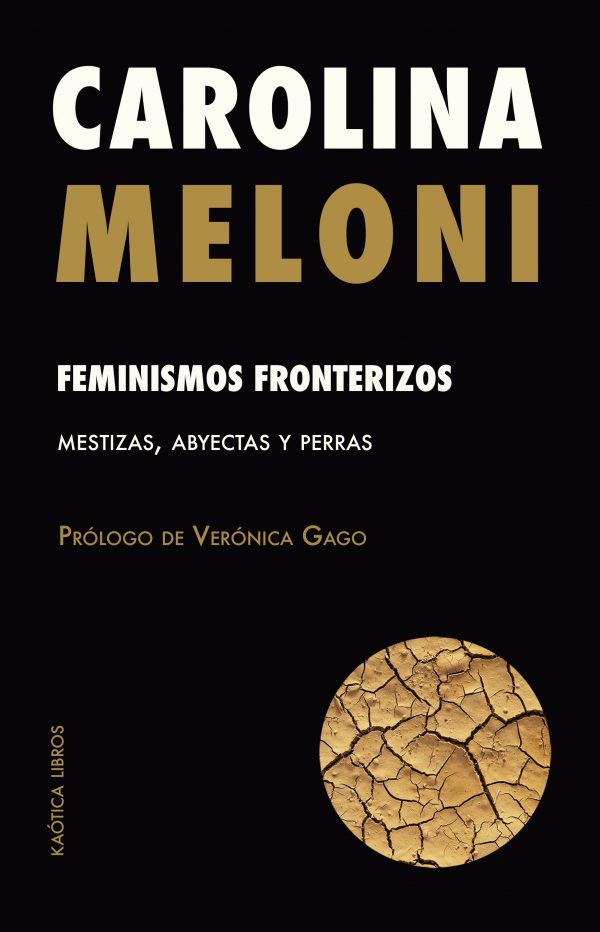











.jpg?v=63912677721)










