We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Filosofía
Espectros del modernismo popular

(Este texto es un fragmento del libro de Germán Cano Mark Fisher: los espectros del tardocapitalismo, recientemente publicado por la Editorial Gedisa, dentro de la colección Pensamiento político posfundacional. Agradecemos tanto al autor como a la editorial que compartan el texto con El Rumor de las Multitudes).
Aunque, como se ha sugerido, la figura de Mark Fisher no es asimilable del todo al giro cultural desarrollado por algunos de los protagonistas de la New Left británica de posguerra, el tono y sentido de su intervención no puede entenderse al margen de este trasfondo histórico que él denominará la apuesta del «modernismo popular», un modelo teórico y práctico que había sido introducido sobre todo por el teórico de los estudios culturales Stuart Hall desde los años setenta. «Desde mi punto de vista —escribe Hall—, mucho de lo que era creativo aunque caótico e impresionista en la “imagen del mundo” que emergía de las páginas de los escritos de la Nueva Izquierda, debía su frescura y vitalidad (así como su utopismo) al esfuerzo por esbozar el significado de estos contornos de cambio que se modificaban rápidamente. De hecho, ahí fue donde surgió la inversión de la Nueva Izquierda en el debate sobre la cultura» (Hall, 2010: 172).
Aunque la categoría de «modernismo popular», uno de los conceptos clave de su proyecto crítico, no es explícitamente desarrollada por Fisher, es explorada en su obra posterior a Realismo capitalista, rica en apuntes autobiográficos y, en esa medida, en alusiones al contexto específico de la cultura británica nacida al calor del incipiente Estado de Bienestar de posguerra. Con la apuesta conceptual por el «modernismo popular» —fórmula que, como «comunismo ácido» se entiende como provocadoramente contradictoria—, Fisher pretende ante todo formular un singular relato histórico a contracorriente de las coordenadas hegemónicas de la situación cultural agotada del realismo capitalista, un relato hoy sólo a la defensiva, pero que, por un lado, tuvo éxito en disociar toda contaminación posible entre cultura popular y vanguardia y, por otro, en contraponer falsamente un supuesto progreso de la libertad, entendida desde las prácticas individualistas neoliberales, frente a toda conciencia colectiva de los problemas sociales y el Estado. «Lo que se ha perdido —se lamenta Fisher— es la prometeica ambición de la clase trabajadora de producir un mundo que exceda —existencial, estética y también políticamente— los miserables confines de la cultura burguesa. Éste sería un mundo más allá del trabajo, pero también más allá del uso meramente convaleciente del ocio, en el que las funciones pacificadoras del entretenimiento son el anverso del trabajo alienado» (Fisher, 2016: 117).
Con la apuesta conceptual por el «modernismo popular», Fisher pretende ante todo formular un singular relato histórico a contracorriente de las coordenadas hegemónicas de la situación cultural agotada del realismo capitalista
Esta situación que Fisher significativamente tilda de «prometeica» no sólo se invirtió durante el ascenso hegemónico del programa neoliberal. El mérito de políticos como Thatcher y Reagan fue dominar la retórica de la modernización y el futuro hasta tal punto que, desde entonces, la izquierda sólo parece admitir la modernización como una funesta ideología del futuro, la última trampa del progreso capitalista. «Desde la incomodidad de la izquierda radical con la modernidad tecnológica hasta la incapacidad de la izquierda socialdemócrata para vislumbrar un mundo alternativo, en todas partes se ha cedido hoy el futuro a la derecha. Una habilidad en la que la izquierda destacó una vez —la construcción de visiones atractivas para un mundo mejor— se ha deteriorado tras años de abandono» (Srnicek-Williams, 2016: 105). «Modernismo popular» es la consigna de la batalla cultural de la que se vale Fisher no solo para no ceder la modernidad tanto a un neoliberalismo agotado, que es confrontado en relación a sus promesas incumplidas, como a una modernización progresista lineal propia del reformismo socialdemócrata. Abogar por el modernismo cultural también significa ubicarse en una posición más allá de la autopista del optimismo tecnológico como del pesimismo conservador. Esa ambivalencia trágica de la modernidad es la que, por otra parte, según autores como Jameson o Marshall Berman (Berman, 1984), mejor define al proyecto marxiano. ¿Cómo pensar y actuar dentro de ese torbellino vertiginoso que es la modernización capitalista, entrando de lleno en sus tensiones, sin caer en la tentación de mirar atrás? Es mérito del sociólogo norteamericano Marshall Berman en su obra Todo lo sólido se desvanece en el aire haber introducido una clave de lectura en la obra de Marx similar a la de Fisher y Jameson. Bajo esta perspectiva, una de las ideas más interesantes desarrolladas por Marx es que la defensa liberal del capitalismo y la crítica romántica del mismo son perspectivas complementarias, cada una de ellas parcial en su unilateralidad: mientras la primera celebra eufóricamente el enorme desarrollo de las fuerzas productivas que el régimen capitalista ha hecho posible, la segunda se limita a denunciar el vacío corrosivo de la sociedad burguesa en nombre de una «plenitud original» perdida pero irrecuperable. En otras palabras, ser «modernos» es encontrarse en un entorno corrosivo que al mismo tiempo que «nos amenaza y duele, promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros y del mundo» (Berman, 1984: 9). Como escribe Fisher, «la respuesta de Berman a la modernización es valiosa por esta importancia de lo público: «la autopista de Moses no es la única ruta que podría tomar la modernización, aunque —en una táctica que se convertirá en característica del neoliberalismo— se presenta como tal. Resistirse a este tipo de desarrollos era, según se les decía a sus oponentes, oponerse a la propia modernización; pero Berman quiere mantener otro modernismo, un modernismo no de la autopista, sino de la calle y el espacio público. Su relato del modernismo es sobre todo un relato de calles diferentes: los bulevares parisinos de Baudelaire (y más tarde de Benjamin); la avenida Nevsky de San Petersburgo, donde los personajes de Gogol deambulaban en una bruma fantasmagórica y el Hombre Subterráneo de Dostoievski desafiaba al oficial, su supuesto superior, y en ese desafío —patético y desesperado como parece a primera vista— se hacía a sí mismo y a toda una estructura social jerárquica repentinamente visible, y por lo tanto capaz de ser derribada» (Fisher, 2008).
Repárese también en cómo, para Fisher, el dispositivo neoliberal, a pesar de su cuestionamiento del modelo fordista disciplinario, no ha modificado del todo la relación burguesa clásica entre un trabajo productivo y un ocio opiáceo. Lo que resultaba sugerente de este «prometeísmo» a la vez modernista y popular era su intento —Fisher está muy cerca aquí de las tesis de Stuart Hall— de entender cierta autonomía y resistencia de lo «popular» dentro de los procesos de modernización a los repetitivos y homogeneizadores dispositivos de sujeción —Fisher los llama «populistas» o «popistas»—, característicos de la industria cultural, sin renunciar a una dimensión crítica que le aproxima en parte a ciertos diagnósticos frankfurtianos, como es el caso de Marcuse, como veremos. Lo que la modernización incorpora en la cultura de masas no debe así ser sólo visto como un proceso de mistificación producido por la lógica cosificadora del capitalismo monopolista, sino como una transformación cultural ligada a los mestizajes entre los grupos sociales y la propia complejidad de lo urbano.
Allí donde la primera generación frankfurtiana y su categoría de «industria cultural» se vio forzada, dada su terrible experiencia biográfica del fascismo y su diagnóstico histórico del tardocapitalismo monopolista, a subrayar la promesa estética como una forma de negatividad que impedía cualquier reconciliación con lo positivo, el modernismo de Fisher se aproxima a esta misma experiencia «cosificadora» de la modernidad subrayando también sus ambivalencias culturales —la cultura es, sobre todo, un campo de batalla— y algo más escéptico respecto a las posibilidades teóricas de una metodología crítica basada en la teoría dialéctica. Si bien ambas posiciones se definen por no rendirse crítica y políticamente al sentido común producido por la industria cultural, que falsamente se arroga su identificación con la cultura de masas o cultura popular, lo que separa a Fisher de la primera generación frankfurtiana no es menos interesante.

Ante todo, la experiencia modernista popular fisheriana no habita ya la modulación dialéctica entre la herencia liberal y la subjetividad debilitada tardocapitalista. Allí donde este contraste crítico sirve a los frankfurtianos más para cuestionar la falsa libertad de la «desublimación represiva» que para abrazar la herencia liberal burguesa, Fisher ha de vérselas asumiendo plenamente el eclipse de este viejo modelo subjetivo de formación con su correspondiente promesa cultural. Esta cuestión conecta las preocupaciones fisherianas por el aceleracionismo con un tema fundamental en la década de los años veinte y treinta: cómo arrebatar las fuerzas de producción tecnológicas al capital para la transformación social.
Las comprensibles reservas críticas ante la fácil liberación del principio del placer propias de lo que Fisher llama «popismo», no llevan a Fisher a aferrarse al mástil de un árido «principio de realidad» o de un ideal subjetivo burgués de endurecida autocontención ya anacrónicos, sino a interesarse por aquellos artefactos estéticos que fueron sensibles a las promesas de felicidad que habitan en la cultura popular. Entender que Fisher es tan «popular» como «modernista» supone apreciar esta revalorización del momento estético sensible, un goce corporal o un deseo del espectador que no es precisamente pasivo o víctima de la manipulación mediática y que, por otra parte —y aquí si cabe apreciar conexiones con la crítica frankfurtiana—, escapa a las simplificaciones mentirosas de un «placer» fácil e inmediato. Es curioso comprobar aquí cómo la lectura de Deleuze sobre el deseo: «en el culto del placer hay mucho odio o mucho miedo respecto al deseo» (Deleuze-Parnet, 2004:112) y cierto Lacan mediado por la escuela eslovena (Žižek, Zupančič), conduce a Fisher a un planteamiento próximo a las posiciones frankurtianas contra la industria cultural: la crítica de los «pequeños placeres» producidos por ésta, no por ser una legítima huida de una realidad mala, sino por ser una huida acomodaticia respecto a toda experiencia de resistencia frente a esa realidad. En ese sentido, podríamos decir, el placer de la industria cultural aplaza la promesa de felicidad al mismo tiempo que exhorta a los sujetos a participar de una dinámica social que aparece como falsa felicidad completa. Lo que es criticable en las ofertas de la industria cultural entonces es «la ideología de la felicidad que encarna: la noción de que el placer o la felicidad (el “entretenimiento” sería su síntesis espuria) ya existe y que está al alcance del consumidor» (Jameson, 2010b, 228).
Que Fisher abogue en ocasiones por una cierta ascesis cultural de autoconformación frente a la demagogia del «popismo» no es, pues casual; ni tampoco que, partiendo de estas premisas, se interese, en un gesto curiosamente nietzscheano (Fisher, 2020: 30), por las estéticas populares británicas del artificio (el glam, lo gótico, el pospunk) frente a los planteamientos conservadores del rock norteamericano a favor de la «autenticidad». «No hay modo de enraizar al pop británico en un paisaje» (Fisher, 2020: 39). Me atrevería a sugerir que este vínculo en Fisher entre lo popular y el artificio es una de las claves de su educación sentimental y su desprecio por las exitosas complicidades entre el mundo hippie de los años sesenta y la posterior cultura neoliberal, tan próxima al emprendimiento como al romanticismo del yo interior. Si bien Fisher modificó su crítica inicial de la cultura hippie —«nunca confíes en un hippy» era una consigna punk—, no dejó de criticar esta transición de la autenticidad contracultural a la autenticidad neoliberal.
Un modernista popular —el desclasado cantante de Roxy Music, Bryan Ferry, es aquí una figura clave para la reconstrucción biográfica que Fisher hace de sí mismo (Fisher, 2020: 34)— no es alguien que se limita a resignarse a la desvalorización nihilista de los valores culturales tradicionales, sino un experimentador que traza conexiones entre la cultura aristocrática y la clase trabajadora emergente. Todo el mundo sabe que siempre ha existido una profunda afinidad entre la clase obrera y la aristocracia. Fundamentalmente aspiracional, la cultura de la clase obrera es ajena al impulso nivelador de la cultura burguesa —y por supuesto esto puede ser políticamente ambivalente, ya que si la aspiración consiste en la búsqueda de estatus y autoridad, confirmará y reivindicará el mundo burgués. Sólo será políticamente positivo si el deseo de escapar inspira a tomar una línea de vuelo hacia el cuerpo colectivo proletario y la nueva Tierra (Fisher, 2020: 31).
Un modernista popular no es alguien que se limita a resignarse a la desvalorización nihilista de los valores culturales tradicionales, sino un experimentador que traza conexiones entre la cultura aristocrática y la clase trabajadora emergente
Que este gusto por el artificio cultural del prometeísmo modernista haya quedado interesadamente olvidado y caricaturizado como mero esnobismo es consecuencia, para Fisher, de las estrategias antiintelectualistas y antiestéticas del realismo capitalista, de un desplazamiento desde el cual el cinismo de las clases dominantes se ha impuesto apoyado en el cinismo de las clases dominadas.
Si algo llama la atención de esta posición es cómo Fisher, en un movimiento teórico parecido al de Jameson y Marcuse, transgrede atrevidamente un tabú contemporáneo: el tradicional problema filosófico, que se remonta a Platón, de la verdadera y falsa felicidad. No es casual que Fisher valore positivamente esta crítica de Jameson al cómodo «antiintelectualismo populista» como «un momento reaccionario que se hace pasar por emancipador» (Fisher, 2022: 48). Este comentario subraya el desafío modernista de Fisher como teórico intempestivo en y contra la cultura popular hegemónica dentro del realismo capitalista. «No hay realismo más allá de lo Real del antagonismo de clase» (Fisher, 2016: 270) quiere decir: no sólo que toda aproximación a los objetos culturales debe entenderse dentro de un campo político y estético de fuerzas en relación, sino que, a diferencia de lo que llama el «deleuzianismo vulgar» hegemónico del pensamiento poscapitalista (Fisher, 2016: 271), es preciso introducir cierta negatividad para superar ese funesto principio del placer del «popismo» oficial, «siempre exhortándonos a estar excitados por el último producto cultural, a la vez sombrío y resplandeciente, y hostigándonos porque no conseguimos ser lo suficientemente positivos» (Fisher, 2016: 271).
La victoria del realismo capitalista no fue así en absoluto una simple restauración de lo viejo: el individualismo emprendedor impuesto por el neoliberalismo fue también un nuevo tipo de subjetividad, un individualismo definido contra las diferentes formas de colectividad proclamadas en los años sesenta. «Este nuevo individualismo fue diseñado para superar y a la vez hacer olvidar esas formas colectivas. Así que recordar estas múltiples formas de colectividad es menos un acto de memoria que de olvido, un contra-exorcismo del espectro de un mundo que podría ser libre» (Fisher, 2021: 131).
Plantear la posibilidad de un «modernismo popular» también permite deconstruir y, en esa medida, «contaminar» la falsa oposición entre la posición intelectualista propia del modernismo de vanguardia y una cultura de masas orgullosa de su banalidad y zafiedad. Superar, en suma, una especie de doble «envidia» cultural. Debemos tener en cuenta, como subraya Andreas Huyssen, que el modernismo —muchas veces despreciado por la izquierda como elitista, arrogante y mistificador de la cultura burguesa y demonizado por la derecha como desestabilizador de la cohesión social— «es el testaferro que necesita desesperadamente el sistema para conferirle un aura de legitimación popular a las bendiciones de la industria cultural. O para decirlo en otros términos: mientras que el modernismo oculta su envidia hacia la vasta penetración y alcance de la cultura de masas detrás de una pantalla de condescendencia y desdén, la cultura de masas, cargada de culpa, desea esa dignidad de la cultura seria que siempre la esquiva» (Huyssen, 2002: 42).
Del mismo modo que el olvido interesado de esa «tendencia» cultural modernista en la esfera pública del pasado británico en las últimas décadas del siglo XX ha sido una de las estrategias ideológico-afectivas del realismo capitalista, el trabajo de duelo de la política cultural del futuro debe hacerse cargo de esa promesa espectral. Lo que se ha perdido no es, pues, ningún objeto a recuperar o restaurar, sino una tendencia, una «posibilidad». La melancolía fisheriana se niega a dejar marchar al fantasma o —lo que a veces es lo mismo— se niega a que el fantasma nos abandone. «El espectro no nos permitirá acomodarnos en las mediocres satisfacciones que podemos cosechar en un mundo gobernado por el realismo capitalista» (Fisher, 2018: 49).
De hecho, podríamos hablar aquí de un doble espectro: un primer fantasma que fisura y «que hace vacilar el presente» como escribe Jameson, con vibraciones que no son definibles en términos de debilidad provisional (Jameson, 2002: 47); y un «segundo fantasma» que, asediando a la cultura hegemónica —esa cultura cuyo horizonte cerrado sólo se puede percibir ya como epigonal y crepuscular—, genera reacciones defensivas y proyección de imaginarios reactivos. Incapaz de abrirse a experiencias de futuro, el marco ideológico del realismo capitalista es el del resentimiento frente a cualquier otro tiempo. Este resentimiento o «presión deshistorizante» (Fisher, 2018: 53) en la lógica cultural del realismo capitalista hacia las formas contaminantes del «modernismo popular» es discutido políticamente. Es aquí donde su recuperación de la problemática de la conciencia de clase recusa cualquier miserabilismo, pero también todo populismo demagógico. No es casual que en este punto acuda al proyecto gramsciano de Stuart Hall y su perspectiva dentro de los estudios culturales. Si es «imperioso rechazar el identitarianismo y reconocer que no hay identidades, sino sólo deseos, intereses e identificaciones» (Fisher, 2021: 113), es justo porque «en lugar de congelar a las personas en cadenas de equivalencias ya existentes», la estrategia política de Hall buscó «tratar cualquier articulación como provisional y plástica» (Fisher, 2021: 113). El problema de la «izquierda» hoy es que sabe generar culpa pero no adeptos. Su objetivo no es «popularizar una posición de izquierda o incorporar a más gente, sino permanecer en una posición de superioridad elitista en la que a la superioridad de clase se agrega una superioridad moral: «Cómo te atreves a hablar, ¡los que hablamos en nombre de los que sufren somos nosotros!» (Fisher, 2021: 113).





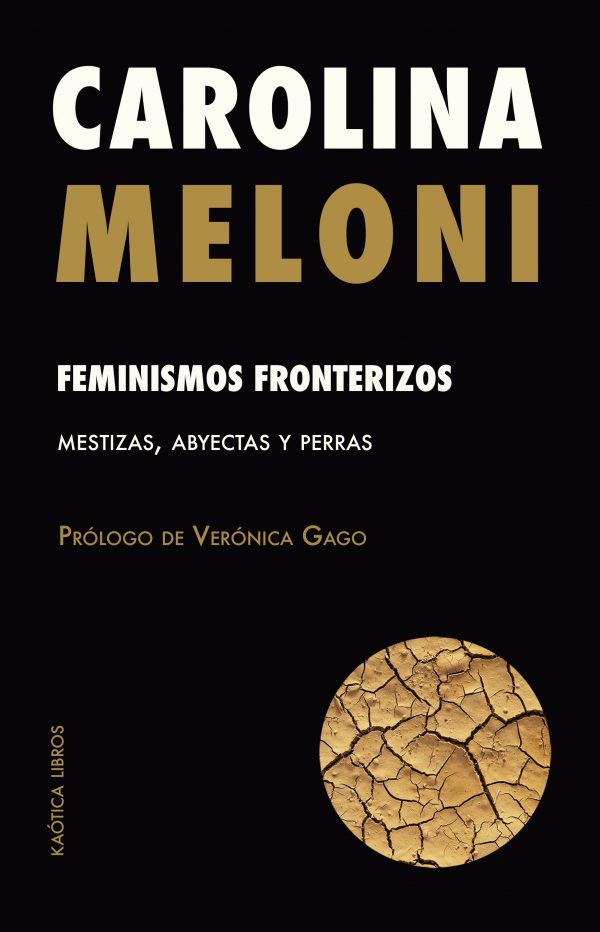






.jpg?v=63913045047)




.jpg?v=63867172702)



.jpg?v=63912793962)
.jpg?v=63912793962)





