Feminismos
Los márgenes, fuente de la democracia: de Sojourner Truth al feminismo poscolonial

Nos hemos acostumbrado a celebrar nuestras mutuas diferencias. Esta celebración, por supuesto, es un campo de batalla. No todas las fiestas acaban bien, en muchas de ellas las trifulcas aderezan el acto de irrumpir la cotidianidad y sacarse los demonios, que es en el fondo la función de toda fiesta: un ritual de sanación.
Nuestras mutuas diferencias nos recuerdan siempre aquello de “lo personal es político”. Porque lo que somos es lo que se cuestiona, nuestra identidad social, la configuración social de un modo de aparecer en lo público y de ser reconocido allí, incluso como alguien que no debería ocupar ese espacio.
Traigo esto a colación porque la bondad con que se arropa la defensa de la diferencia se disuelve en nuestras manos, se convierte en un hablar de boquilla que sigue dejando en la cuneta a muchas de nosotras. Se olvida aún hoy que la demanda por la diferencia es la demanda por el voto, por la ciudadanía, por el estatus legal de quien ha de ser protegido ante el uso de la violencia de un tercero.
De la esclavitud a las políticas de la identidad
Hace 170 años, el 21 de mayo de 1851, Sojourner Truth (1797-1883), la esclava liberta, abolicionista y madre del feminismo de color, pronunció su famoso discurso Acaso no soy mujer en la Convención de los Derechos de la Mujer de Ohio. Las palabras de Truth se dirigían tanto a hombres como a mujeres, para señalar que la diferencia entre una mujer blanca y otra de color no era un obstáculo para formar parte del mismo colectivo que reclamaba el voto femenino. Las esclavas, las libertas y las fugitivas no encarnaban el ideal de mujer. Sus descendientes tampoco lo hacen. El hecho de no poder representar el ideal es la clave de todo este asunto que rodea a la diferencia.
Las mujeres no somos iguales entre nosotras, pero sí debemos ser iguales jurídicamente a los varones o a quienes ostentan el poder de definir las normas de nuestra presencia en lo público. S. Truth sabía que la idea normativa de mujer de aquel entonces tenía que ampliarse, porque de esto depende el sentido emancipatorio del voto y no de un reconocimiento atrapado en el papel. En su discurso, S. Truth puso de manifiesto su experiencia de mujer trabajadora para señalar que trabajar no debía impedirle su condición de ciudadana. Reclamó su igualdad jurídica partiendo de su diferencia específica y así nos dejó dicho que una democracia, por el hecho de serlo, está exigida a ampliar su demos, a nutrirlo con el fin de impedir la sujeción por razones tanto contingentes, como son el color de piel o el sexo o la familia en que naces, como institucionales, a saber, el racismo, el patriarcado y el clasismo.
Una democracia, por el hecho de serlo, está exigida a ampliar su demos, a nutrirlo con el fin de impedir la sujeción por razones tanto contingentes como institucionales.
Las palabras de S. Truth aún tienen mucho que decirnos, ellas continúan exhortándonos a ampliar los límites de lo que identificamos como “nuestro”. Diremos que en las sucesivas confrontaciones por la definición del demos, de quiénes pueden o no pertenecer a la comunidad política, sigue resonando su voz. Hace ya cerca de 44 años, en abril de 1977, se publicó la declaración de intenciones de la Colectiva Combahee River (1974). Desde coordenadas históricas diferentes a las de S. Truth, la declaración volvió a poner de relieve la disputa por los quiénes en una democracia, así como las contradicciones en el interior de los movimientos emancipatorios. Señaló la divergencia no solo de estrategias políticas para superar la injusticia social, planteando así el estrecho marco de representación de lo que somos capaces de aceptar como alteridad, sino que desafió el lenguaje inclusivo y las prácticas democráticas de dichos movimientos que habían señalado siempre hacia afuera y hacia arriba al tratar del origen de la desigualdad. Ni el feminismo de la segunda ola, por un lado, ni el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos, de otro, se hacían cargo de sus diferencias internas. En esta confrontación, la colectiva cuestionó el relato oficial de la emancipación en los Estados Unidos y lo hizo desde la elección de su propio nombre rindiendo tributo, en clave de raza y género, a figuras olvidadas como Harriet Tubman (1820-1913), la esclava fugitiva que en 1863 comandó la batalla del Río Combahee y que liberó a más de 700 esclavos.
La declaración de 1977 no es la primera que hacen las mujeres afroamericanas, pero sí es la primera en declarar una política de la identidad. Desde su escisión en 1974 de la NFBO (National Feminist Black Organization), la colectiva del Río Combahee se reunió en grupos de concientización y estudio con el fin de teorizar las condiciones en que se produce la sujeción de las mujeres afroamericanas y lesbianas, y el modo en que se despliega y articula. Su política de la identidad indica que sin esta no es posible la creación de una voz colectiva.
Reconocemos que la única gente a quien le importamos lo suficiente como para trabajar por nuestra liberación somos a nosotras mismas. Nuestra política nace de un amor saludable por nosotras mismas, nuestras hermanas, y nuestra comunidad que nos permite continuar nuestra lucha y trabajo.
Este enfoque sobre nuestra propia opresión está incorporado al concepto de la política de la identidad. Creemos que la política más profunda y potencialmente la más radical se debe basar directamente en nuestra identidad, y no en el trabajo para acabar con la opresión de otra gente. En el caso de las Negras este concepto [la identidad] es especialmente repugnante, peligroso y amenazante y, por lo tanto, revolucionario porque es obvio al ver a todos los movimientos políticos antecedentes al nuestro que en ellos cualquier otra persona merece la liberación más que nosotras. Rechazamos pedestales, ser reinas, y tener que caminar diez pasos atrás. Ser reconocidas como humanas, igualmente humanas, es suficiente (Moraga y Castillo, 1988: 175).
La identidad que aquí se reclama como política no es lo que hoy celebramos como parte de la pluralidad humana y que puede ilustrar la diferencia cultural. Al contrario, la identidad, y de ahí su estatus político, es el resultado de un proceso estructural y por ello su reivindicación aspira a modificar las formas de sujeción a que estamos sometidas. Hablar de identidad exige combinar las herramientas de la política de clase a otras nuevas, a ejes de diferenciación social que crean modos de consciencia nutridos de la desinformación sobre quiénes fuimos y qué deberíamos esperar. Al afirmar la importancia de la identidad y su construcción histórica, la colectiva del Río Combahee nos recuerda la exigencia cívica de ampliar el imaginario emancipatorio y revolucionario para escudriñar las formas de dominación y sujeción en las que se entrelazan el capitalismo, el patriarcado y el racismo. Formas de dominación que encarnan en nuestros cuerpos de mujeres de color y en el lenguaje que hablamos, las palabras que podemos y queremos decirnos e incluso las que nos da miedo pronunciar.
La colectiva del Río Combahee abrió así la brecha para mostrar, como ya lo hiciera S. Truth, que si bien la diferencia había sido usada como un modo de legitimar la opresión, esa misma diferencia puede llegar a ser la clave de bóveda para otro modo de hacer política. Esto es, crear una voz nueva que nutra las reglas de la confrontación desde su particular modo de aparecer en lo público transformando así su, hasta entonces, estrecho sentido.
Diferencias e injusticias sociales: las voces de la disidencia
Como parte de esa historia compartida de disidentes y revolucionarias por forjar nuevos sentidos de la política conviene recordar a Gloria Anzaldúa (1942-2004), teórica feminista chicana, lesbiana y marxista. A ella le debemos varias cosas que nos ayudan a pensar la política desde otros mimbres. Podemos señalar algunas como, por ejemplo, replantear el marco conceptual sobre la frontera geopolítica como una morada y no como una línea de defensa ante lo extraño. También la idea de una solidaridad transversal, que ilustra con la imagen de un puente, entre personas rotas y quebradas por la institucionalidad. Asimismo, a ella le debemos la primera antología de textos de lo que hoy conocemos como feminismo poscolonial: This Bridge Called My Back. Writings By Radical Women of Color (1981), editado junto a la poetisa chicana Cherríe Moraga.
Este año This Bridge cumple su 40 aniversario. Fue publicado originalmente en Persephone Press el año 1981 y presentado el 2 de junio de ese mismo año en el Tercer Congreso Nacional de Estudios de Mujeres (CNWS) en Storrs, Connecticut. Alcanzó una segunda edición en 1986 bajo el sello editorial Kitchen Table ―la iniciativa de A. Lorde y Barbara Smith para contar con canales de creación y difusión de contenidos propios (Smith, 1989)―. El año 2001, coincidiendo con su 20 aniversario, se publicó una tercera edición revisada por Third Woman Press. En 2015, la editorial universitaria de la State University de Nueva York, Suny Press, publicó una cuarta edición como respuesta a la demanda de nuevas generaciones de activistas y estudiosos de los feminismos.
A cuarenta años de haber visto la luz, celebramos el legado teórico y recordamos además que la publicación constituyó una batalla política. Era el inicio de la era Reagan y del ataque a las luchas por el reconocimiento social de las mujeres lesbianas y las mayorías silenciadas de mujeres latinas, chicanas, afroamericanas y asiáticas. A este escenario alude la propia Ch. Moraga en el prefacio y señala las dificultades que tuvieron para publicar. Dificultades que siguen formando parte de la subjetividad femenina: el pluriempleo, la confrontación con los estereotipos por parte de los distribuidores de contenidos, la doble jornada, la ausencia de una habitación propia y, en cambio, sí la mesa de la cocina como lugar de trabajo y la confrontación con la idea de que pensar y escribir es un lujo al que las mujeres pobres no pueden acceder.
Quienes hoy leemos a las autoras que publicaron en This Bridge entendemos que ellas se jugaron su vida en la palabra, porque esa es la única opción para seguir respirando, para entender la violencia que viene de fuera, también el “auto-odio”, la ira, las reticencias emocionales que puedan ilustrarnos de los obstáculos sociales que nos impiden tejer una solidaridad entre personas de las que se dice que no encarnan el ideal humano.
Ya lo decía Audre Lorde, la ira es nuestro punto de partida: “Toda mujer negra de EE. UU. vive su vida en algún lugar a lo largo de una profunda curva de antiguas e inexpresadas iras […] Disciplinar esta ira en lugar de rechazarla ha sido una de las tareas de mi vida” (Lorde, 1984). Hacernos cargo de la rabia forma parte de la transformación política que aspira a tejer un lazo social desde un lugar que no sea el rechazo de lo que identificamos como la otra o el otro, sino de la protección de las vidas.
Hablar de identidad exige combinar las herramientas de la política de clase a otras nuevas, a ejes de diferenciación social que crean modos de consciencia nutridos de la desinformación sobre quiénes fuimos y qué deberíamos esperar.
Como apuntara bell hooks, la experiencia de la opresión y la marginalidad exige conducir nuestra voz (hooks, 2004); denunciar y trazar la genealogía de lo que G. Anzaldúa denomina como la herida colonial (Anzaldúa, 1987; Palacio, 2020) con el ánimo de alumbrar nuevos sentidos. La urgencia por escribir es la urgencia del pensar, de aportar un sentido al absurdo de las formas de violencia que han articulado las vidas de nuestras bisabuelas, abuelas, madres, tías, primas y de las nuestras y las de todos aquellos que han sido señalados por no pertenecer a la “norma”.
Esta puente mi espalda.Escritos de mujeres tercermundistas de los Estados Unidos (1988), traducción castellana de This Bridge…, logró la enorme tarea de obtener el reconocimiento público de una voz polifónica que ofrece aún hoy un conocimiento sobre la producción social de cuerpos y vidas en los márgenes del Estado de derecho. Las mujeres radicales de color son las mujeres tercermundistas de los Estados Unidos y de cualquier comunidad política que, en la confluencia de diferentes sistemas de opresión, produce ciudadanías de segunda y tercera categoría. Somos todas aquellas cuyas vidas se gestan y reproducen en condiciones de precariedad las que articulan lo que hoy se conoce como el Sur global.
Si Esta puente marca el inicio de lo que Cherríe Moraga (1981) identifica como una “teoría encarnada” (Theory in the Flesh), que surge de la penetración en el entrelazamiento de las formas de injusticia que producen a los cuerpos de las mujeres de color, se debe, por una parte, a que esta teoría pone la atención en las dinámicas sociales que legitiman formas de producción y reproducción de la precariedad, que se sirven de la creación de espacios diferenciados (fronteras, CIES, maquilas) donde puedan des-“aparecer” los cuerpos no canónicos. Por otra, a que el diagnóstico y el testimonio abren la senda para la comprensión de la intersección de las injusticias y de la interdependencia social. Ambas cuestiones se convierten en herramientas clave para hacernos cargo de la vulnerabilidad y del cuidado como correlato del ejercicio de la autonomía.
De esclavas a migrantes, nos/otras tenemos que seguir andando
Hoy, en su 40 aniversario, esta polifonía vocal de la que surgen los estudios feministas poscoloniales demanda que no olvidemos que estamos exigidas a pensar y actuar en contra de la confluencia entre explotación económica, explotación sexual y explotación racial, y que revisemos nuestros actuales modos de marginación de las voces disidentes dentro del feminismo. El techo de cristal no es nuestro único problema, porque como descendientes de esclavos, y hoy posiblemente migrantes, sabemos que muchas de nosotras ni siquiera podemos planteárnoslo, aunque aspiramos a que nuestras hijas, sobrinas o nietas puedan alguna vez romperlo o, aún mejor, que sean otras las batallas por librar en su futuro.
En este presente de precariedad, pandemia y de asunción de la vulnerabilidad social y humana, las voces disidentes siguen ofreciéndonos herramientas fundamentales para forjar un nuevo parentesco político, uno que reconozca las fronteras de su realidad y asuma por fin que hablar de diferencia es ampliar la base social de la igualdad democrática, como han señalado S. Truth, la Colectiva del Río Combahee y las autoras de Esta puente.
Recordar el gesto político de nuestras madres poscoloniales: poner su espalda como puente, punto de apoyo para las generaciones actuales y futuras, nos permite apuntar que afirmar la negación de nuestra forma de existir y hablar no constituye un acto de victimismo, sino de rechazo al hecho de que no podamos elegir el espacio a ocupar. Cuando transformamos el valor negativo de nuestra identidad en una afirmación se inicia un proceso de toma de consciencia, que entiende que parte del juego político consiste en romper la lógica de la identificación por la que dicho lugar nos es asignado. Sin embargo, la afirmación por sí sola no basta. Menos aún cuando esta consiste en un reverso del acto de violencia al que reacciona para instaurar una nueva exclusión. La diferencia adquiere su potencia creadora de sentido y, por tanto, de nuevas relaciones de poder al verse como consciencia situacional, condición sociohistórica y geográfica. Esta consciencia es la que demanda la afirmación, porque surge de la necesidad imperiosa por modificar todo aquello que produce subjetividades marginales y marginadas. El cómo se ha legitimado la desigualdad política y cívica, el cómo se ha organizado institucionalmente, de qué modo esa desigualdad atrofia las maneras de pensar, de hablar y de sentir, el cómo opera desde afuera y desde dentro impidiendo que unas y otras, nos/otras (Anzaldúa, 1987), nos situemos ante las contradicciones sociales y abramos un proceso de disputa sobre estos procesos sociales que continúan haciendo que nuestras vidas sean desechables y sobre todo que creamos que lo son.
― Martha Palacio es autora de Gloria Anzaldúa: poscolonialidad y feminismo. Barcelona: Gedisa, 2020.
Referencias bibliográficas
― Anzaldúa, Gloria. Borderlands / la Frontera. The consciousness of the New Mestiza, San Francisco: Aunt Lute, 1987.
― Anzaldúa, Gloria y Moraga, Cherríe. This Bridge Called My Back. San Francisco: Kitchen Table, 1986 [1981: 1ª].
― hooks, bell. “Mujeres negras. Dar forma a las teorías feministas”. En: hooks, b.; Brah, Avtar; Sandoval, Chela y Anzaldúa, Gloria et al. Otras inapropiables. Madrid: Traficantes de sueños, 2004.
― Lorde, Audre. “Mirándonos a los ojos: Mujeres negras, ira y odio”. En: La hermana, la extranjera, Madrid: Horas y Horas, 2003.
― Moraga, Cherríe y Castillo, Ana. Esta puente mi espalda. Voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos. San Francisco: Ism Press, 1988.
― Palacio Avendaño, Martha. Gloria Anzaldúa: poscolonialidad y feminismo. Barcelona: Gedisa, 2020.
― Smith, Barbara. “A Press of Our Own Kitchen Table: Women of Color Press”, Frontiers a Journal of Women Studies 10, 3: 11-13, 1989.
Feminismo poscolonial
'Weychafe': María Lugones, la guardiana de la vida
Filosofía
Bárbara y mestiza: el feminismo de Gloria Anzaldúa
Filosofía
Indias, putas y lesbianas: María Galindo y la desobediencia feminista
Pueblos originarios
Las mujeres indígenas también construyeron el mundo
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!
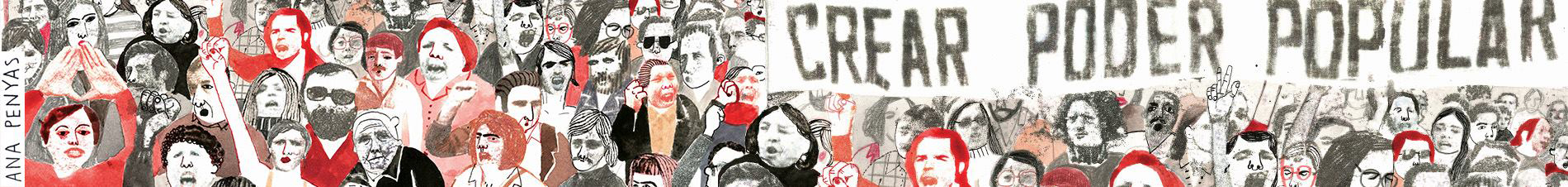




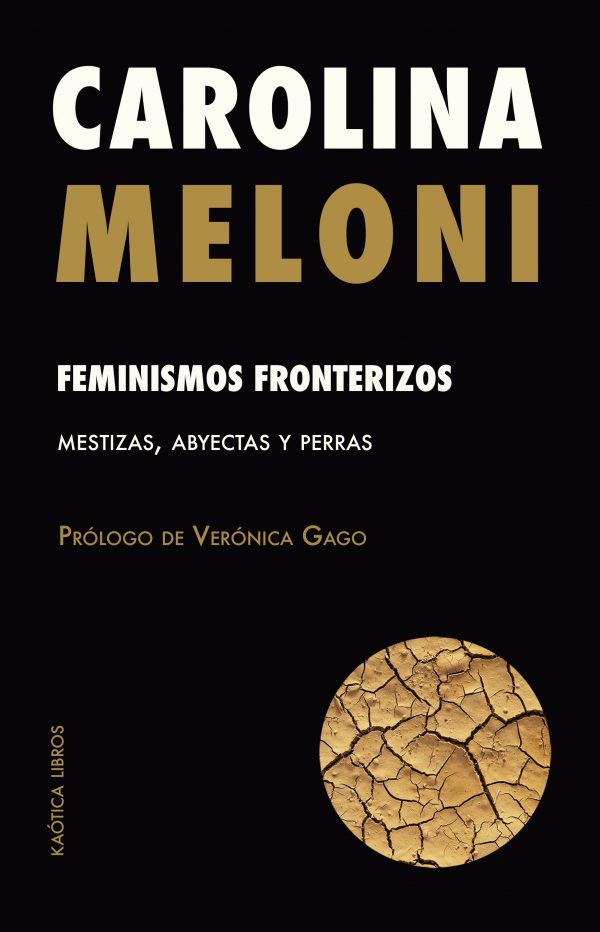
.jpg?v=63936833670 2000w)
.jpg?v=63936833670 2000w)