Feminismos
La contraseña feminista. Biografía de mi conciencia (y mi inconsciente) feminista

(Dedicado a mi madre, Ana Berezin)
“La lengua que se hablan las mujeres cuando nadie las escucha para corregirlas. Tal vez he podido escribir porque esa lengua escapó al destino reservado a las caperucitas rojas. Cuando no te pones tu lengua en el bolsillo, siempre habrá una gramática que la censure”.
“¿Cuántas veces moriste antes de haber podido pensar: soy una mujer, sin que esa frase significara entonces sirvo?”
Hélène Cixous.
El feminismo a veces es un delicado hilo conductor de la existencia, que podemos agarrar après coup. Una ocasión o un gesto, incomprensible entonces, pero que nos ha salvado. Los submundos en los que mujer quiso decir nada y, de nuevo, los submundos en los que inventamos una forma de vivir, o en los que quisimos que haya otra forma de vivir. Un movimiento involuntario, una puesta en suspenso, la emergencia de algo distinto a lo que se puede pensar o decir. Hay hitos a lo largo de la Historia que fundan particulares modos de leer y escribir; hitos que reescriben la cultura toda. El psicoanálisis fue un acontecimiento en la Historia. Lo mismo está ocurriendo con los Feminismos. Son acontecimientos significantes.
Ahora tiro de ese hilo y pienso qué era leer y escribir antes de la conciencia feminista. Me surge la palabra contraseña. Cuando las mujeres hacíamos revoluciones sin saber que las hacíamos, cuando uno o varios personajes nos rescataron del silencio y del lugar atribuido. Cuando hubo música para cantar como si no supiéramos lo que las palabras nos hacen. El feminismo, en mi vida, antes de saberse feminismo tal vez fue una contraseña. Ese desacople entre la teoría y la experiencia acumuló un capital de contraseñas que hoy podemos leer y que, en ocasiones, nos llevan a escribir. Como hoy, aquí.
Cuando escribí mi libro acerca del sueño ―esa experiencia que atesoro y me ha salvado en varios sentidos―, pero más aún cuando lo vi publicado, descubrí lo escasa que era la referencia a autoras mujeres en mi propio texto, en contraposición a las referencias y citas de autores varones. Pensé en mis lecturas, pensé en mi biblioteca. Pensé en cosas que nunca antes había notado. Recuerdo que eran los tiempos de la militancia por la legalización del aborto. Eran los tiempos, al menos para mí, de descubrimiento feminista, ya desde el primer #niunamenos, pero mucho más entonces. Tiempos de abrir los ojos a muchas y tantas cosas que hacían que el mundo entero se redefiniera. Porque la conciencia feminista está hecha de muchos de esos descubrimientos.
Mi conciencia feminista está hecha, antes de saberse tal cosa, de algunas contraseñas. Tal vez podemos empezar por Emilio Salgari. Resulta que en la escuela primaria a la que yo iba, a los 10 años obligaban a leerlo. Rápidamente entendí que ese placer desmesurado que me producía su lectura, y que me llevó a inventar un poema-canción (el mismo placer que conocí frente a los libros de la colección Robin Hood, como Las aventuras de Tom Sawyer o La reina de los caribes), era impresentable e inconfesable en el mundo de “las nenas”. Las nenas no disfrutaban de leer a Salgari. Y ahí conocí la vergüenza.
No exagero si digo que la lectura y la escritura me han salvado. Mis mayores corajes se sostienen allí.
Mafalda, a la que amé y amo, pero más aún la tríada formada por Mafalda, Susanita y Libertad, me dieron algunas pistas. Me hubiera encantado haber sabido leerlas mejor. Leerlas más. Leerlas desde ahora pero antes. Anna Frank y su diario, leído varias veces, me dio una idea (además de tantas otras cosas) de la pluma como herramienta política. De lo autobiográfico como testimonio, de lo que la escritura puede al mismo tiempo en una vida, y en tantas vidas, de la escritura como sublevación y supervivencia.
Mi infancia se escribió entre María Elena Walsh y Elsa Bornemann, Alicia en el país de las maravillas y Alicia a través del espejo. Mercedes Sosa y su voz, que en mis fibras sensibles marcó lo que una voz india, negra y pobre puede. Como el musguito en la piedra sigue sonando, siempre.
Agatha Christie fue pasión en la adolescencia. Yo investigaba dónde conseguir prestados sus libros, o dónde comprarlos. Los fui leyendo, casi todos. El dolor que sentí al leer Noche eterna aún no se me va, junto con la idea de que la locura puede estar en el otro y también en uno. El encuentro con Agatha fue el encuentro con una mujer que dedicó su vida a escribir, con la escritura como territorio de huellas y pistas, el lenguaje entrelazado al enigma.
La adolescencia fue para mí invención poética. Más allá ―o no― de tantísimas lecturas. Un taller literario, coordinado por Martha Goldín, me dio la palabra desde los 15 a los 20, y luego también. Gracias a ese taller escribí, leí, publiqué un libro de poemas en la maravillosa e histórica colección que dirigía José Luis Mangieri, junto a dos compañeras. Tuve suerte. Me abracé a la poesía y a los gestos generosos de algunas poetas. Entre Alejandra Pizarnik, Olga Orozco, Wislawa Szymborska y tantas más. Lo poético me forjó, me animó. Tanto así que luego coordiné, en la Facultad de Psicología, mis propios talleres.
No exagero, pues, si digo que la lectura y la escritura me han salvado. Mis mayores corajes se sostienen allí.
El psicoanálisis supo iluminar los modos en los que el patriarcado participó y participa de nuestra constitución subjetiva. Como psicoanalistas hemos sido parte de un trabajo de lectura que produjo enormes escisiones y desmentidas de nuestra propia constitución sexual, de nuestros límites y posibilidades. He permanecido en un diván, muchos años, que profundizó esa desmentida. Castradas, envidiosas, en el camino de realizar ecuaciones simbólicas que arribarán y confluirán en nuestro deseo de maternidad, en el mejor de los casos… Histéricas, semblantes, cocodrilos, fálicas. Nuestra genitalidad sin clítoris, nuestra feminidad equivalente a pasividad. La ley, la terceridad y el orden simbólico se fundaban en el “nombre del padre”. Ese precepto también fue la ley sagrada, el espíritu santo y pastoral del psicoanálisis. ¿Cuántas veces, en mis inicios hospitalarios, las supervisiones nos enviaban a “construir un padre” como camino a la cura? Lejos, lo más posible de esas madres locas y devoradoras. Del psicoanálisis también nos tocó reponernos. Seguimos reescribiéndolo, a contramano de la mitología psicoanalítica y su novela familiar, patriarcal y heteronormativa de fines de los siglos XIX y XX.
Pontalis, Winnicott y muy en especial Piera Aulganier me mostraron un psicoanálisis próximo y encarnado. La potencia de la clínica y de la escritura psicoanalítica también. Ana Berezin, mi madre, con su primer libro de relatos clínicos, seguramente tiene tanto que ver con que yo esté hoy aquí. Lo publicó cuando yo tenía 12 años, y recuerdo patente la emoción de su presentación. En una época en que tantas mujeres psicoanalistas trabajaban y firmaban con su “documento de pertenencia institucional” y con su apellido de casadas (tal vez aún hoy), ella usaba el propio, con orgullo. Sin respaldo de institución ni matrimonio. Esas han sido, siguen siendo, mis más personales contraseñas, claves en el trazado de un deseo de escritura ligado al psicoanálisis y a lo poético. Y en el valor de la voz propia, que tiene como único principio y fin el atrevimiento.
La literatura en el puño y letra de tantas mujeres de todos los tiempos lleva esa marca: conjugar de algún modo el saber, el decir y el poder. Contraseñas, tretas que supieron construir el rumbo de la potencia feminista.
Las luchas feministas y su interminable producción de pensamiento me permitieron forjar mi conciencia feminista, arraigada además en toda mi anterior historia política. Al tiempo, diría que la literatura, la literatura encarnada en la propia vida, es responsable de mi inconsciente feminista. Esas huellas que hoy retornan se inscriben allí, en las lecturas que recuerdo y en las que no, en las que olvidé, reprimí, incluso en las que me llevaron de algún modo a escribir, en las que me hicieron la escritora y la lectora que soy, mucho antes de saber que lo sería o que quería serlo.
Josefina Ludmer lee a Sor Juana en su artículo “Tretas del débil”. Allí articula saber, poder y decir, mostrando las estrategias que le permitieron a Sor Juana hacer del silencio escritura, lucidez, rebelión. Estrategias para saber y decir, cuando eso es apenas posible o ni lo es. Ludmer escribe que Sor Juana, ante tres instancias superiores, su madre, el obispo, y el Santo Oficio, se ubica en un aparente no decir: no decir que se sabe, decir que no se sabe decir, y no decir por no saber. Entonces escribe, se atreve a escribir y a practicar la resistencia contra el poder en ese acto. La literatura en el puño y letra de tantas mujeres de todos los tiempos lleva esa marca: conjugar de algún modo el saber, el decir y el poder. Contraseñas, tretas que supieron construir el rumbo de la potencia feminista.
En su libro La Frantumaglia, un viaje por la escritura, Elena Ferrante escribe sobre nuestra necesidad de construirnos una genealogía propia, que nos enorgullezca y defina más allá de la tradición que erigió a la mirada masculina como punto de vista desde el cual narrarnos, observarnos, catalogarnos. Limitarnos a esa biblioteca masculina, por más esplendida que sea, deja afuera la posibilidad de componer “un mapa de lo que somos o de lo que queremos ser”.
En el presente sigo atenta a esas contraseñas. En los últimos años tanto Elena Ferrante como Vivian Gornick, Clarice Lispector, Lucía Berlin, Lorrie Moore, Camila Sosa Villada, Sharon Olds, Claudia Masin, Aurora Venturini, Leila Guerriero, Tamara Tenembaum, Valeria Luiselli, Josefina Ludmer, Sarah Ahmed, y tantas más, son faros. Mi escritura, dedicada al psicoanálisis y a lo político, se nutre de ellas. Mis contraseñas personales no vienen de la Academia. Se las debo a la literatura. Y esa deuda, contraída con gusto, la pago escribiendo.
Filosofía
Sueño, luego existo (la vida onírica en pandemia)
Feminismos
Género y premios literarios
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!



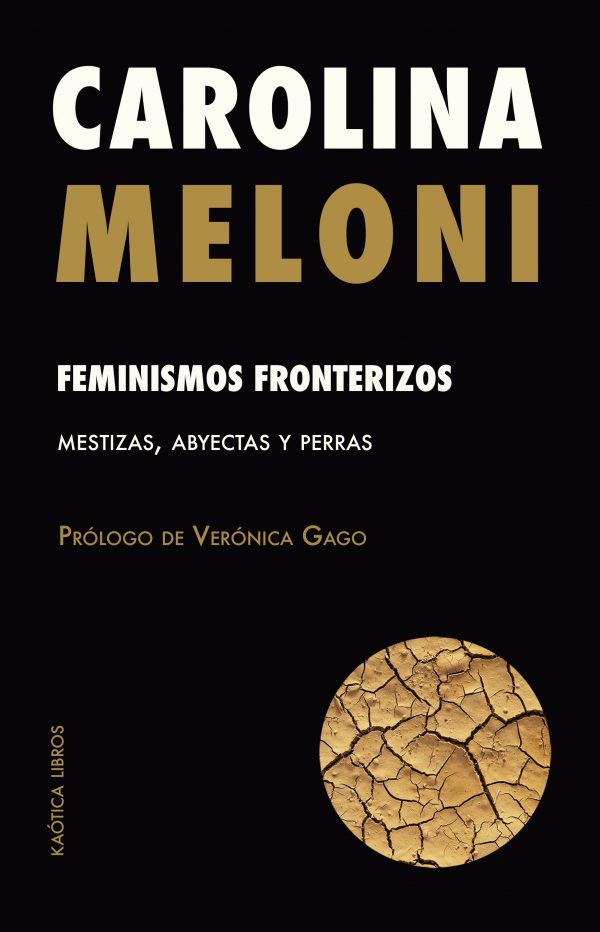
.jpg?v=63936833670 2000w)
.jpg?v=63936833670 2000w)