Chile
El proceso constituyente chileno como suceso clave transformador

No está en discusión que el plebiscito nacional del 25 de octubre de 2020 constituyó la vía formal que habilitó el inicio del proceso conducente a redactar una nueva Constitución, como resultado de las acciones de reivindicación social ejercidas desde hace algunos años, cuya máxima expresión fue el desarrollo del estallido social del año 2019. En este momento se demanda un cambio del modelo socioeconómico de naturaleza neoliberal, y de la estructura jurídica que lo sostiene, esto es, la Constitución creada durante la dictadura de Augusto Pinochet, cuyas bases ideológicas, así como parte importante de su contenido, aún se mantienen vigentes. Tales elementos han influido sobre la materialidad de vida de las personas, en un contexto de precarización y de desigualdad generada por la mercantilización de funciones básicas en materia de derechos sociales. Tal contexto es fomentado en virtud de la existencia de un Estado subsidiario y de una extendida y amparada libertad económica que condiciona el acceso a esos derechos. De la misma forma, se evidencian problemas relativos a la estructura del poder político, cuyo ejercicio también se ha visto limitado a partir del establecimiento de una democracia formal que intenta restringir la acción colectiva de los pueblos, neutralizando la capacidad transformadora de la política.
En tal perspectiva, haré una reflexión crítica en torno a los factores que han sido decisivos para el desarrollo del estallido social y, consecuentemente, del proceso constituyente chileno, evidenciando el significado emancipador que este asume. Repasaré, así, las bases del neoliberalismo en la Constitución vigente y la forma como esta integra un diseño centralizado del poder político. Además, revisaré la importancia del desarrollo del estallido social como mecanismo de habilitación material de la vía constituyente, concretizando algunos elementos que integran la premisa de la que parte el presente escrito: que el proceso constituyente representa un hito histórico, un suceso clave transformador de la actual estructura política y económica de poder.
Las bases del neoliberalismo y la centralización del poder político en la Constitución vigente
El devenir del actual modelo socioeconómico y político-institucional chileno se configuró en atención al conjunto de una serie de episodios históricos que se desarrollaron desde mediados del siglo XX, y cuyo punto de inicio lo constituyó la dictadura militar comandada por Augusto Pinochet. La dictadura fue generadora de un quiebre del orden institucional que hasta ese momento había sido legítimamente constituido en virtud del gobierno del presidente Salvador Allende, quien se encargó de concretizar la llamada vía chilena al socialismo. Este proyecto, que tuvo por finalidad implementar un modelo redistributivo y equitativo de la riqueza, fue abruptamente desplazado por uno de naturaleza neoliberal, en el marco de una reestructuración de la economía mundial impulsada por el inicio de una nueva fase de acumulación capitalista, promotora de procesos de privatización, mercantilización y financiarización.
Así, una vez iniciada la dictadura, se llevaron a cabo diversas reformas estructurales, tales como la privatización de los servicios, la inversión extranjera de capitales, la desregulación de la economía, la disminución del gasto público y del aporte estatal, el traspaso de funciones públicas al mundo privado para que, en virtud del ejercicio de la libre iniciativa económica, se pudiesen ofertar servicios en salud, educación y seguridad social. En este sentido, se trató de un paquete de reformas radicales en pro de la liberalización del orden económico, como parte del proceso de modernización del país, pero que daba paso a la configuración e implementación de un proyecto neoliberal (Aste, 2020, p. 6). Lo anterior se hizo de la mano de economistas postgraduados en la Universidad de Chicago ―los conocidos como Chicago boys, seguidores del economista Milton Friedman― quienes, a través de una dimensión tecnicista, intentaron disimular el carácter ideológico de aquellas reformas.
Las objeciones hacia la Constitución vigente no solo están centradas en su falta de legitimidad de origen, cuestión que ha estado determinada por el contexto autoritario y dictatorial en el que fue creada, sino también por su sustancia, por su contenido
Paralelamente, en el intento por generar una estructura centralizada de poder que favoreciera a la élite empresarial y a un sector político (principalmente de derecha), se impulsaron reformas de carácter político-institucional. La función de tales reformas no solo consistió en legitimar y validar el proyecto refundacional que se estaba preparando, sino que, además, se configuró un mecanismo indispensable para mantener este proceso inmune a un sistema democrático. Cualquier cambio que pudiese alterar la esencia del modelo, necesariamente requería de la aprobación de aquellos que políticamente se adhirieran a él, no siendo suficiente contar con una fuerza política mayoritaria para hacerlos efectivos, algo que hasta hoy persiste.
Aquellos elementos descansan en la Constitución Política de 1980, que fue creada por una comisión de estudios cuyos integrantes fueron designados por la junta militar, órgano que se autoatribuyó la titularidad y el ejercicio del poder constituyente. A partir de aquel marco jurídico se validaron las reformas estructurales configuradas durante la dictadura. En este sentido, como indica Castiglioni, “el modelo supuso la existencia de una estrategia de desarrollo económico de mercado y una Constitución diseñada para presentarlo” (Castiglioni, 2019, p. 8). Así, en el caso de las bases del modelo socioeconómico, estas se expresaron a propósito del tratamiento que a nivel constitucional se efectuó sobre el orden público económico, además de la forma en cómo se condicionó el rol del Estado en la sociedad. El papel del Estado fue reducido a un carácter subsidiario, para efecto de favorecer el desarrollo de la libre iniciativa económica, lo que se concretiza especialmente a partir de la estructura de derechos constitucionales y del desequilibrio que existe en materia de reconocimiento y protección entre derechos libertarios y sociales.
Por su parte, el diseño de la estructura del poder político se establece a partir del tipo de democracia que se construyó desde la Constitución, absolutamente restringida. Aquella circunstancia estuvo influenciada por la concepción autoritaria que en su momento tuvo la junta militar acerca del proceso político, y se manifestó en las limitaciones establecidas para el ejercicio de la participación, la consecuente neutralización del agenciamiento político de los pueblos y el reconocimiento de los llamados enclaves autoritarios. Entre estos podemos destacar el alto quórum de aprobación de las leyes, el presidencialismo reforzado, el control preventivo de constitucionalidad y, hasta el año 2017, el sistema bicameral de elección de parlamentarios, que garantizaba empates en cuanto a la correlación de fuerzas políticas al interior del Congreso Nacional. Todo ello contribuyó a impedir que se implementaran cambios significativos sin la necesaria aprobación de aquellos que se alinearan con el modelo político y económico resguardado por la norma constitucional. En el mismo sentido, a nivel constitucional se configuró una institucionalidad que concentró poder, especialmente en lo relativo a la existencia de un presidencialismo exacerbado y de un limitado sistema de contrapesos provenientes desde el órgano legislativo, sumado a la falta de mecanismos de control ciudadano hacia las autoridades que ejercen el poder.
De esta forma, las objeciones hacia la Constitución vigente no solo están centradas en su falta de legitimidad de origen, cuestión que ha estado determinada por el contexto autoritario y dictatorial en el que fue creada, sino también por su sustancia, por su contenido. Lo anterior, por el proyecto político y socioeconómico que en ella descansa y, desde una dimensión material, por las consecuencias de la implementación que dicho proyecto ha generado.
Sin perjuicio de aquellas críticas asociadas a la génesis de la Constitución chilena, lo cierto es que la permanencia del modelo aludido no es algo que exclusivamente se asocie a los tiempos de la dictadura. Durante los años que siguieron al retornar la democracia, la estructura productiva y económica del país no fue mayormente alterada en sus bases, lo que fue incentivado por la ejecución de medidas que favorecieron la libre circulación del capital y las privatizaciones en manos del capital extranjero. Por su parte, si bien se llevaron a cabo numerosas reformas constitucionales, las bases ideológicas del texto original aún se mantienen. En efecto, han seguido rigiendo las formas “jurídicas” que configuran un terreno propicio para el ejercicio de poderes privados desregulados, un sistema de derechos desequilibrados en cuanto a su reconocimiento y protección, además de una estructura de poder que restringe el funcionamiento de la democracia a una dimensión formal. Al respecto, como lo he planteado anteriormente, las reformas y el actuar desde lo constituido ha impedido que el pueblo chileno tenga una Constitución que sienta como propia, cuestión que viene determinada no solamente por el origen de la norma, sino por la limitación de los mecanismos que esta contempla para el ejercicio del poder político (Aste, 2020, p. 15).
El estallido social como habilitación material de la vía constituyente y la potencialidad transformadora del proceso constituyente
Los elementos comentados en el punto anterior constituyen la política de manos atadas frente a la cual se rebelaron los movimientos sociales, especialmente aquellos que se manifestaron en octubre del 2019. Estos movimientos derivaron en el desarrollo del estallido social, determinante para reivindicar demandas que durante décadas habían sido postergadas, especialmente en lo relativo a la posibilidad de generar un cambio del modelo socioeconómico generador de desigualdad social, individualismo, consumismo y precarización. Además, se visibilizó la posibilidad de contar con una nueva Constitución, pues como indica Heiss, la norma vigente se ha mantenido como una camisa de fuerza, “impidiendo que el proceso político conduzca a transformaciones sociales y profundizando en el modelo neoliberal” (Heiss, 2020, p. 1).
El proceso constituyente se ha configurado como un suceso clave, como una instancia conducente a transformar y superar la actual estructura de poder a partir de la acción colectiva de los pueblos
Así, el estallido social vino a significar la fuente material del proceso constituyente. Su desarrollo impulsó que la mayoría de los partidos políticos firmaran un acuerdo que tuviese por objeto habilitar formalmente la vía constituyente, a través de un plebiscito nacional en el que las personas pudieron decidir en torno al futuro constitucional, optando por si querían o no una nueva Constitución. Además de poder elegir al órgano encargado de su redacción, esto es, una Convención Mixta Constitucional (integrada en partes iguales por miembros elegidos por medio de votación popular y parlamentarios) o una Convención Constitucional (integrada por miembros elegidos exclusivamente por votación popular). Del total de personas que votaron (el 50.9% del padrón electoral), la opción por el apruebo se impuso con un 78.27%, mientras que la opción por el rechazo alcanzó el 21.74%. En cuanto al órgano encargado de redactar la nueva Constitución, el 78.99% optó por la Convención Constitucional, mientras que el 21.01% prefirió la Convención Mixta Constitucional. Sin perjuicio de las distancias que se verificaron en lo relativo a la preferencia entre ambas opciones, lo cierto es que, desde un inicio, el desarrollo del proceso ha expresado una intensa disputa por el poder y un consecuente ejercicio de relaciones de fuerzas que no debe ser desatendido. Especialmente si consideramos lo planteado por Noguera, en el sentido que “nada en la sociedad cambiará si no son transformados también los mecanismos de poder que funcionan fuera y a lo largo de los aparatos del Estado, al nivel de cada minuto de la vida cotidiana” (Noguera, 2012, p. 174).
Indistintamente de lo señalado, no está en discusión que los resultados evidencian parte de la efervescencia social que aún existe en torno a la potencialidad transformadora que pueda suponer el proceso en, al menos, tres sentidos. El primero, constituido por la posibilidad de contar con una nueva Constitución creada en democracia, de la mano de un trabajo que surja desde las bases, esto es, desde un órgano integrado en su totalidad por miembros elegidos por votación popular, paritario y con participación de los pueblos originarios. Este contexto supondría algo nunca antes visto en la historia de Chile, ya que, como destaca Grez, “las evidencias históricas demuestran que las Constituciones chilenas han surgido de la imposición militar y de maniobras, generalmente combinadas con el uso de la fuerza armada, de los grupos hegemónicos de las clases dominantes” (Grez, 2012, p. 2). El segundo, en relación con el carácter simbólico que reviste el establecimiento de nuevas modalidades de ejercicio del poder. Mientras que el tercero estaría determinado por la existencia de la oportunidad de constituir un pacto que signifique refundar el modelo político y socioeconómico en el que se desarrollen nuestras relaciones.
Por tales circunstancias, el proceso constituyente se ha configurado como un suceso clave, al convertirse en una instancia conducente a transformar y superar la actual estructura de poder a partir de la acción colectiva de los pueblos, entendidos como sujetos políticos protagonistas del diseño del futuro pacto constitucional y de las definiciones acerca de la forma de hacer política.
Aste, Bruno. “Estallido social en Chile: la persistencia de la Constitución neoliberal como problema”. DPCE online, Vol. 42 Nº1 (2020): 3-19.
Castiglioni, Rossana. “¿El ocaso del 'modelo chileno'?“. Nueva Sociedad, Nº284 (2019): 5-14.
Grez, Sergio. “Un nuevo amanecer de los movimientos sociales en Chile”. Aportes, Nº44 (2012): 1-3.
Heiss Bendersky, Claudia. “Chile: entre el estallido social y la pandemia”. Análisis Carolina, Nº18 (2020): 1-14.
Noguera, Albert. Utopía y poder constituyente. Los ciudadanos ante los tres monismos del Estado neoliberal. Madrid: Sequitur, 2012.
Chile
Las urnas refrendan el proceso de cambio histórico en Chile
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!
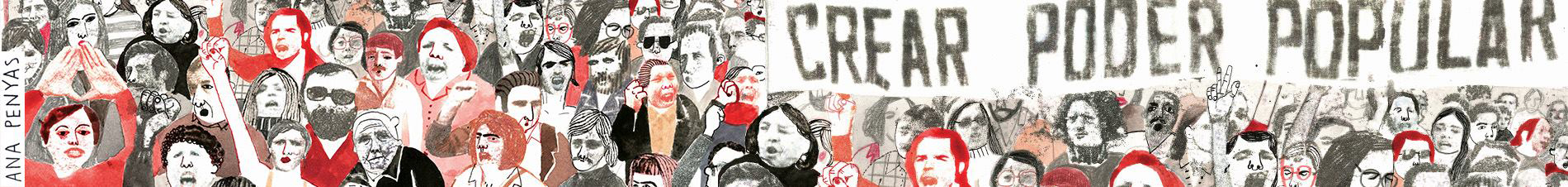

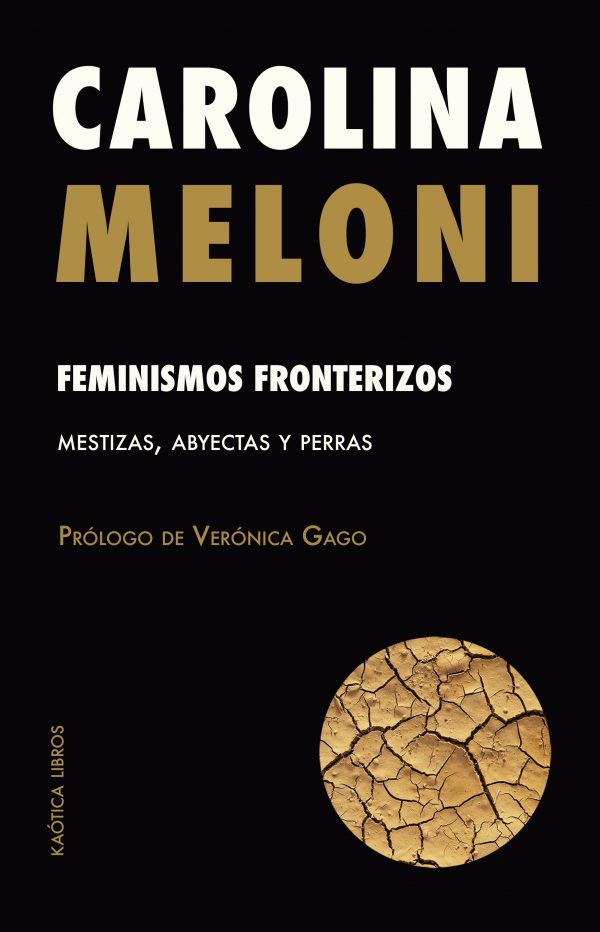
.jpg?v=63937444425 2000w)
.jpg?v=63937444425 2000w)