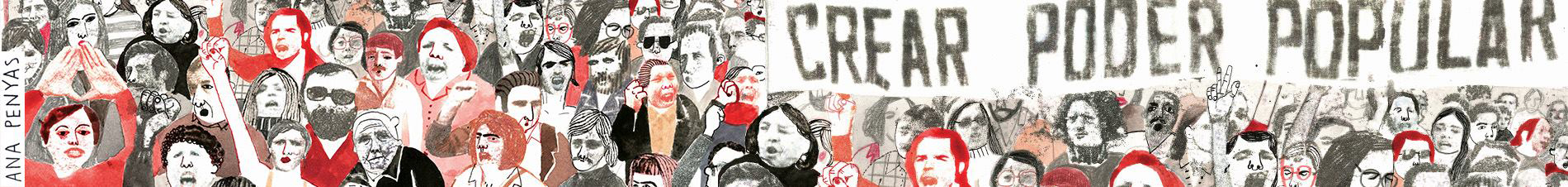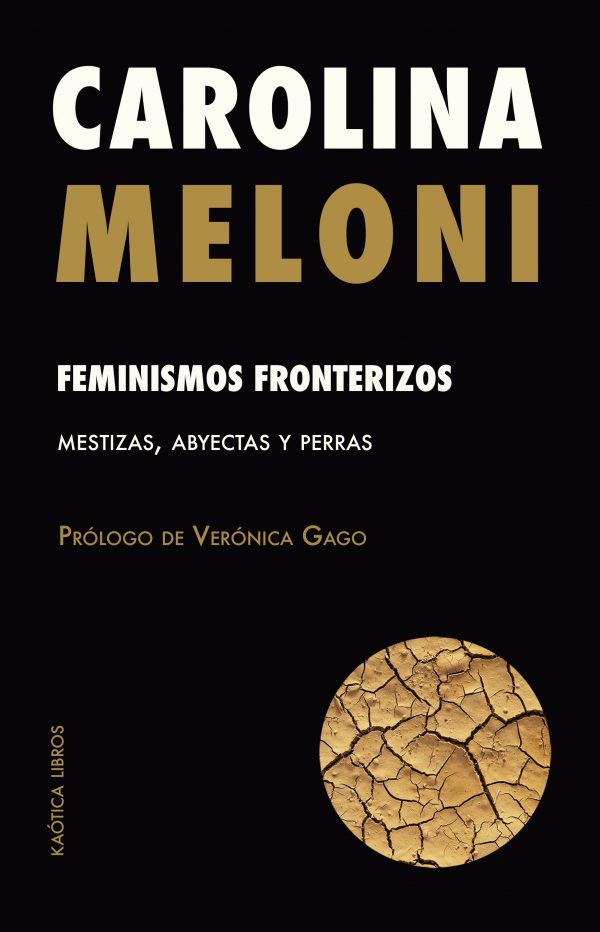Filosofía
La lenta cancelación del futuro (I). De Buck-Morss a Jameson

1
Estamos en 1933. ¿Qué tiene que ver una estatua gigantesca de Lenin sobre el Palacio de los Soviets con el enorme King Kong, que aparece luchando en la escena final de su primera película para el gran público? King Kong fue un espectáculo cinematográfico de masas acerca de una bestia capturada, “un rey y un dios en su propio mundo” en conflicto con la civilización urbana industrial. Como destaca Susan Buck-Morss en su extraordinario Mundo soñado y catástrofe. La desaparición de la utopía de masas en el Este y el Oeste (La Balsa de la Medusa, 2004), el proyecto del Palacio de los Soviets era un símbolo orgulloso de la arquitectura proletaria basado en una imagen que había circulado mucho a nivel internacional durante los años treinta. King Kong, con David Selznick como productor, se convirtió en el primer clásico del cine de proporciones monstruosas, un “milagro mastodóntico de la industria del cine”. El Palacio de los Soviets era, por su parte, un edificio monstruoso, con un aforo planificado para el salón del gran congreso de 21.000 asientos, y la estatua de Lenin, que, cual Goliat, se describía como un “asalto a los cielos”. ¿Por qué estas dos imágenes estéticamente tan similares se contraponen, sin embargo, para nuestro sentido común actual? ¿Por qué estas fantasmagorías seductoras en el siglo pasado fueron sueños colectivos de masas parecidos que hoy se interpretan como diferentes? La respuesta que brinda Buck-Morss es la cancelación del futuro. El Palacio de los Soviets se ha convertido en un icono de la monumentalidad totalitaria estalinista y King Kong es la forma kitsch de todo un género de películas de ciencia ficción, desde Godzilla a Parque Jurásico. ¿Pero qué hemos olvidado que tenían en común?
Ha arraigado tanto en nuestro inconsciente social la rígida contraposición entre totalitarismo y democracia desde la Guerra Fría que parece inconcebible comprender que hubo un tiempo no muy lejano, el siglo pasado, en el que este antagonismo, reforzado bajo la imagen del Telón de Acero, quedaba eclipsado bajo un horizonte común: el mundo soñado de la modernidad. ¿Por qué esta utopía de masas, que fue el genuino sueño del siglo veinte, hoy nos parece una quimera desmesurada rayana en el totalitarismo y la catástrofe? Ciertamente, el mito de la democracia de masas de la modernidad industrial —la creencia según la cual una intervención técnica en la realidad social es capaz de producir progreso y felicidad material en sociedades de masas— se ha visto erosionado en gran medida por la desintegración del socialismo europeo, por las exigencias neoliberales de la reestructuración capitalista de los setenta, así como por la inevitable ampliación de la conciencia ecológica en las últimas décadas.
Sin embargo, esta no es toda la historia. Aceptar el fracaso y la catástrofe del sueño de la modernidad no significa, escribe Buck-Morss, sino que “estos efectos catastróficos necesitan ser evaluados en nombre de la esperanza democrática y utópica a la que el sueño dio expresión y no como rechazo del mismo”. Es decir, si el balance de las “catástrofes” del siglo pasado arrojó como resultado la impugnación absoluta de toda promesa de futuro fue porque, con ella, toda una interesada maniobra ideológica terminó siendo hegemónica: la contracción del futuro, el ocaso del sueño utópico de masas.
Así pues, si merece la pena regresar a Mundo soñado y catástrofe es porque nos permite entender algo decisivo para cualquier cartografía de la imaginación política en el siglo XXI: seguimos hipotecando nuestro futuro desde un relato histórico hegemónico que, forjado básicamente tras la caída del muro de Berlín, resulta cuando menos muy discutible. A grandes rasgos, podríamos resumir así esta fábula tranquilizadora: tras la caída de los socialismos realmente existentes la libertad derrotó al totalitarismo y la madurez del realismo histórico se terminó imponiendo a esa funesta hybris colectiva en busca de los mundos soñados. Conocemos perfectamente este mantra y su arraigo en nuestro imaginario cultural, pero ¿y si se nos estuviera ocultando en este relato algo importante?
El experimento histórico del socialismo se encontraba tan profundamente arraigado en la tradición modernizante occidental que su derrota no podía sino poner en tela de juicio la totalidad de la narrativa occidental y, con ello, la desorientación en la izquierda.
Buck-Morss plantea una pregunta decisiva: ¿en qué medida la caída del mundo soñado socialista también fue la caída del mundo soñado occidental? ¿En qué medida el fin de la Guerra Fría inició un proceso en el que, perdido ese antagonismo productivo entre bloques, se borró el horizonte de la modernidad de masas y su sueño colectivo, pero también diluyó en cinismo una atmósfera crítica orientada al futuro? El experimento histórico del socialismo se encontraba tan profundamente arraigado en la tradición modernizante occidental que su derrota no podía sino poner en tela de juicio la totalidad de la narrativa occidental y, con ello, la desorientación en la izquierda.
Comentando cómo el fin de la Guerra Fría congeló las complicidades críticas y el diálogo en un grupo de pensadores del Este y el Oeste, Buck Morss advierte que el problema no era que todavía estuvieran viviendo en mundos diferentes, sino que, más bien, sus mundos se estaban convirtiendo rápidamente en uno solo, en unos términos que hacía que el pensamiento crítico fuera precario por causas ajenas a la censura política y la diferencia cultural. “Desde luego, cada uno de nosotros sabía que el otro lado no realizaba nuestras esperanzas de forma perfecta, pero la mera existencia de un sistema diferente era prueba suficiente que nos permitía pensar que el sueño es posible —algo ‘normal’ fuera del propio sistema de uno y que permitía describir la lógica interna del sistema como algo absurdo; otra organización social de la existencia humana que permitía pensar que el estado dado de cosas no era ni natural ni inevitable, por lo que la historia todavía podría preverse como un espacio de libertad humana”.
Considerando la posibilidad de que, al celebrar la derrota del sueño totalitario de la URSS, hemos también celebrado ingenuamente la derrota de nuestro sueño de democracia y libertad, el método de Buck-Morss no solo adopta la mirada antihistoricista de Walter Benjamin: impedir que la óptica sea la de los vencedores de la historia; además, pone ante nuestra mirada los dignos fragmentos residuales y sus promesas a contrapelo del relato eufórico de su triunfo. Podríamos considerar que la función política de la utopía consiste precisamente en interrumpir y/o romper nuestras ideas heredadas al respecto del futuro: romper ese futuro prefabricado. Incluso aunque no se acepten los términos de una visión utópica particular, es central para cualquier forma de imaginación política luchar, antes que nada, por la interrupción y ruptura de los futuros falsificados.
2
Tiene alto valor simbólico que 1984 fuera el año en el que Fredric Jameson publicara su decisivo artículo “Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism”, más tarde ampliado hasta conformar un libro tremendamente influyente en los debates posteriores. En un momento en el que el mundo se hacía orwelliano, Jameson desvelaba la otra cara de una sociedad agotada de presente, sumida afectivamente en la nostalgia y condenada estéticamente al pastiche. El teórico norteamericano, en un análisis canónico, mostraba toda la sintomatología del final de la historia y auscultaba los signos de una época revisionista y vuelta de espaldas al futuro, que había bloqueado a través de una lógica cultural singular tardocapitalista, la fase posmoderna, la facultad de pensar y actuar en términos históricos. Y lo que era políticamente más peligroso: la capacidad de imaginar alternativas al orden establecido e innovar. “No hay una tarea más urgente —escribía— que analizar y diagnosticar infatigablemente el miedo y la ansiedad ante la Utopía misma”. Sin embargo el crimen nunca es perfecto. Jameson sostiene además que, incluso en las distopías o en las utopías deformadas, hay en juego un cumplimiento desplazado de deseos, es decir, en toda ideología, por funesta que sea, podemos también encontrar una profunda pulsión de comunidad, algo que la sociedad individualista actual echa de menos.
Si es más fácil imaginar, ciertamente, escenas apocalípticas para la Tierra que la transformación política más modesta del capitalismo, esto debe decir algo profundo de las proyecciones de nuestra sociedad.
Esto se expresa en la siguiente reflexión: “es más fácil para nosotros hoy en día imaginar el profundo deterioro de la Tierra y de la naturaleza que el colapso del capitalismo tardío; quizá esto se deba a alguna debilidad en nuestra imaginación”. Que se haya convertido en un lugar común acudir a la famosa cita de Jameson, en su obra Semillas del tiempo, indica también algo interesante sobre los bloqueos de nuestra imaginación política. Hay algo extraño en la idea de utopía: por mucho que aspire a un mundo otro, su carácter alternativo siempre habla de alguna forma de este mundo. Terry Eagleton lo comenta con sorna. Pensemos en los abundantes relatos de abducciones alienígenas. Lo que hace que esas historias resulten tan sospechosas, comenta, no es el carácter exótico de los extraterrestres, sino justamente lo contrario: son alienígenas ridículamente familiares. “Aparte de uno o dos miembros de más, la ausencia de orejas, un olor desagradable o algunos centímetros de altura añadida o sustraída, se parecen bastante a Bill Gates o a Tony Blair. Su habla y sus cuerpos son grotescamente diferentes a los nuestros, excepto por el hecho de que tienen cuerpos y de que pueden hablar. Vuelan en naves que pueden atravesar agujeros negros pero que inexplicablemente pierden el control en el desierto de Nevada”. De ahí la importancia de la ciencia-ficción o de las distopías: hablan de nuestras ansiedades más profundas. En un blockbuster de Hollywood podemos ver perfectamente a Tom Cruise luchando contra una terrible invasión extraterrestre. No importa, si atendemos al argumento veremos que es la excusa perfecta para que el protagonista pueda resolver sus problemas familiares.
Si es más fácil imaginar, ciertamente, escenas apocalípticas para la Tierra que la transformación política más modesta del capitalismo, esto debe decir algo profundo de las proyecciones de nuestra sociedad. En cierto modo, también ocurre con el pasado. Como dice también Eagleton, hay quien se lo imagina como Los Picapiedra, donde “el pasado más remoto es la vida residencial americana más dinosaurios”.
La segunda parte del presente artículo será publicada el próximo viernes 5 de febrero.
Filosofía
Un Nietzsche para el siglo XXI
Filosofía
La lenta cancelación del futuro (II). De Jameson a Fisher
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!