Filosofía
La identidad sin persona
¿Cuáles son los mecanismos que subyacen a la construcción y el reconocimiento individual y social de nuestra identidad en los tiempos de las redes sociales?

Deseamos ser reconocidos. Este deseo es inseparable del ser humano. Tanto es así, que el propio Hegel afirmaba que cada uno está dispuesto a poner en peligro su propia vida a fin de conseguirlo. Sin embargo, tal vez estamos merodeando en estos momentos lo que el filósofo italiano Giorgio Agamben denomina “identidad sin persona”.
Persona significaba en su origen máscara, y es a través de ella que el individuo adquiere un rol y una identidad social. A todo ello se sumaba, en la antigua Roma, que cada individuo era identificado por un nombre de familia y su pertenencia a una estirpe. De ahí que la persona identificada con la máscara social pasase también a ser la “personalidad”, definiendo aquélla como el lugar del individuo en los ritos de la vida social, su capacidad jurídica (personalidad jurídica) y hasta su propia dignidad como ser humano, ya que los esclavos, carentes de antepasados, de nombre e incluso de máscara, tampoco tenían reconocida una capacidad jurídica como personas.
En la segunda mitad del siglo XIX se produce una transformación decisiva que afectará al concepto de identidad. El positivismo científico niega que la identidad sea algo que concierna exclusivamente al reconocimiento y al prestigio social de la persona. Por el contrario, el positivismo se centra en responder a la necesidad de asegurar otro tipo de conocimiento: el de los criminales reincidentes por parte de la policía.
Ya no somos reconocidos gracias a otras personas. Basta con que lo hagan las máquinas.En Francia, Alphonse de Bertillon desarrolló un sistema de identificación de los delincuentes basado en la medición y archivo de sus datos antropométricos y en una fotografía. Al detenido se le medía el diámetro del cráneo, los brazos, los dedos de las manos y los pies, las orejas y la longitud del rostro. El sistema de clasificación de huellas dactilares se desarrollaba justo a la vez en Inglaterra por parte de Francis Galton, primo de Darwin, y su primera aplicación fue para los nativos de las colonias que, según Galton, tenían unos rasgos físicos muy parecidos y difíciles de distinguir para el ojo europeo.
En cualquier caso, a finales del siglo XIX, y por primera vez en la historia, la identidad ya no operaba en función de la persona social y su reconocimiento, sino en función de datos puramente biológicos, totalmente alejados de lo que hasta entonces había supuesto nuestra concepción de la personalidad.
Sin embargo, ésta es una cuestión que sigue su curso. Gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, las huellas digitales y la estructura de la retina o el iris a través de escáneres ópticos, todos estos dispositivos biométricos tienden a salir de las comisarías de policía y de las oficinas de inmigración para penetrar en otras esferas de la vida cotidiana. Ya no somos reconocidos gracias a otras personas. Basta con que lo hagan las máquinas.
Los muros de nuestras redes sociales son la columna salomónica que cuenta nuestra historia, en un bajo relieve de abdominales y gatos cantantes.Aquí surge el problema. ¿Cómo llegar a reconocernos en nuestras huellas dactilares, en nuestro iris? ¿Qué relación puedo establecer con mi código genético? ¿Hasta qué punto me reconozco en él? ¿Cómo asumir estos datos biométricos –se pregunta Agamben– y a la vez cómo tomar distancia de ellos?
Evidentemente, con el positivismo científico no nos alcanza. Nos falta algo.
Éste es el tipo de existencialismo teenager que propicia nuestros selfies. Lo novedoso frente a lo que ya sucediera bajo una forma no tan distinta en el mundo antiguo, y una vez que hemos vuelto a la máscara –ahora literalmente–, es que ahora disponemos de un mecanismo aún más impúdico, más mendaz, para perpetrar nuestra puesta en escena.
Antes de elegir lo que compartimos en redes sociales examinamos nuestra máscara, al estilo de un Hamlet sobre la taza del wáter, tumbado en la cama o apoyado en el vidrio de un autobús. ¿Qué es una calavera sino la última de las máscaras? (Este símil es de sobra conocido). Entonces aguardamos un instante. Nos observamos. En ese breve intervalo tratamos de reconocernos en nosotros mismos –no salimos en realidad del espejo– y sólo después pulsamos el botón rojo para publicar(nos). Es preocupante lo compulsivo de este fenómeno entre muchas personas. Como decía anteriormente, los datos biométricos per se no nos han proporcionado todo lo que necesitábamos, ya que “nos son extraños”. De ahí ese vacío que es necesario llenar a golpe de click y confesiones personalísimas.
Una esfera social deconstruida, intervenida, controlada en todo momento por el montaje del director que es uno mismo. Somos a la vez el promotor y el producto. Incluso disfrutamos de cierta sensación de control al respecto de nuestra imagen pública, ya que disponemos de mecanismos que nos permiten hacer un filtro a todo aquello que no nos agrade. Este es el nuevo sentido, nuestro nuevo sentido de la identidad. La manufacturamos, la empaquetamos y le ponemos un lazo. Los muros de nuestras redes sociales son la columna salomónica que cuenta nuestra historia, en un bajo relieve de abdominales y gatos cantantes.
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

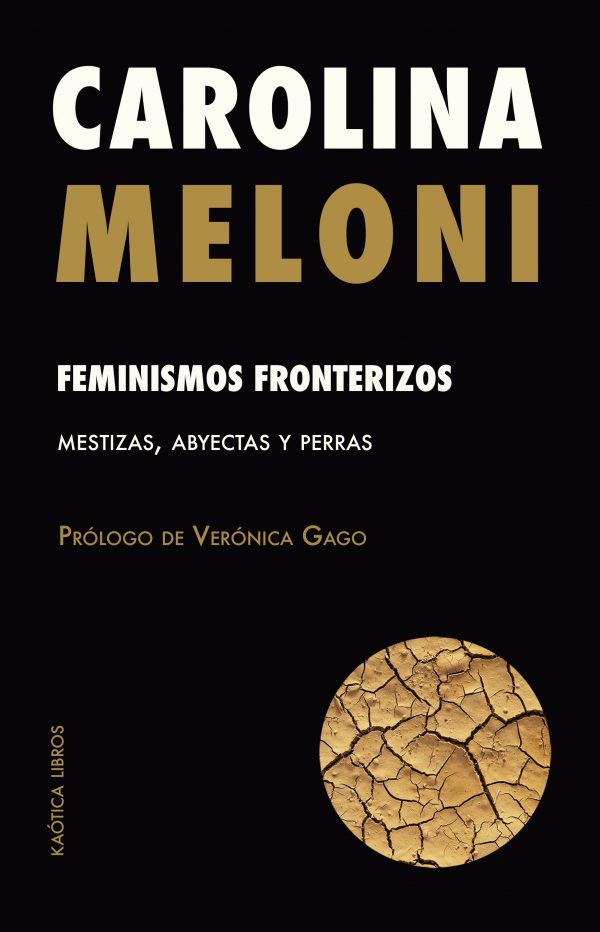
.jpg?v=63935629464 2000w)
.jpg?v=63935629464 2000w)